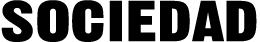Hilo de seda
l lunes estábamos contando los rollos de tela cuando llegó Camila para avisarnos que acababa de ver a Imelda bajándose de la combi. La noticia nos desconcertó, porque no esperábamos que volviera sino hasta principios de abril. Ella misma fijó ese plazo al darse cuenta de que no podía concentrarse en el trabajo y estaba cometiendo muchos errores en los bordados. El patrón le otorgó el permiso sin goce de sueldo y sobre una advertencia: si no regresaba para esa fecha, mejor que ni se presentara en el taller.
Oímos los pasos de Imelda por la escalera. De un momento a otro iba a entrar en la nave cuatro y no sabíamos qué decirle. Elisa resolvió nuestra duda:
–Lo que quieran, pero por favorcito no se les vaya a ocurrir mencionarle la tragedia y mucho menos ponerse a llorar. ¿Me oíste, Tula?
–¿Quieres que haga como si a Imelda no le hubiera sucedido nada? Lo siento: ¡no puedo! Sólo de pensar en lo que esa pobre estará sufriendo, se me estruja el corazón.
–Que se te muera un hijo ha de ser algo espantoso, y todavía peor si se te suicida –confesó Alejandra.
–¿Qué edad tendría Guillermo? –me preguntó Rosina.
No alcancé a responderle porque Imelda apareció en la nave. Fuimos a recibirla, pero ella apenas respondió a nuestros saludos. Se quitó el suéter y lo colgó en el perchero junto con su bolsa. Actuaba como de costumbre y sin embargo parecía una persona distinta.
La actitud de Imelda nos cohibió. No nos atrevíamos a movernos ni a hablar. Elisa, que es la más decidida, nos sacó del atolladero:
–Nos da mucho gusto que hayas vuelto, pero te esperábamos hasta dentro de dos semanas.
–No sé estar sin hacer nada –le contestó Imelda mientras sacaba los carretes de hilo de seda.
Le encantan porque le recuerdan la época en que ella maquillaba bordados en su casa y su hijo Guillermo, de cuatro años, se entretenía jugando con los canutos de colores.
Tal vez por eso Imelda, aunque ya esté muy cansada, siempre al terminar su turno ordena los tubos de hilo y los acomoda con la expresión de una niña que guarda sus juguetes preferidos.
–¿Seguro que te sientes bien para trabajar?
Sin responderme, Imelda desdobló la falda que había dejado a medio bordar tres semanas antes, la tarde en que le pasé la llamada.
II
“Una señora pregunta por ti. Dice que es tu vecina”. Imelda me aclaró que en su unidad lo único que le sobraba eran ratas y vecinas. Le dije que la mujer no me había dicho su nombre y le pedí que no fuera a tardarse mucho. Si el patrón la encontraba conversando iba a armarme un escándalo porque ese día me tocó llevar el control de llamadas.
Muy sonriente, Imelda tomó el teléfono: “Bueno. ¿Chapis? Oye, habla más fuerte porque entre el ruido de las máquinas y la música casi no te oigo.” Para facilitarle la comunicación apagué el radio. En ese instante la oímos gritar: “¿Guillermo? ¡Estás loca! Mi hijo no puede haber hecho eso.
“Te equivocas: él no es de esos, tiene principios… Claro que sé muy bien de lo que estoy hablando, así que ¡cállate! No quiero oírte, no te creo.”
Imelda soltó el teléfono y maldijo. Nos asustamos al verla tan descompuesta y corrimos a preguntarle qué le pasaba. Tenía los ojos brillantes y los labios cenizos: “La Chapis me dijo que encontraron a Guillermo colgado de la regadera. Yo conozco a mi muchacho y no lo creo capaz de algo así. Ha de ser una broma de esa maldita, ¿no creen?”
Nadie se atrevió a contestarle y ella retrocedió asustada por nuestro silencio. Le pedí calma. Colgué el teléfono y enseguida volvió a sonar: “Es la misma señora. Dice que te vayas a la casa, que es muy urgente”. La posibilidad de que la mala noticia hubiera sido una broma quedó fuera de discusión.
En las condiciones en que se encontraba no podíamos permitir que Imelda se fuera sola. Fidelia llamó un taxi, Minerva se ofreció a acompañarla y las demás nos quedamos rezando por el eterno descanso de Guillermo. Lo habíamos conocido sólo en retrato, pero nos resultaba una persona muy familiar porque Imelda con cualquier pretexto se refería a él.
Si oíamos una canción en el radio decía: “Esa la canta mucho Guillermo”. Lo mismo si alguna de nosotras comentaba que había conseguido en el tianguis una película muy buena: “Préstamela, ¿no? Mi hijo tiene ganas de verla”. Los viernes de raya, ¡ni se diga! “Voy a comprarle a Memo unos tenis nuevos, porque los que trae ya parecen llantas ponchadas”.
Por otro lado se preocupaba porque Guillermo hubiera abandonado sus estudios para ponerse a trabajar. A fin de cuentas el sacrificio resultó inútil, porque en más de un año el muchacho sólo había conseguido trabajos eventuales mal pagados que le dejaban mucho tiempo libre. Imelda le aconsejó que volviera a la escuela, que terminara por lo menos la prepa y después ya se vería. Guillermo no aceptó.
III
A últimas fechas la inquietud de Imelda por su hijo se convirtió en obsesión. A cada rato suspendía el trabajo para contarnos que Guillermo se la pasaba a la entrada de la unidad conversando con los vaguitos del rumbo. “¿Qué beneficio puede sacar de esas compañías? ¡Ninguno! Al contrario, me lo van a echar a perder. Se lo he dicho mil veces, pero él ni me contesta y cuando lo hace me sale con que no lo presione, que le dé tiempo, que pronto se decidirá. Lo malo es que no veo que lo haga”.
Alejandra le dijo lo que en el fondo todas pensábamos: “¡Pues claro que no! ¿Para qué se apura? Sabe que estás dispuesta a solucionárselo todo. El problema va a venir después. Nomás dime: ¿qué hará si un día, Dios no lo quiera, llegas a faltarle? Piénsalo. Sí, sí: ya sabemos que todavía estás joven, pero recuerda que nadie tiene la vida comprada.”
Sólo de imaginárselo Imelda se echó a llorar. Tratamos de consolarla. Carmen le hizo ver que ella sola no podía con ese problema y que necesitaba pedir ayuda. “¿Pero a quién? ¿A mi marido? Hace años que no sé ni dónde vive. ¿A mis padres? ¿Para qué? Ya sé lo que piensan: que consiento demasiado a Memo, que en vez de mantenerlo debería dejarlo que se rasque con sus uñas para que se haga responsable”.
Elisa puso el dedo en la llaga: “Haz que Guillermo consulte a un siquiatra. ¿Por qué me ves así? No tiene nada de malo”. Imelda se disgustó: “Mi hijo no es un enfermo ni un loco. Lo que sucede es que está muy jovencito, anda desorientado y a lo mejor se siente mal porque, como él dice, no lo entiendo. En parte tiene razón. No comprendo que esté dejando pasar su vida sin oficio ni beneficio. Ya no estudia, ya no trabaja, ni siquiera busca en qué ocuparse. Según él, no tiene caso porque de todos modos siempre le va mal”.
“No seas, escúchame: convence a Memo de que hable con un siquiatra. Total, si ve que no le da resultado, pues que no vuelva a verlo y ya”. Lo único que logró fue que Imelda dejara de hablarnos por un tiempo del asunto que tanto la inquietaba. Comprendimos que no quería darnos oportunidad de que siguiéramos opinando acerca del comportamiento de su hijo. Respetamos su decisión y nos mantuvimos al margen.
Una mañana Imelda llegó muy animada: “Anoche me llevé a Memo a cenar y estuvimos hablando un buen rato. Le dije que se olvidara del pasado, de las dificultades que ha tenido y que mejor se pusiera a pensar en el futuro. Es muy joven, tiene toda una vida por delante, puede hacer muchas cosas.
“Muy lindo, muy tierno, me preguntó: ‘¿cómo cuáles, mamá?’ Le respondí que sólo él podía elegir y le aseguré que, como siempre, iba a apoyarlo en todo menos en que se fuera. Se sorprendió mucho al saber que estoy enterada de que sus amigos andan con el sonsonete de irse a Estados Unidos. En primera, ¿con qué se van a ir? En segunda, ¿para qué? Si allá también se están acabando las oportunidades. Lo hice prometerme que no cometerá la tontería de largarse, y menos sin decírmelo. A ustedes les consta que nunca le he pedido nada a Guillermo, pero esta vez le imploré que no vaya a dejarme sola, porque eso sí sería el acabose”.
“¿Te habrá entendido?”, le pregunté. “Muy bien y sin tener que batallar. Me juró que siempre estará a mi lado”. Guillermo no mintió en eso: el panteón de San Joaquín queda muy cerca de donde vive Imelda.
IV
Imelda volvió a trabajar este lunes, en cuanto terminó el novenario. En señal de respeto a su dolor, desde ese día no hemos vuelto a poner nuestra música. Por primera vez en años sólo escuchamos en la nave cuatro los motores de las máquinas, el chasquido de las tijeras, el roce de las telas y el golpe de los carretes que con frecuencia se le escapan a Imelda de las manos.
Como lo ha hecho siempre, al acabar su turno, Imelda revisa los carretes de hilo de seda y los acomoda en su caja, sólo que ahora lo hace con la expresión de una niña que, desmoralizada, guarda los restos de su juguete predilecto.