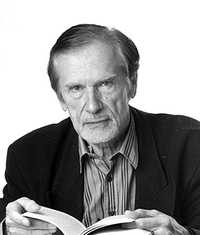Navegaciones
■ La comodidad peligrosa
■ Volverse orquídea
■ Marxismo y hueva
El otro día me enteré de la existencia de motores eléctricos para abrir y cerrar cortinas domésticas y aquello me pareció el colmo de la holgazanería. No es nada contra la modernidad: está bien que inventen cajas de cambios automáticas para los automóviles, que los televisores de hoy en día tengan control remoto y que funcionen sin necesidad de darles nalgadas, como exigían los de antaño, y que uno pueda multiplicar su rendimiento al pasar de la máquina de escribir mecánica al OpenOffice (búsquenlo, bájenlo, instálenlo y libérense para siempre del horrible Word). Pero oprimir un botón para ahorrarse el esfuerzo de jalar una cuerda empieza a ser demasiado.
Con este horror que el ejército de Israel perpetra en Gaza he pasado muchas horas pegado a la computadora y siento amorcillados el alma y el cuerpo. Escribir de otra cosa me permitirá dar una tregua a la primera (aunque los poderosos no quieran acordar una tregua mucho más necesaria para la martirizada franja) y al terminar de escribir esto me pondré a mover algo más que los dedos y los ojos para que el segundo descanse de tanto no hacer nada, aunque haga mucho.
Suele asociarse el origen de las discapacidades con episodios traumáticos o con inventos peligrosos: accidentes automovilísticos, roturas de cristales, contratiempos con maquinarias, golpes de hacha, estallidos de minas terrestres o impactos de misil. Pero el desmedido anhelo de comodidad empieza a ser una fuente significativa de descomposturas en el organismo; han trascendido casos de jovencitos adictos a los videojuegos que cayeron muertos por infarto cerebral después de días enteros de una movilidad corporal tan escasa como la de la amada de Nervo.
Sin llegar a tanto como la muerte, la atrofia es una perspectiva real y mucho más inmediata. Dicen que el uso intensivo del teclado de teléfonos celulares para componer mensajes de texto ha provocado que mucha gente incremente la movilidad del dedo pulgar (qué bueno) en detrimento de las capacidades del índice (qué malo), el cual venía siendo, hasta ahora, y salvo malos pensamientos, el apéndice más eficiente del organismo humano en eso de cambiar de posición para interactuar con el mundo.
Hay que recordar una novela de ciencia ficción del austriaco Herbert W. Franke (nada que ver con el estadunidense Herbert Frank, excepto por el amor al género) titulada La caja de las orquídeas (Der Orchideenkäfig, 1961), que cuenta el encuentro, por unos exploradores estelares, de un planeta en el que florecía una civilización mecánica. Intrigados por el destino de los creadores de ese pueblo de máquinas, los viajeros acaban por descubrir, en algún sótano planetario, un montón de cajitas que contienen tejidos neuronales suspendidos en líquido amniótico que asemejan orquídeas y se dan cuenta, con horror, que están ante los remanentes atrofiados de los cerebros que idearon aquella civilización: arropados entre tanto automatismo, los ingenieros primigenios se fueron reduciendo hasta convertirse en amasijos de células exclusivamente dedicados a sentir placer. Es posible que Franke haya tenido en mente, al concebir la novela, una macabra broma etimológica, habida cuenta de que el origen griego de orquídea, orchis, significa testículo (porque en ciertos casos los seudobulbos de la planta recuerdan las partes del animal) y que la reducción de aquellos seres imaginarios a su condición final haya sido una moraleja justiciera por su infinita huevonería.
Hegel opinaba que el espíritu mueve a la historia. Marx y Engels lo pusieron de cabeza, como si fuera un San Antonio al que se le exige la aparición de un prospecto de marido, y proclamaron que el motorcito funciona en realidad a partir de la lucha de clases. No ha faltado quien diga que el paso de la especie es impulsado por el peso monumental de la estupidez y desde luego es factible postular que, del Renacimiento a la fecha, la búsqueda de la comodidad es, en buena medida, la columna vertebral de la historia humana. Abona a esta afirmación el hecho de que, por lo visto, somos tan impenitentemente comodinos y fodongos que no queremos mover ni la historia y tenemos que inventarle motores para que nos ahorren el trabajito de empujarla; casi siempre cuesta arriba, eso sí, y a veces por unos abismos en los que la fuerza de gravedad se encarga de hacer el resto.
Cita sin afán de burlarse del abuelo: “Ahora el gramófono, nieto del fonógrafo, es uno de los rasgos más extendidos de la vida doméstica”, anotó León Trotsky en marzo de 1926. La comodidad deviene primera necesidad en cuanto se generaliza y no tarda en pasar a la categoría de indispensable: el alumbrado eléctrico, el automóvil, la lavadora, la tele, el celular y la computadora empezaron siendo curiosidades y hoy su uso y posesión constituyen reivindicaciones sociales perfectamente justas y justificadas, que implican importantes ahorros de esfuerzo y niveles de holganza física mucho más elevados que los de hace 100 años. Cuando, en 1876, el segundo de aquel venerable dueto de barbones alemanes escribió El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre (tómense el ídem de leerlo y háganse, con ello, más humanitos), no imaginaba que un lustro después el yerno del primer barbado, Paul Lafargue, iba a reivindicar, en El derecho a la pereza, el papel de la hueva en los procesos de hominización y superhominización. En ese ensayo cáustico y memorable, que se inicia con un provocador epígrafe de Lessing (“Seamos perezosos en todo, excepto en amar y en beber, excepto en ser perezosos”), el franchute proponía jornadas laborales de tres horas y anticipó lo que un siglo más tarde sería llamado la sociedad del ocio y también, a fin de cuentas, la sociedad del confort, en la que predomina “una conducta no marcada por la necesidad, por la carga de la subsistencia y su ética de la sobrevivencia, sino por la abundancia y el derroche, una sociedad mimada por el confort, marcada por la levitación”, como informa algún seguidor de Peter Sloterdijk, crítico de la razón cínica y teórico de la vida muelle.
Entre Engels y Lafargue, otro pensador socialista, August Bebel, hubo de admitir con tristeza (en La mujer y el socialismo, 1879) que “la sociedad no puede subsistir sin el trabajo”, pero pronosticó que éste se reduciría en forma dramática en todos los ámbitos, incluso el doméstico, gracias al establecimiento de centros de procesamiento de alimentos y de servicios centralizados de lavado, secado y planchado que atenderían todos los hogares. A juzgar por las fotos, tanto Lafargue como Bebel necesitaban mucho tiempo libre para hacerse sus complejos peinados.
El propio Trotsky se imaginó que, una vez desaparecidas las clases, florecería un mundo en el que los individuos, liberados de jornadas laborales extensas gracias al desarrollo de la productividad y los automatismos tecnológicos, se harían “incomparablemente más fuertes, más sabios y más sutiles. Su cuerpo será más armonioso; sus movimientos, más rítmicos; su voz, más melodiosa”.
Qué va. En este capitalismo vampiresco que no acaba de morirse ni con veinte estacas clavadas en el corazón, nos estamos volviendo orquídeas. Así que, antes de que se me acaben de atrofiar las patas, mejor termino esta entrega y me voy a caminar por ahí.