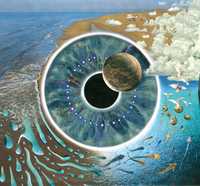Una poética
Lo que ha logrado el maestro David Gilmour en su tránsito terreno es una impronta que al mismo tiempo constituye una poética.
El simple hecho de que cualquiera reconozca al autor de lo que suena con tan sólo escuchar dos, tres acordes, es un logro monumental, semejante al del arcángel de Salzburgo: bastan dos, tres notas, tres caricias al teclado para que uno exclame, Mozart.
En ambos es propicio hablar de una poética, es decir, un sistema de signos que va más allá del poder de la poesía, porque la genera, la alimenta, la da a luz.
Si uno escucha, por ejemplo, el track 10 del primero de los tres discos que conforman el nuevo álbum de David Gilmour encontrará sentido al párrafo anterior. No hay dejo alguno de virtuosismo, velocidad destellante, furor con sudor sino lo contrario a eso: serenidad, sabiduría, dominio absoluto de la respiración, maestría.
Otro parangón: el mejor pianista de la historia, Glenn Gould (con permiso de Franz Liszt) grabó en el inicio de su carrera las Variaciones Goldberg a una velocidad impresionante. Al final de su vida profesional volvió a grabar la misma obra a una velocidad pasmosa, tan lenta que hay muchos, interminables minutos de diferencia en duración entrambas. Sabiduría.
Y es que el parámetro de la velocidad suele tensar los criterios de quienes consideran “virtuoso” a un músico porque toca más rápido, más alto y más fuerte (citius, altius, fortius), cuando el valor de medición más objetivo puede ser bien otro, como el concepto de musicalidad.
Esto viene a cuento porque en su nuevo disco, que consiste en el registro del concierto que ofreció hace dos veranos ante 50 mil personas en los históricos astilleros de Gdansk, Polonia, David Gilmour demuestra que en cuanto avanza en edad disminuye en velocidad, a máxima musicalidad, mayor tiempo, menor tempo.
Y es precisamente en el territorio rock donde el equívoco pudiera aparecer: se supone que esa música tiene que suceder a gran velocidad, mayor estridencia, espectacularidad decibélica. Si recordamos el gineceo magnífico que constituye la procedencia de la cultura rock, es decir, la madre nutricia que es el blues, descubriremos el agua tibia y hallaremos mayor congruencia todavía de la que tiene este álbum espléndido. El mejor blues es el que acontece a baja velocidad, como en el coito.
Precisamente en ese track 10 aparece una coda póstuma: la intervención solista de Rick Wright (en la foto inferior izquierda), recientemente fallecido, quien imbuido por la poética que dicta Gilmour, eslabona un soliloquio en el teclado que pasma, eleva. Maravilla.
En las fotografías de arriba a los extremos (orejas, de acuerdo con la jerga periodística) sugerimos un nuevo homenaje a Wright: la escucha de Pulse, que es el registro en audio (en un Disquero anterior glosamos el dvd) de la última gira Pink Floyd, en una grabación ocurrida hace 14 años en Londres.
El otro propósito de esta recomendación es apoyar otra analogía: desde hace tres lustros no han cesado de aparecer discos de los Floyd, con repertorio repetido. Es como escuchar una nueva grabación de un concierto de Mozart, donde lo distinto es la coda, es decir, la parte solista improvisatoria, donde el ejecutante rinde lo mejor de sí. En este caso lo que nos tiende ante nuestros sentidos David Gilmour es toda una poética. Estilo e idea, le llamaba Theodor W. Adorno (el filósofo, no el gato de Cortázar, jejé).