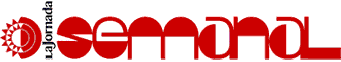 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 29 de julio de 2007 Num: 647 |
|
Bazar de asombros La infinita aproximación A alguien de la Estampas de Oriente ¿Ahora, qué va pasar? Andrés Iduarte: una voz necesaria Un niño llamado Andrés Iduarte Declaración de amor Columnas: |
Verónica Murguía La estrategia del Dr. pHace veinte años, yo vivía en la colonia Juárez. En esa parte de la ciudad es difícil aburrirse porque hay comercios, bares y cantinas; turistas desorientados, el Paseo de la Reforma y el Ángel de la Independencia. Allí pasé el temblor de ’85. Me quedó un trauma que me impide dormir con pijamas reveladoras. También me tocó el Mundial de futbol de ’87. Me dejó un odio incurable por las multitudes y las celebraciones en el Ángel. Pero creo que la neurosis más profunda que me legaron esos años es la obsesión por los lugares para estacionarse. Siempre alguien se estacionaba en la puerta de la casa donde yo vivía. Las más de las veces me obstaculizaba la entrada, pero hubo unas, pocas por suerte, en las que me taparon la salida, aunque mi coche, una vetusta Gremlin apodada el Refri, era visible a través de la reja. Me daba un coraje horrible llegar tarde en taxi o tomar pesero, porque un descarado estaba siempre estacionado en mi entrada. Además, cada vez que salí a reclamar cuando el abusivo arrancaba para irse, me llevé una mentada de madre que me empeoraba el entripado. Decidí tomar cartas en el asunto. Convencida de que poner conos o piedras era poco cívico, colgué un letrero en la reja. Creí que quien supiera leer respetaría la entrada. Fue el clásico No estacionarse.
Fue ignorado, así que lo cambié por uno que decía: Respeto su coche si respeta mi entrada. Creí que la amenaza, no muy velada, sería persuasión suficiente. Pues no. Entonces hice mi propio letrero, que rezaba: Por favor, no se estacione aquí, porque no puedo meter mi coche y me obliga a pagar el estacionamiento. No le haga a los demás lo que no le gustaría que le hicieran a usted. La regla de oro. En vano. En mi pulcro letrero alguien, con una ortografía delirante, me dejó una descripción de sus genitales acompañada de un dibujo que parecía hecho por un niño de cinco años. Furiosa, quité el letrero, hice un trato con el franelero –le ofrecí el lugar si quitaba el coche de su cliente en cuanto me viera– y me dispuse a luchar por mi derecho a entrar en mi cochera. Perdí. A esas alturas ya me había convertido en una especie de analista de automóviles: rosario colgando del espejo retrovisor: católico. Entonces dejaba un papelito con una protesta. Camioneta grande y negra, con vidrios polarizados… ni mirarla. Spirit blanco con tumbaburros, tampoco. Calcomanías de Bob Marley o de Tears for Fears (fue hace mucho): chavo: papelito. Señora: papelito. Camión materialista: nada. Etcétera. Hasta la tarde aquella: llegué y, como siempre, estaba un coche. Le pregunté al franelero: –Oiga, ¿no vio a la persona que dejó el coche aquí? –Sí, pero me dijo que no dilataba. Le dije que si quería me dejara las llaves, pero me contestó que no, porque ni se iba a tardar. Fue hace un buen… Me puse verde. Metí el coche en un estacionamiento público, entré en la casa, salí con un frasco de tempera rojo indio y lo vacié sobre el coche mientras el franelero se reía. Esa pintura se quita con agua. El resultado fue excelente. –Se va a enojar la señora –me dijo el franelero. –No más que yo. Avíseme cuando llegue, ¿no? –contesté. Fui por una torta y me senté a esperar. Pasaron horas, y cuando por fin llegó la conductora, yo estaba dormida. El franelero ya se había ido. La descubrí porque ella tocó el timbre para pedirme "un trapito". –Está difícil, ¿verdad? –pregunté dizque dulcemente. La mujer asintió. Creo que no sabía si yo tenía que ver con el desaguisado. –¡Pues más difícil está encontrar lugar para estacionarse! –le dije, y me salí, pasando junto a ella como un rayo. Me fui a un café, me tomé un exprés y cuando regresé… me encontré a la persona con quien yo vivía ayudando a la mujer a limpiar el coche, con nuestra cubeta y nuestro estropajo. –¡Traidor! –le grité al pobre, que no estaba muy seguro de que la "loca de la pintura" fuera yo. Así, mi venganza se arruinó. Desde entonces sueño con la brillantísima estrategia del Dr. p. El Dr. p desinfla las cuatro llantas de los imprudentes que se ponen en su entrada, y espía detrás de las cortinas hasta que llegan y se jalan los pelos. Cuando se van por la grúa, el Dr. p sale con una bomba y vuelve a llenar las llantas. Los maleducados regresan con la grúa y comprueban, asombrados, que las cuatro llantas tienen veintiocho libras de presión de aire. El de la grúa les mienta la madre, el Dr. p se ríe como loco y ellos vuelven a sus casas dudando de su cordura. Perfecto. |

