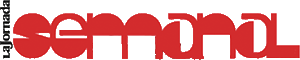 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE |
PortadaPresentaciónBazar de asombros
|
Salvador CastañedaSalvador
De la mano del pequeño Salvador, caminamos por una calle divagante que cambia de nombre del otro lado de la Calzada de Tlalpan. Son las tres de la tarde y desde una hora antes, receta médica en mano, andamos en busca de un medicamento. Hemos preguntado en varias farmacias del rumbo, y nada. La resolana agobia. Nos sentamos por un momento sobre el cordón de la banqueta, uno al lado del otro. El metropolitano arriba a Portales cada tres minutos. El niño apoya sus manos sobre mis piernas, tiene las mejillas coloradas. Un viento imprudente pasa por entre taxis y coches particulares que de improviso doblan hacia la izquierda en maniobra clandestina hacia el hotel de paso. Ese mismo aire le abre el pelo trazándole una línea móvil según mueve la cabeza. Pretende apoderarse con la mirada de lo que nos circunda, tal vez sin explicarse lo que ve. Algo escucho que me dice y le contesto no sé qué, abrumado también por una aglomeración de escenas. Sobre la banqueta, orillados, se apretujan puestos de fritangas. Huele a grasa animal quemada, a cebollas asadas. Desechos plásticos por aquí y por allá movidos por un viento que los anima. Se percibe un aroma delicioso a café tostado. La gente se conglomera para comer tacos. Un haz de luz baja sobre el comal, encima de la carne, las tripas y la longaniza. El ramillete luminoso cubre a los hambrientos. Lo mismo que en un ritual sagrado, un par de manos entran en la luz y reparten el cuerpo a los convidados. Los agraciados comen con manos encaladas que les revienta la cal para el revoque o los aplanados. Meten su cuchara en los molcajetes de basalto colmados de salsas picantes de colores; ungidos con el cuerpo y la sangre. Se repletan la boca con rábanos, ramas de pápalo y cebollas asadas. Nadie habla, mastican el verbo, todo lo intuyen entre sí. Tienen cal y arena secas apelmazadas en el pelo, sobre la ropa y en los zapatos. El cansancio se les bifurca en los ojos, su mirada se pierde a los lejos de ellos mismos; se encuentran metidos en una realidad que sin deglutirla los ahoga. El hotel con estacionamiento, en la acera de enfrente, descansa del ajetreo de anoche. Las toallas y las sábanas escurren por las ventanas abiertas aireándose, arrojan sobre los transeúntes los restos de una felicidad efímera y subrepticia de ellos mismos. El espacio de esa calle torcida prolonga un mercado cercano donde se venden sobre el pavimento zapatos de hule, ropa mal confeccionada, peines calcetines, coloretes, cuchillos y machetes. En un de las zapaterías a cielo abierto un niño se prueba un par de hule que vistos de lejos parecieran fabricados con piel. Sus padres lo auxilian acuclillados, convenciéndolo de las virtudes que esos zapatos no tienen; los dos despachándole al oído mentiras sin darle tiempo para la réplica hasta que lo derrotan y los acepta. Me encadeno nuevamente a Salvador, y seguimos hasta detenernos próximos a donde una mujer esquelética, descalza, de pelo tordo en desorden libertario, abstraída en su quehacer se mueve de uno a otro lugar; desaparece tragada por las puertas de los comercios desde donde acarrea cajas de cartón que luego descompone abatiéndoles los planos en uno solo. Después sedimenta las láminas cerca de un conglomerado de pan y tortillas endurecidas cubiertas de emplastos de hongos parecidos a terciopelo verde y anaranjado. En su tráfico atraviesa la circulación de los demás y aun así es una inadvertencia; como si no existiera. Parece no pertenecer a la realidad del resto o tal vez no quepamos en la de ella. Cerca de la formación sedimentaria de cartones y del conglomerado de panes y tortillas, cuida mucho de un par de bolsas deshiladas a las que no deja fuera de su vista. Luego de un rato asegura la pila de cartones a la vez que la envuelve en cuadrícula de mecates. Mete en un costal restos de panes y tortillas. Acerca las bolsas al conjunto y, sin más, se trepa hasta quedar encaramada en el promontorio. La mujer tiene la mugre endurecida pegada a la piel y despacha un olor a ácido úrico seco, a desechos escondidos en los pliegues de la piel. Encimada pareciera contemplar algo que los demás no vemos. Su posición es intransigente, inamovible, inexplicablemente quieta en el bullicio generalizado. Su poder de abstracción la excluye a ella misma. Con lo inesperado que subió se baja. Medio se inclina y de un envión, que le echa fuera un pujido apretado, se monta la carga en la cabeza como una enorme corona y parece proclamarse reina de todos. Se arma un escándalo provocado por su desfachatez. Con temple desconcertante se lleva al hombro el costal, y en la mano libre, la izquierda, el par de bolsas con la verdad de todas las cosas dentro. Con agilidad no vista consigue un equilibrio asombroso que asegura la corona donde debe estar. En ese supremo instante Salvador me dice no sé qué cosa y quedo desconectado del escenario. Me vuelvo con rapidez, pero ya la Reina no estaba en su lugar. |
