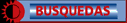|
México D.F. Jueves 21 de octubre de 2004
Soledad Loaeza
La ciudad de la esperanza, de la fe, la caridad, la templanza...
Es mucho lo que Andrés Manuel López Obrador y el PRD esperan de los habitantes de la capital de la república. No solamente nos exhortan a vivir en la esperanza, presumiblemente de llegar al reino de un país gobernado por el actual jefe de Gobierno, sino que para sobrevivir al creciente deterioro de la ciudad de México del que son responsables nuestros gobernantes, con su amplia cauda de Bejaranos, tenemos que echar mano de todas las virtudes posibles que recomienda la Santa Madre Iglesia: las teologales, las cardinales y las virtudes morales. Entre unas y otras un total de 17, que es más de lo que la Congregación de la Fe ha pedido a Karl, el último emperador austriaco, para beatificarlo.
El gobierno de la ciudad exige que tengamos fe en sus promesas de una vida mejor, y reprende severamente a quienes dudan de ese futuro de salvación. También nos incita a la caridad infinita, al perdón de los pecados de sus funcionarios corruptos, al olvido de los abusos y de las faltas de los perredistas imprudentes que en un momento de flaqueza se embolsaron muchos dóllares porque -nos sugieren- su intención era recta, aunque los medios que utilizaron fueran torcidos. Largueza sin límites demanda cerrar los ojos a los desafíos a la justicia y a la razón que nos lanzan cotidianamente nuestros representantes y funcionarios.
Cualquier conductor o pasajero de transporte público o privado en el Distrito Federal a toda hora del día y hasta bien entrada la noche tiene que echar mano de por lo menos templanza, prudencia, fortaleza y mansedumbre antes de emprender una travesía que puede ser de unas cuantas cuadras. Sólo así se explica que no nos degollemos unos a otros en los largos minutos, medias horas y horas completas que podemos pasar esperando avanzar para llegar a nuestro destino, si antes no nos damos por vencidos y renunciamos del todo a la inútil pretensión de llegar a tiempo a trabajar o a una cita.
La aspiración a la puntualidad se ha convertido en un verdadero acto de soberbia, un pecado capital que en esta ciudad se paga carísimo. Al igual que los capitalinos motorizados, los transeúntes han tenido que desarrollar toda suerte de virtudes, de disposiciones estables del entendimiento y de la voluntad para regular sus actos, ordenar sus pasiones y guiar su conducta. La verdad es que somos un ejemplo para nuestros asambleístas que, en cambio, han sabido sustraerse al efecto civilizatorio que sobre todos los demás han tenido los gobiernos perredistas.
La obra faraónica del segundo piso nos ha hecho sufrir casi tanto como la construcción de las pirámides a los albañiles de la época, y eso que nosotros conocemos la rueda. De toda apariencia los recursos para servicios urbanos han ido a parar en las toneladas de concreto que requieren los gigantescos pilares que sostienen los carriles superiores del periférico. La grandiosidad de la obra ofrece un penoso contraste con el estado miserable de banquetas rotas y calles horadadas por las lluvias o por taladros, y sólo agrava la contaminación visual del grafiti y de los agresivos espectaculares que dominan el paisaje. Para sortear los amenazantes baches de todas dimensiones que se han multiplicado en las últimas semanas tenemos que desplegar gran diligencia, sobre todo después del atardecer, porque el alumbrado público también ha sido descuidado y no queda más que la luz de la esperanza perredista para iluminar nuestro camino. Las vialidades se han vuelto auténticas trampas en las que quedan atrapados sin misericordia coches, autobuses y peseras, cuyos ocupantes tienen que pedir al cielo templanza para no dejarse llevar por la ira.
Humildad y fortaleza ante los asaltantes nos manda el gobierno de la ciudad, aunque sea éste un pobre seguro para cualquier habitante de la capital de la república, rico o pobre, pero es el único recurso que tenemos para defendernos de la violencia criminal.
Se nos recomienda que nos acojamos a la esperanza de que los ladrones se apiaden de nosotros, que se conformen con nuestras bolsas, si así lo desean, y nos perdonen la vida o nos dejen ir sin mutilarnos. Todavía más es la fortaleza que se espera de los habitantes de las colonias populares que tienen mucho menos recursos materiales para protegerse de robos, asaltos y violaciones.
No ha de reprochársenos a los defeños falta de generosidad, pues hemos cedido mucho de nuestro espacio público a la política de privatización de un gobierno que, mientras denuncia las políticas neoliberales, permite que los vecinos cierren calles, los comerciantes ambulantes invadan las banquetas y los franeleros se apropien lugares de estacionamiento.
Los fuereños Fox y López Obrador están haciendo pagar bien caros los excesos y pecados del pasado al Distrito Federal. Nos hemos sometido a sus exigencias. Ahora por lo menos el gobierno de la ciudad está en deuda con los habitantes de la capital de la república que tan virtuosos nos hemos mostrado. Es hora de que le pidan al Vaticano que nos otorgue por lo menos la Palma del Martirio.
|