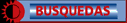| .. |
México D.F. Sábado 18 de septiembre de 2004
Sergio Ramírez
Fantasma de mi corazón
Las actrices que a lo largo de la vida uno llega a adorar, me recuerdan siempre los versos de mi infaltable Rubén Darío en los que clama, extraviado en los desiertos del alma: pretextos de mis rimas, fantasmas de mi corazón, evocando a las mujeres apenas entrevistas y perdidas para siempre. Pero de todas maneras, después de mucha búsqueda, se elige por fin a uno de esos fantasmas que habrá de reinar entre las brumas del deseo, la fascinación y la memoria. El fantasma de mi corazón es Meryl Streep.
A los 12 años, porque me había convertido en proyeccionista del cine al aire libre que mi tío Angel Mercado tenía en mi pueblo natal de Masatepe, mi templo de los fantasmas era aquella caseta de tablas que surgía de la cumbrera de la vieja casa de adobes, como un palomar, desde la que vigilaba la proyección a través de las ventanillas que daban al corral donde el público se congregaba, y que se cerraban con postigos movibles clavados a un fiel para que el haz de luz de un aparato no estorbara al que lo reponía.
Viejos fantasmas sin reposo. Fantasmas como diosas. Tenían en la pantalla una belleza tan perfecta que resultaba aterradora, Rita Hayworth la más perfecta de todas, y por eso nunca dejé de tener compasión por aquella June Allyson con cara de eterna colegiala del montón. Había otras a las que podía perdonárseles no ser tan bellas, Judy Garland que se adornaba con el fasto de los escenarios henchidos de colores en que cantaba, altares de Hollywood para diosas menores. Y estaba Joan Crawford, que tenía una boca demasiado grande, pero una majestad aún más grande, y Betty Davis, de ojos demasiado saltones, que podían quedarse habitando en el Olimpo, aunque no llevaran al vértigo.
Muchos años más tarde, y mucho cine de por medio, fue que hallé en mi camino a Meryl Streep. Entró en mi corazón sin tener tampoco una belleza aterradora. Y como suele suceder con los amores lunáticos, yo sabía que estaba desde siempre allí, esperando por su trono, cuando la vi asomarse detrás de Robert de Niro en El cazador, y luego en las disputas matrimoniales de Kramer contra Kramer al lado de Dustin Hoffman, su primer Oscar. Pero el rayo vino a mí en La amante del teniente francés, con un melancólico deslumbre.
Ella era Sara, la protagonista indócil, alejándose como una llama oscura por la pasarela de aquel muelle que se adentraba en un mar de bruma, y luego se volvía a mirarte envuelta en su capa. Todo estaba en aquella mirada transgresora, la amante que se había atrevido a amenazar un compromiso matrimonial sellado bajo las reglas del riguroso orden familiar victoriano.
No era Meryl Streep como la Sara que yo imaginaba cuando años atrás leí la novela de John Fowles, y es que uno imagina siempre a las amantes clandestinas, o a las adúlteras de las novelas, como dueñas de una belleza que en sí misma ya es un pecado. Encarnadas, o descarnadas en el cine, fantasmas de papel que se convierten en temblorosos fantasmas de celuloide. Greta Garbo como Ana Karenina, Jennifer Jones como Madame Bovary, suicidas que vivieron conmigo en la caseta de proyección.
Cuando en esa escena del muelle Sara vuelve la cabeza cubierta con la caperuza, los atractivos de Meryl Streep pugnan por abrirse paso en un rostro que al súbdito alerta, sentado en la butaca al amparo de la oscuridad, le resulta alejado de las proporciones de la perfección, quizás algo largo, las mejillas levemente hundidas, tal vez prominente la barbilla. Demasiado alta de talla, a lo mejor, un tanto desgarbada. Pero la suma de esas imperfecciones menores es la que dice al corazón que ese fantasma de labios exangües es de todos modos adorable, y el aura del pecado que la envuelve hace lo demás.
Aclamada por fingir los acentos de cualquier idioma, como el de la refugiada polaca Sophie Zatkowska en La decisión de Sophie, o el de la escritora danesa Isak Dinesen en Memorias de Africa, también es capaz de transmutarse en la vagabunda alcohólica de Tallo de hierro junto a Jack Nicholson.
Pero no se transmuta en nadie a la hora de mostrar su sencillez, que es la esencia de su seducción. Porque aún seduce cuando se la ve comparecer delante de James Lipton en el programa de entrevistas Inside the Actor's Studio, empezando por la manera en que aparece con la taza de café humeante en la mano, y con el mejor candor dice a manera de saludo: ''traje café". Parece ser siempre la camarera que un día fue en el Hotel Somerset de Somerville, en Nueva Jersey, el estado donde nació.
Cuando es Sophie, el personaje desdichado de La decisión de Sophie, que arrastra desde el campo de concentración de Auschwitz las cadenas de su pasado de horrores no resueltos, se convierta de verdad en reina atormentada de ese trío amoroso rondado por la locura, y otra vez por la tragedia, en aquel verano de incendio en Brooklyn.
Y mejor aún para el adorador, que también ha visto pasar los años sentado en su butaca, la metamorfosis de la elegida de su corazón en Francesca Johnson, la mujer madura de Los puentes de Madison, esa ama de casa perdida en la soledad rural que entra de manera inesperada en el adulterio, ella y ese fotógrafo de puentes, encarnado por un Clint Eastwood que ha envejecido tanto, y tan bien, desde sus días de pólvora en el lejano oeste, una pareja salvada así del olvido, que es como ser salvado de la muerte.
Y el adorador se levanta de la butaca, y sabe que el fantasma de su corazón, convocado en la pantalla, ya nunca será tocado por el olvido. Masatepe, septiembre 2004.
www.sergioramirez.com
|