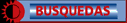| .. |
México D.F. Lunes 5 de abril de 2004
Hermann Bellinghausen
La hija pródiga
La mañana que no vinieron los cuervos supe que había llegado. Se nos había anunciado que vendría. Aunque al principio no encontré rastros de su presencia, sólo comentarios de los vecinos y el tendero, pronto aparecieron prendas olvidadas, objetos movidos de lugar, posos de café en tazas aún tibias. Al principio, nadie la mencionaba. Sin verla, pude oler sus huellas digitales en los vasos, los respaldos de las sillas, las manijas de las puertas. El aire de los pasillos aromaba la sensación de haberle servido de bufanda pocos minutos antes. Al principio.
Transgredí mis rutinas un par de ocasiones, y regresé a la casa a deshoras, por si la sorprendía. No sentía curiosidad ya, sino una especie de adicción física a una persona desconocida. No tuve suerte, y sólo gané un par de sanciones, la segunda a cargo de mi salario en la oficina donde perdía las tardes asistiendo al asistente de un abogado especializado en herencias y viudas urgidas de consuelo.
Pasé de la curiosidad a la impaciencia. La verdaderas elecciones afectivas entran por el olfato, como en tantos animales vertebrados. De la impaciencia a la ansiedad, la desesperación, la decepción. Me dispuse al olvido. Los cuervos de veras desaparecieron de los prados y de los compactos árboles frondosos y rasurados que rodeaban la plaza de armas. Me aproximaba a la fase terminal de la resignación cuando el asunto tomó un giro inesperado, como debe ser.
Pronto deduje que dormía en el ático, adonde los huéspedes no subíamos. Pero desde que ''apareció'', la puerta permaneció cerrada. Al cabo de dos semanas, como si terminara una cuarentena, todos empezaron a hablar de ella, con la misma forzada naturalidad del siseo estridente y largo de una olla exprés que exhala y anuncia que el frijol está listo.
A ver si me explico. La casa de huéspedes de doña Amparo (cómo hay gente a la que le va su nombre), al borde los bosques y los valles occidentales, era un sitio agradable, casi a espaldas de la gran ciudad, pero cercano y bien comunicado. Pululaba la casa una considerable cantidad de gente. Estaba la parentela de la dueña, viuda de años que se las arreglaba para congregar una familia bastante ampliada: nueras y exnueras, nietos de diversas edades y cataduras, tías inopinadas, comadres, ahijados, antiguos entenados, nuevas novias de los hijos, novios (llamados "ese hombre") de las hijas, y la prole directa al pie del cañón, aunque ya ninguno vivía con ella.
Sólo Susana no venía nunca, totalmente alejada de su madre por esas historias que luego se dan hasta en familias liberales. Doña Amparo hablaba más de Susana que de cualquiera de sus otros siete hijos. La reprobaba, la trataba de entender, se "calentaba la cabeza" y la temía en el arroyo, la elogiaba en ocasionales momentos de debilidad. Era la única parte de la familia que los huéspedes no conocíamos.
Bueno, porque había un segundo nivel (siendo el tercero las sirvientas): los verdaderos habitantes de la casa. Los huéspedes pagábamos mensualmente (o nuestras familias en provincia) por un cuarto, uso de baño, desayuno, servicio de aseo, y con una diferencia insignificante, comidas completas y lavandería.
Salvo Ibáñez (burócrata, aburrido nacionalista, y no tan joven), los demás estudiábamos carrera. Graciela, la única mujer, se estaba recibiendo de médico cirujano y tenía fama de lumbrera. También una pesada. Por algo, siendo no fea, se quedó solterona.
La parentela de la dueña iba y venía, pero éramos nosotros la única población estable en Eucaliptos 23. Por mera transferencia, ella nos dispensaba atención maternal, en la medida que lo permitiéramos. Yo, poco. Ibáñez era un adicto a tales efluvios protectores. A Graciela, doña Amparo la trataba como si fuera otro hombre. O sea, bien. En cambio, llevarse con las hijas no se le daba. A Celia y Diana no hacía más que reprenderlas, lo mismo por "putas" que por "dejadas" o ''mojigatas''.
Ese estado de cosas se alteró desde el primer día. La atmósfera adquirió otra consistencia. La vida cambió de olor. Doña Amparo se mostraba nerviosa, humilde. Antes de que la mencionara nadie por su nombre, los huéspedes (Ibáñez, Jacinto Guerrero, Wulfrano -apodado Vulcano, y que era un auténtico pelado-, Pericles y yo) ya nos mirábamos con complicidad competitiva. De hombres. De los cinco, fui el último en conocerla.
Nada volvió a ser igual. Para colmo, resultó vegetariana. Y allí nos pasó a chingar. Se acabaron las albóndigas en caldo, las chuletas enchipocladas, el rosbif, el filete en pipián. Qué tiempos. Doña Amparo se esforzó en la nueva etapa: calabacitas, hongos, quichés, berenjenas. No lograba entender por qué acataba lo que Susana no le pedía, y en el mejor de los casos probaba recalentado. Los huéspedes y familiares encontramos extraordinarias las concesiones que hizo la doña en la por lo regular estricta disciplina de Eucaliptos 23. De entonces data mi vicio por los tacos de banqueta.
Susana carecía de horario y otras cosas normales. Nadie conocía sus actividades, pero parecían importantes. Salía antes de que despertáramos, volvía muy noche, y si alguien andaba desvelado, lo pasaba de largo. Con cierta frecuencia regresaba unas horas a media mañana, cuando no había nadie. Sólo las sirvientas. Doña Amparo en el mercado de Jamaica, el peluquero, o en San Juan de Letrán buscando brocados y organdí para las pantallas de lámpara que confeccionaba, muy rococó. Las vendía bien en Ciudad Satélite. No me extraña. Continuará
|