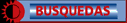| .. |
México D.F. Jueves 8 de enero de 2004
Adolfo Sánchez Rebolledo
Una reforma regresiva
La transición mexicana a la democracia tiene entre sus rasgos característicos uno muy singular: a cada avance de la sociedad en la defensa de las libertades fundamentales corresponde una reforma legal que consagra nuevos derechos. No hay concesiones en ello, pues se trata, en verdad, de un cambio muy lento y gradual, sujeto a grandes resistencias del poder, pero también a acuerdos virtuosos entre los protagonistas más importantes. Se puede asegurar que, en conjunto, desde 1977 las reformas electorales han venido propiciando mejores condiciones para la expresión del pluralismo. A partir del momento que la ley reconoció a los partidos como "entidades de interés público", recibieron buen número de prerrogativas, que se fueron ampliando con el aumento de la competitividad electoral hasta la reforma "definitiva" de 1996 que nos rige en la materia.
Hay que reconocer que la reforma fundadora del 77 fue una decisión audaz, pues, si bien tenía como propósito preservar el control del entonces partido dominante mayoritario, se propuso reconocer los derechos políticos de las minorías, que hasta entonces vivían al margen de la legalidad. Gracias a dicha reforma, el Partido Comunista Mexicano obtuvo el registro que años más tarde (pasando de las manos del PSUM a las del PMS) serviría para acreditar la existencia legal del PRD, sin exponerse a las draconianas y, por lo mismo, incumplibles condiciones exigidas por la Comisión Federal Electoral en manos del gobierno.
Todo este preámbulo sirve para recordar cómo desde sus orígenes los cambios en la legislación han servido para afianzar los mecanismos democráticos, protegiendo los derechos de la minorías a tener una representación en los órganos de la república. Pues bien, ese derecho parece haber quedado sepultado en los últimos y escandalosos días del debate legislativo protagonizado en diciembre por los diputados y senadores de prácticamente todas las fracciones parlamentarias. Sin medir las consecuencias de sus actos, no solamente aumentaron arbitrariamente al doble los requisitos para optar por el registro, sino que desnaturalizaron de un plumazo la función de las asociaciones políticas nacionales al convertirlas en estancias de paso para la formación de nuevos partidos, cerrando así las puertas al derecho de asociación consagrado por la Constitución para todos los ciudadanos.
Da la impresión de que los partidos actuales creen que son los únicos representantes legítimos de la pluralidad mexicana, sin atender siquiera a las voces que en su interior los amenazan con la división. No reconocen que son partidos de y en la transición, es decir, de un régimen que aún debe consolidarse antes de solazarse con sueños de inmortalidad.
El pretexto para tomar estas medidas fue cerrar las puertas a la proliferación de los llamados "partidos negocios", es decir, esas agrupaciones fantasmas con registro legal que lucran con las prerrogativas (y ciertas alianzas) sin aportar beneficio alguno a la sociedad, lo cual a primera vista parece loable. Pero en vez de reformar la ley para acreditar formas de verificación y requisitos transparentes, los parlamentarios optaron por la torpe salida de reducir derechos legítimos pertenecientes a los ciudadanos.
Si el problema de fondo, como se ha dicho, es el manejo de los dineros públicos, entonces es obvio que las nuevas disposiciones se quedan cortas ante las graves violaciones cometidas no sólo por algunos partidos chicos, sino por los grandes y medianos que hoy se rasgan las vestiduras. Si la cuestión es reducir las cifras del financiamiento electoral, los partidos bien pudieron imponerse algunas reducciones drásticas que efectivamente influyeran en los presupuestos del IFE o bien cambiar las disposiciones legales mediante las cuales hoy se fijan los costos de campaña que sirven para medir el tamaño del financiamiento a los partidos. Pero nada de eso se tomó en cuenta.
Es obvio que hace falta una reforma electoral que vaya al fondo del asunto y se plantee en serio formular una ley de partidos, pero entre tanto valdría la pena legislar para modificar por completo las formas de ingreso a la competencia electoral: hay que preservar el derecho de todos los ciudadanos a la participación política y, al mismo tiempo, se requiere legislar sobre quién y bajo qué condiciones recibe financiamiento público. Antes que cercenar derechos, es preferible optar por un esquema abierto como el existente en numerosos países, de tal manera que sea el voto el criterio supremo para decir quién se queda y quién no, quién debe recibir prerrogativas y quién no. Pero una salida así también reclama una serie de cambios sustantivos en todo lo referente al uso de los medios, al tiempo de duración y a la equidad en las campañas, cuestiones que a nuestros legisladores hoy no les preocupan demasiado.
Por lo demás, cualquier despistado que se asome a la páginas de los diarios se dará cuenta de hasta qué punto el descrédito de los partidos es obra de su incapacidad para comportarse con diligencia y responsabilidad ante cuestiones de la mayor trascendencia. Si éste es el sistema de partidos con el que ha de construirse la normalidad democrática, estamos fritos.
|