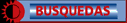| .. |
México D.F. Sábado 22 de noviembre de 2003
Ilán Semo
La segunda secularización
Jorge Cuesta se quitó la vida en 1942. Tenía 39 años. Dispersa en artículos y ensayos publicados en su mayoría en la década de los 30, su fragmentaria obra llevó a temer a Gilberto Owen que su memoria quedaría reducida a la de un "fantasma". Hoy, con la extensión que otorgan cinco recopilaciones diversas de sus ensayos (casi) completos o escogidos, varias biografías y un número innumerable de estudios académicos, Cuesta aparece no sólo como una figura esencial en ese fenómeno literario, filosófico y cultural que llamamos los Contemporáneos, sino como el artífice de una crítica largamente repudiada al imaginario político de su época, que acabaría cifrando paradigmas irresueltos en las generaciones siguientes. Baste decir, por ejemplo, que Cuesta entrevió, ya en los años 30, la aparición del fenómeno totalitario. Recluida casi por completo en los círculos literarios, la recepción de su obra ha descartado el examen de su filosofía política. El Cuesta político sigue siendo un enigma, que urge descifrar.
No es casual que Cuesta recurra de vez en cuando a las páginas de los periódicos para desplegar sus ideas sobre la condición de la política. El periodismo representa para él una fábrica de la moralidad pública, donde se dirime una contienda cotidiana por la ilusión de la "verdad". En su centro se halla la fabricación de la realidad en tanto que fetiche de lo real. El "periódico" funge como una asamblea dispersa de "miradas" -noticia, entrevista, editorial, ensayo, etcétera- dedicada a sostener la plausibilidad -léase: la invención- de lo real. Y su ensayo periodístico vindica la crítica como un ejercicio de exhibición del fetichismo de los "hechos": la política aparece como una demanda social de ficcionalización ("si supiéramos la verdad, enloqueceríamos"); el culto a la información significa el triunfo del empirismo ("en el fervor informativo, la desconexión lo es todo"); la realidad es una construcción del lenguaje ("lo real en política es la palabra").
Cuesta parte de la intuición de que toda filosofía política convertida en un gran relato sobre el tiempo funciona de la misma manera que el imaginario religioso. Su crítica al estalinismo procede de la misma manera que su crítica al fascismo: dos teologías modernas. Escribe hacia 1935: "Como socialismo de Estado (fascismo) y como dictadura del proletariado (comunismo), el socialismo ha dejado de serlo, puesto que en vez de limitación y de crítica, se convierte en abuso y en mística de la autoridad." A saber, Cuesta es uno de los raros intelectuales en América Latina que intuye, una década antes de la publicación de la obra de Hanna Arendt, la aparición del fenómeno totalitario, es decir, la sacralización absoluta del principio de autoridad, más allá de los regímenes sociales a los que responde. La homologación entre fascismo y estalinismo le gana la acusación de "reaccionario". Pero en 1935 entiende algo que a la mayor parte de la izquierda le llevará medio siglo entender: se trata, a la luz de la década de los 30, de una lucha entre iguales. No se ha reflexionado aún en la singularidad de la intuición de Cuesta. Pero hay algo más. Tal vez responda a otra rareza: la Revolución Mexicana o, mejor dicho, la discursividad temprana que aparece en (y sobre) la Revolución. Quienes elaboran en los años 20 un discurso que descarta por igual el ideario fascista y la experiencia soviética (como vías para la revolución) son, paradójicamente, el cúmulo de organizaciones socialistas que abundan antes de la fundación del Partido Nacional Revolucionario. Se trata de una suerte de tercera vía a la mexicana, alejada de la experiencia soviética; el socialismo perdido de México, al que Jorge Cuesta dirige su polémica.
Si la intuición sobre la irrupción del fenómeno totalitario se deriva inicialmente de la refutación de "las características místicas de la doctrina de Marx", un argumento que la propia izquierda de los años 70 desarollaría con otras palabras, el principio puede ser ampliado a otras formas de teologización del poder moderno. "Si vamos al fondo de la crisis de la democracia -escribe Cuesta- encontramos lo que significa en realidad el poder antidemocrático, fundado en la fe: significa el poder fundado en la pasividad política, como la verdad fundada en la fe significa la fundada en la pasividad intelectual". Es probable que Cuesta haya leído a Husserl. En última instancia, sus conclusiones son similares: el principio de autoridad democrática está basado en la coexistencia de disímbolas construcciones de la "verdad" o no es nada. La "verdad fundada en la fe" se traduce en un poder que reclama el monopolio sobre la verdad. Visto desde la perspectiva de la "crisis civilizatoria" de la década de los 30, el pensamiento político de Cuesta aparece como un ejercicio de excentricidad, un esfuerzo solitario por descifrar las claves que permiten al gran relato político presentarse como una narrativa de la trascendencia: "sólo a una religión le es permitido sentir que ha satisfecho todas las necesidades de la conciencia del hombre". Pero ese sentimiento es el que la Ilustración logró confinar en la esfera del "interés privado" en el siglo XVIII y principios del XIX. Secularizar significó, para Kant y Voltaire, deslegitimar la religión como explicación posible de "todas las necesidades de la conciencia del hombre". Acaso la historia del siglo XX también puede ser leída como la labor de una segunda secularización, dirigida a relativizar y deslegitimar al gran relato político como el centro de las discursividades modernas.
El fenómeno totalitario se basó en la idea de los poderes de redención de la política. Hay en el historicismo político una tentación de reificar la política como una escritura del tiempo. Lo esencial es que esta reificación no depende de las peculiaridades narrativas de uno u otro discurso político, sino de la forma como establece su relación con los otros saberes sociales. Hoy la tentación de desplazar lo político hacia el relato omnisignificante parece ya lejana, una pieza de museo de la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, es una tentación que se halla siempre a la vuelta de la esquina; el último refugio condescendiente de la nostalgia de lo absoluto.
|