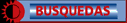| .. |
México D.F. Domingo 2 de noviembre de 2003
Carlos Montemayor
Homenaje a Inés Arredondo
A veces los escritores también parecemos despertar a una sensación renovada, fresca, de la literatura. Nos parece entrar en contacto por vez primera con un sabor perenne, irremplazable, del mundo. Y nos decimos de nuevo que es una sucesión de horas, años, vidas que nos asombran. Que no hay literatura masculina o femenina, sino buena o mala literatura, aunque las voces de los hombres o las mujeres se destaquen con mayor nitidez, con mayor intensidad.
He buscado siempre la voz de la mujer en la literatura. Sobre todo, porque no imagino el mundo sin ella, no imagino la literatura sin su voz. Todas las religiones han provisto a los dioses de una magna presencia femenina: Gea, Hera, Isis, Démeter, la Virgen María. El judaísmo también, aunque secretamente. En el primer versículo bíblico que afirma "En el principio Dios creó los cielos y la tierra", la palabra Dios en hebreo es Elhoim, que es un plural, y que debiera traducirse Dioses; pero la raíz es femenina, por lo que debiéramos precisar así: las dioses: y más adelante, La Gloria de Dios, la Sekiná, la luz que irradiaba en lo más secreto del tabernáculo y del templo, sería propiamente, para cabalistas y para algunos grandes maestros del Talmud, la compañera del Señor.
Ahora bien, nuestra poesía personal, la que podemos considerar ya cercana a nuestra expresión actual, y que por ello nos da identidad literaria al mundo occidental, nació en el siglo VII antes de nuestra era. En esos primeros poemas, cuya lengua fue el griego eólico, se creó algo fundamental: la persona cotidiana, la confesión personal, íntima, de la vida individual. Antes, en Homero o en Hesíodo, prevalecían los dioses, los semidioses, la historia de los pueblos, no el observar, el dolerse, el confesar nuestra íntima vida, nuestros secretos pensamientos. Los dos grandes creadores de esta literatura fueron Alceo y Safo. En los poemas de ella aparece, por vez primera, la mujer. Y su aparición es una revelación intensa y clara de su mundo interior, de su soledad íntima, de sus deseos intactos y desgarrados. No han resonado, quizás, después de Safo, palabras griegas más dulces, más sencillas, más perfectas en su natural cadencia, en su natural luminosidad.
Con Moisés había otra poetisa, Débora, de quien el Pentateuco guarda un canto jubiloso y delicado. Entre los latinos, en el círculo de Tíbulo, estaba otra, Sulpicia, autora de poemas amorosos. Pero el mundo de la mujer, y el mundo visto, entregado por la mirada profunda e irremplazable de la mujer se va ensanchando, engrandeciendo, desde hace pocos siglos, acaso desde las tempestuosas, sensuales, calcinantes experiencias de Santa Teresa de Jesús y desde la perfecta literatura barroca de Sor Juana Inés (la otra Inés de México: una al principio; otra Inés ahora). Grandiosas, las escritoras que han surgido en lengua inglesa, y cuya intensidad es tan semejante: las hermanas Brönte, Emily Dickinson, Virginia Wolf, Catherine Mansfield. Fundamentales en Francia, Simone de Beauvoir y la incomparable Margueritte Yourcenar. Y en nuestro continente son ya cimientos Gabriela Mistral, Juana de Ibarbourou, Silvina Ocampo, Cecilia Meireles, Clarice Lispector.
La mayor parte de ellas pertenecen a los siglos XIX y XX. No es extraño, pues, que en México la literatura escrita por mujeres aparezca en este siglo, y que podamos apuntar acaso a Concha Urquiza entre las primeras autoras notables. La dramaturgia, la narrativa y fundamentalmente la poesía, han sido los géneros que las autoras mexicanas han cultivado. Importantes han sido, además de Concha Urquiza, Rosario Castellanos, Dolores Castro, Margarita Michelena, Enriqueta Ochoa Elena Garro, Josefina Vicens, Luisa Josefina Hernández. Posteriormente, Tita Valencia, Elena Poniatowska, María Luisa Mendoza y Angelina Muñiz. En generaciones más recientes, Silvia Molina, María Luisa Puga, Esther Seligson, Elsa Cross, Martha Robles, Aline Petterson, Vilma Fuentes. Más jóvenes aún, Bárbara Jacobs, Carmen Boullosa y Verónica Volkow. Entre las que han cultivado poesía, o incluso en aquellas cuya prosa es marcadamente cadenciosa, poética, la universalidad de los temas es permanente. Llama la atención, por ejemplo, que Rosario Castellanos proponga su Lamentación de Dido y 40 años después Verónica Volkow su Sibila de Cumas, mostrando una continuidad de tradiciones clásicas donde el aporte de la mujer ha sido crucial para la cultura occidental. A esta continuidad debe agregarse la preocupación mística o religiosa que se muestra en los poemas y prosas de Elsa Cross, Angelina Muñiz o de Esther Seligson, como ha ocurrido ya en Enriqueta Ochoa o en Concha Urquiza.
En las narradoras, en cambio, brota un muy marcado apego al realismo que ha predominado siempre en nuestras letras. Salvo en algunas autoras donde el lenguaje parece ser la mayor preocupación y su mayor obstáculo, en todas se da un realismo directo, lleno, crudo, con el desgarramiento interior más doloroso. Desgarramiento unido a dos constantes principales: la soledad de la mujer en la familia o en la pareja, y la atracción por la locura. Locura y soledad que muchas veces se fusionan en una sola pesadilla de la que ignoramos si han despertado para librarse de ella, o si han despertado para introducirse en la más atroz, en la más letal. Su realismo concreta varias regiones: la urbana (en Elena Garro, en Josefina Vicens, en María Luisa Puga, en María Luisa Mendoza, en Vilma Fuentes): la de la ciudad media provinciana, con la que se enriquece una literatura neorregional en nuestras letras (como en Silvia Molina, en Inés Arredondo, en Rosario Castellanos), y aún, por Rosario misma, las zonas rurales e indígenas. Pero la locura y la soledad, el dolor, puede expresarse de dos maneras: por el grito incontenible o por el silencio. Y en esta última manera ha entrado en la literatura mexicana un orbe nuevo, casi plenamente femenino y que tiene toda la riqueza de un pensamiento insondable: la voz del silencio, la novela del silencio, del mundo interior, desagarrado, que nadie suele oír.
En menos de un siglo de ejercicio literario, las autoras de nuestro país han logrado obras profundas, memorables. Entre ellas, Inés Arredondo, acaso la más notable, es una escritora clásica del siglo, la excelencia de esa renovación de nuestras letras.
Más completa fue la obra de Rosario Castellanos, por los géneros que ella cultivó (traducción, ensayo, poesía, novela, cuento); más compleja, también por los géneros cultivados (teatro, novela), la de Elena Garro, para nombrar lo más alto de la literatura escrita por mujeres, hasta ahora, en México. Inés Arredondo, en cambio, con dos libros de relatos, La señal y Río subterráneo, se asemeje más a otro clásico de dos obras, Juan Rulfo, y como él, Inés Arredondo ha logrado convertirse en la piedra miliar de la creación narrativa en México. Profunda, compleja, desagarrada, en su estilo persuasivamente llano, natural, fue la gran escritora de su tiempo.
Ha enriquecido la literatura mexicana por el descubrimiento del mundo humano, y especialmente, por el silencio latente en la interioridad de la mujer. En sus relatos, apoyados sobre todo en una cadencia de la prosa casi poética, dotada de un fino sentido de la imagen y de la frase tersa, dúctil, todo ocurre en el interior de un personaje: el mundo está ocupado por el alma humana, el mundo habita en el alma humana, más que los seres humanos en el mundo. Pero esa ocupación vital es solitaria. La soledad marca la absorción de la vida, de la muerte, del dolor. Y tal soledad se ve sujeta y enriquecida por el silencio. Su voz, su grito, no existen sino como silencio. Incluso el aprendizaje de la vida es en silencio. Y debe mantenerse el mundo interior así porque pareciera ser su equilibrio: el grito, el desgarrado grito, puede significar, como "Río subterráneo" lo muestra, la locura. Por el silencio, en cambio, corre un río de fuerza, de resignación, de contención, de lucidez, que parece a veces una ataraxia estoica y otras una penitencia cristiana.
Como si apoyáramos el oído sobre la tierra y escucháramos el ruido de las semillas, de las raíces, de las vetas de oro, de los veneros subterráneos, así, apoyando el oído sobre sus relatos escuchamos fluir el interior humano, lo escuchamos hablar, comprender, revelar un inmensurable mundo. Escuchamos a todos sus personajes, especialmente mujeres, aspirar al silencio, a no confesar, y en ese silencio, sin embargo, aspirar también a comunicarse con todo. El amor, la verdad, sólo son posibles en el silencio, y esa es, quizás, su comunicación real, profunda. El Chino Manuel puede así morir en llamas. "Los inocentes" "Las 2 de la tarde" "Orfandad" "En Londres", todos sus relatos son el descubrimiento y el suceder de ese interior callado.
Paradójica es la naturaleza de la literatura: con palabras escuchar lo que en el silencio interior de todo ser ocurre; decir lo que el mundo que llamamos real no escucha y calla. Inés Arredondo ha entrado así en este mundo, para darnos lo que en lo oscuro permanece, lo que con nuestro silencio se une, lo que con nuestro interior se corresponde. Pero ella tiene conciencia de que en ese oscuro y enriquecido interior, algo daña, mata, enloquece. Un destino aniquila. Y ella, como guardiana de esos peligros, de esos secretos letales, para todos explica en uno de sus propios cuentos:
''Tú podrás pensar que soy muy ignorante para tratar de explicar esta historia que ya sabes pero que, estoy segura, sabes mal. Tú no tomas en cuenta el río y sus avenidas, el sonar de las campanas, ni los gritos. No has estado tratando, siempre, de saber qué significan, juntas en el mundo, las cosas inexplicables, las cosas terribles, las cosas dulces. No has tenido que renunciar a lo que se llama una vida normal para seguir el camino de lo que no comprendes, para serle fiel. No luchaste de día y de noche para aclararte unas palabras: tener destino. Yo tengo destino, pero no es el mío.
''Tengo que vivir la vida conforme a los destinos de los demás. Soy la guardiana de lo prohibido, de lo que no se explica, de lo que da vergüenza, y tengo que quedarme aquí para guardarlo, para que no salga, pero también para que exista. Para que exista y el equilibrio se haga. Para que no salga a dañar a los demás.''
Dije al principio que los escritores a veces volvemos a preguntarnos qué es la literatura. Pues bien, en los pocos momentos que la encuentro, que no me cabe duda de su fulgor, de su frescura, de su naturalidad, es durante la lectura de los relatos de Inés Arredondo. Esta noche me alegra poder decírselo a ella. Poder explicarle mi asombro, mi rencuentro con la literatura real, a través de su obra. Poder agradecerle sus libros. Poder afirmar ante ella que en sus relatos estoy otra vez seguro de que la literatura es el oculto mundo que palpita siempre en todo este mundo nuestro. Un oculto mundo que da sentido al día, a la noche. Gracias, Inés.
Palabras leídas por el autor en el teatro Bernardo de Balbuena, de Culiacán, Sinaloa, ante la presencia de Inés Arredondo, el 22 de marzo de 1987, durante el homenaje que rindió a ella el Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud. El texto se reproduce con motivo del 14 aniversario luctuoso de la escritora
|