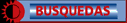|
México D.F. Domingo 2 de noviembre de 2003
MAR DE HISTORIAS
La casa de las muertas
Cristina Pacheco
Las señoritas Orozco pocas veces recibían visitas: matrimonios, compañeras del voluntariado, antiguas vecinas. Siempre me presentaban con las mismas palabras: "Esta niña se llama Irene. Aunque no sepamos quiénes fueron sus padres, para nosotras ella es casi de la familia".
Enseguida alguna de las hermanas me ordenaba traer galletas, cucharas, agua caliente. La manera empalagosa con que lo hacía -"si fueras tan gentil", "si no es demasiada molestia"- me recordaba mi verdadera condición de sirvienta.
Desde luego no participaba en las conversaciones, pero las oía. Eran largas y siempre giraban en torno a las enfermedades, la carestía, las dificultades de sostenerse a base de bordar por encargo. Gerásima, la hermana mayor, se las arreglaba para hablar de su único sueño, motivo de sus sacrificios y oraciones: "Que Dios nos llame a su lado al mismo tiempo, así ninguna de las tres se quedará sola con la enorme responsabilidad de recibir a nuestra gente".
La primera vez que escuché esas palabras creí que se referían a una reunión familiar o a un congreso de los voluntariados estatales. Luego me enteré que hablaban del Día de Muertos. En su caso -sumados abuelos, padres, tíos, sobrinos y parientes lejanos- los difuntos eran 98. Los recordaban por nombre, pero Taide iba más allá: tenía un inventario de sus gustos, fobias, habilidades y de los males que los habían arrancado de la vida. Carmelina, la menor, terminaba el recuento con una reflexión pavorosa: "Si ahorita que vivimos las tres apenas nos damos abasto para recibir a nuestras ánimas, Ƒqué será cuando alguna de nosotras quede solita?" Semanas después le di la razón. II
A finales de octubre Carmelina y sus hermanas se olvidaron de la aguja para concentrarse en la inspección del comedor, la cocina, el patio y el pasillo. Cuando me ordenaron ayudarlas a remover los muebles y a revisar las paredes creí que buscábamos un tesoro; pero sólo querían descubrir cuarteaduras, grietas, desprendimientos del aplanado, manchas de salitre, para borrarlo todo antes de que las ánimas volvieran a visitarlas.
El 26 de octubre, día de mi cumpleaños, me ordenaron apagar más temprano las luces: necesitaban estar descansadas y frescas para recibir a los albañiles, pintores y yeseros que trabajarían bajo sus órdenes la última semana del mes, de modo que, el primero de noviembre, cuando las ánimas regresaran a la casa, se sintieran contentas de verlo todo como lo habían dejado.
Fue una noche extraña. Escuché pasos en el corredor, puertas que se habrían y cerraban, carraspeos, murmullos; sin embargo, al día siguiente, cuando las Orozco entraron en el comedor, las vi frescas y vestidas con ropa clara. Al terminar el desayuno, Gerásima me llamó: "Habrás notado que aquí nunca permitimos la entrada de hombres solos. Los únicos que vienen cada año son los trabajadores. Atiéndelos, sé amable con ellos, pero no les permitas confianzas. Esas cosas nunca se han visto en la familia y acuérdate de que para nosotras eres casi una Orozco".
Iba a preguntarle a qué se refería con esas cosas cuando se oyeron toquidos. "Irene, Ƒserías tan gentil de abrir la puerta?" Obedecí. Los pasos y los saludos de los trabajadores se multiplicaron en el eco del primer pasillo. Lo aislaba del resto de la casa una hilera de macetones.
Las tres hermanas saludaron a los operarios. Gerásima les indicó dónde podía dejar sus cosas personales y los autorizó a quitar los macetones. Taide me habló con los términos melosos que usaba en presencia de extraños: "Irene, Ƒpuedo pedirte de favor que te lleves los pájaros al corral? Estos señores harán mucho ruido y levantarán polvo que puede hacerles daño". "A nosotras también", dijo Carmelina tosiendo, aún cuando los albañiles no habían empezado su tarea. III
Los hombres trabajaban de prisa y siempre de ocho de la mañana a tres de la tarde. Durante todo ese tiempo los Orozco y yo nos concentrábamos en el aseo de las recámaras adonde los hombres solos tenían prohibido entrar, por más que si algo en la casa necesitaba arreglo eran esos cuartos.
Las hermanas abrían las puertas que mediaban entre uno y otro para conversar a gritos mientras sus enormes llaveros chocaban contra las puertas de cómodas, petaquillas y roperos. Al abrirse, todo se llenaba con el olor de la creolina que anidaba entre los pliegues de fundas, colchas, sábanas.
Los Orozco las sacaban con el fervor con que se toma una reliquia. Me conmovía verlas acariciar las iniciales bordadas. Carmelina hundió la cara en una funda y después, con el dedo, recorrió la cenefa de encaje que la adornaba: "ƑCómo es posible que esto haya durado tanto mientras el pobre de Félix ya sólo es polvo y recuerdo?" "Son misterios", dijo Taide. "Voluntad del Creador", agregó Gerásima, que a manotazos procuraba alejar una mosca.
La respuesta le devolvió la serenidad a Carmelina. Dobló la funda y la echó en un canasto. Gerásima me llamó. Necesitaba que la ayudara a desdoblar un edredón muy pesado. En cuanto vio el embozo y descubrió la sombra de una mancha, me hizo una confidencia: "Estaba sola con Félix. De pronto ladeó la cabeza y cerró los ojos. Me alegré de que al fin hubiera logrado dormir. Cuando me acerqué para taparlo bien, noté que de sus labios escurría un hilito de sangre. Se estaba muriendo y no me di cuenta".
Me asustó que aquella mujer, siempre tan fuerte y tan serena, se estremeciera y gritara: "Nunca me lo perdonaré. šNunca! El era mi hermano". Carmelina y Taide aparecieron al mismo tiempo que Rubén, el jefe de la cuadrilla -un hombre de cabello entrecano y hombros anchos- que preguntaba alarmado: "ƑSeñoritas, se les ofrece algo?" Gerásima se volvió hacia él y extendió la mano, como si quisiera apoyarse en el brazo de Rubén. Taide lo impidió: "No se preocupe, vaya a hacer su trabajo".
En cuanto el hombre se retiró, Carmelina se acercó a su hermana: "Recuerda que eso sucedió hace mucho tiempo y ya nada podemos hacer para cambiarlo". Taide acarició el hombro de Gerásima; "Carmelina tiene razón. Ya no llores. Guarda tus lágrimas para cuando él se despida otra vez". Se refería a Félix, el hermano que, junto con los otro noventa Orozco fallecidos, volvería a visitarlas el primero de noviembre. IV
El último día de trabajo, como todos los anteriores, Gerásima me ordenó abrir la puerta a las tres de la tarde. Ella y sus hermanas me siguieron. Necesitaban estar seguras de que salía el mismo número de operarios que había entrado. Los hombres, grises de yeso y polvo, saturaron el pasillo con su olor, más picante, más picante que el de la creolina. Cuando se despidieron, me pareció que el golpe de la puerta sonaba como el último martillazo en un ataúd.
A la hora de la cena las hermanas no probaron bocado. Cuando regresé al comedor para llevarme los platones tropecé con Carmelina. Iba llorando. Taide quiso seguirla pero Gerásima se lo impidió: "Déjala, mejor que vaya. Irene, si no fuera mucha molestia, Ƒquerrías ir a ver qué le pasa?".
Carmelina estaba en su cuarto frente a la ventana. Prendida de los barrotes, trataba de frenar el temblor que la sacudía. "ƑPor qué llora?". Movió la cabeza, hizo un gesto para alejarme pero seguí a su lado y le hablé la oído: "ƑEstá triste por sus difuntos? Mejor alégrese pensando que vendrán".
Carmelina se volvió a mirarme y extendió la mano, como lo había hecho cuando entró Rubén para auxiliarla: "Pero volverán a irse. Durante todo un año no oiremos sus pasos, ni su voz, ni su risa; no sentiremos su olor, šes tan distinto!" Aún ignoro si hablaba de los muertos o de los albañiles.
|