| .. |
México D.F. Lunes 22 de septiembre de 2003
Ignacio Solares
No hay tal lugar
Uno de los lanzamientos más prometedores de
la editorial Alfaguara para el último cuatrimestre del año
es la novela No hay tal lugar, del escritor mexicano Ignacio Solares,
que se presenta este miércoles, a las 20 horas, en el Museo Nacional
de Culturas Populares, con comentarios de Ricardo Rocha y lecturas de Diana
Bracho y Héctor Bonilla. Solares propone en esta ocasión
acompañar la travesía del jesuita Lucas Caraveo en la sierra
Tarahumara, un viaje en el cual el personaje verá confrontadas sus
convicciones. Agradecemos al sello Alfaguara la posibilidad de brindar
un adelanto de No hay tal lugar para nuestros lectores
Cuando el joven sacerdote jesuita Lucas Caraveo llegó
al valle de San Sóstenes, en la Sierra Tarahumara, los habitantes
del lugar lo supieron enseguida. No que lo hayan visto llegar, pero lo
supieron como sabían ellos cuanto sucedía de insólito
a su alrededor: por un vuelco del corazón, por un sabor especial
en la boca o, la mayor parte de las veces, por una simple visión
al entrecerrar los ojos. Las cosas se les volvían meros pretextos
al puñado de habitantes del valle de San Sóstenes para ver
en ellas lo que querían ver. O lo que no podían dejar de
ver. Al inclinarse las mujeres sobre el fogón y soplar las cenizas
para desnudar el rostro luminoso de la brasa, la brasa era de pronto otra.
Otra del todo. O los ruidos: el chasquido del agua al regar las plantas,
el grito estridente del güet: un ave zancuda de por ahí, que
anunciaba la llegada de un visitante inesperado. El viento que traqueteaba
al atardecer afuera de las casas era también un buen estímulo.
O el último sol del día, que fabricaba toda clase de espectáculos
cinéticos en los vidrios de las ventanas. Por eso se veía
tan seguido a la gente del lugar sacudir la cabeza, como para ahuyentar
un ensueño doloroso que la oprimía o, por el contrario, una
visión que la deslumbraba. Sus pupilas se dilataban para escuchar
en la penumbra, para evitar o atraer aquello que sólo así,
ahí, podía aparecer. Casi preferían la plena oscuridad
a la luz temblorosa del velón de sebo que los alumbraba por las
noches, y que transfiguraba las cosas con su amarillento, macabro resplandor.
Y aun durante el día, al llegar la luz desnuda de afuera, el penumbroso
interior de las casas se les volvía doblemente atractivo, pleno
de apariciones.
Lucas entró al pueblo en la tarde húmeda,
arrastrando los pies y con unos ojos que le revoloteaban en las órbitas
como pequeñas aves enloquecidas. Una suave luz se depositaba en
el aire y en la tierra. Recorrió las calles sin asfaltar pero limpias,
las casitas blanqueadas con pequeñas ventanas donde, de vez en cuando,
asomaban unos ojos fosforescentes. La atmósfera hervía de
olores tibios y contrarios. El frío parecía aumentar, condensarse
junto a las ramas crepitantes.
En cierto momento tuvo la impresión de que las
calles se levantaban en su contra y había un grito escondido en
cada puerta y en cada ventana: "¡Lucas Caraveo, es Lucas Caraveo!"
 Lucas
no tenía ninguna intención de ir a aquel lugar, enclavado
en lo más recóndito de la Sierra Tarahumara, pero su superior
se lo pidió. De alguna manera se lo ordenó. Se lo puso como
condición para autorizarle dos semanas de asueto para visitar a
su familia en Chihuahua, a la que hacía un par de años no
veía. Su madre había estado un poco enferma, argumentó
Lucas, con los ojos bajos que siempre mostraba a su superior. Después
de escucharlo, el superior se puso de pie y abrió la ventana de
la sacristía, dando paso a un viento cortante y seco. Las celdas
de los sacerdotes estaban al otro extremo del patio, en la residencia:
una construcción rojiza, con techo de dos aguas, pequeñas
ventanas simétricas y un macizo barandal herrumbroso. Junto a la
residencia se veían, recortados, el refectorio y la sala de labores,
que era donde los niños tarahumaras aprendían a hablar en
cristiano, a deletrear, a sumar. Wé gara nátame hu.
En otra esquina del patio estaba la cocina con su alta chimenea que despedía
rizos de humo, colindante con la huerta de la misión. Lucas
no tenía ninguna intención de ir a aquel lugar, enclavado
en lo más recóndito de la Sierra Tarahumara, pero su superior
se lo pidió. De alguna manera se lo ordenó. Se lo puso como
condición para autorizarle dos semanas de asueto para visitar a
su familia en Chihuahua, a la que hacía un par de años no
veía. Su madre había estado un poco enferma, argumentó
Lucas, con los ojos bajos que siempre mostraba a su superior. Después
de escucharlo, el superior se puso de pie y abrió la ventana de
la sacristía, dando paso a un viento cortante y seco. Las celdas
de los sacerdotes estaban al otro extremo del patio, en la residencia:
una construcción rojiza, con techo de dos aguas, pequeñas
ventanas simétricas y un macizo barandal herrumbroso. Junto a la
residencia se veían, recortados, el refectorio y la sala de labores,
que era donde los niños tarahumaras aprendían a hablar en
cristiano, a deletrear, a sumar. Wé gara nátame hu.
En otra esquina del patio estaba la cocina con su alta chimenea que despedía
rizos de humo, colindante con la huerta de la misión.
-Vaya, vaya. Visite a su familia, atienda a su madre y
descanse, padre Caraveo. Después de todo, lleva un par de años
sin tomar vacaciones, ¿no es así? Pero antes le voy a pedir
un favor, padre. Total, le queda de camino. ¿Usted ha oído
hablar de un pequeño poblado que se llama San Sóstenes? ¿No?
Casi nadie lo conoce, es cierto. Muy pocos llegan ahí porque está
enclavado en uno de los lugares más enredados de la sierra, lo que
ya es decir. Tiene dos entradas, pero a cuál más inaccesible.
El lugar tuvo su importancia al final de la época colonial y en
los albores del periodo independiente, según me dicen, pero luego
desapareció, se volvió de humo, como tantos otros lugares
de por aquí, ya lo habrá visto usted.
El superior era un hombre delgado y de baja estatura,
bien rasurado, con unos gruesos lentes de aro de metal que escondían
unos ojitos escrutadores y pugnaces. Llevaba un saco oscuro que le quedaba
grande y en cambio el alzacuello era demasiado estrecho. Agitaba una mano
en el aire y por momentos asomaba por entre la amplia manga un antebrazo
como una viborilla pálida.
-Déjeme enseñarle algo -y de una cajonera
de madera burdamente tallada, sacó un fólder con lo que parecía
la fotocopia de un texto casi ilegible-. Allá por los años
cuarenta, el provincial de nuestra Compañía se interesó
por el lugar, pero escuche usted la respuesta que recibió del obispo
de Chihuahua: "En respuesta a su tal, tal y tal..., según me informa
la Inspección General de Monumentos de este Estado, en el valle
de San Sóstenes no hay habitante alguno y sólo conserva unas
cuantas casas de adobe y una iglesia semidestruidas. Por el momento, me
informa también esta Inspección General de Monumentos del
Estado, la carencia de fondos les imposibilita realizar cualquier reparación
o ayuda al lugar, etcétera, etcétera". ¿Qué
le parece, padre Caraveo? Del todo normal, ¿no? Si les solicitáramos
un nuevo un informe, nos responderían exactamente lo mismo, es seguro.
Aunque sabemos que ahora sí hay gente, nos contestarían lo
mismo. Capaz que copiaban el oficio anterior y ni siquiera se tomaban la
molestia de ir a revisar el lugar -y las comisuras de la boca se le distendieron
en una mueca sarcástica.
En una esquina, arriba de la cajonera y sobre un pedestal
de yeso, había un busto de San Ignacio de Loyola -retocado con pinturas
de vivos colores hasta la caricatura- con un libro abierto en las manos,
en el que se leía: "Ad Majorem Dei Gloriam".
-Nada de esto tendría importancia -continuó
el superior; detrás de los gruesos cristales, como peces en una
pecera, sus ojos miopes se agitaron- si no fuera porque hace unos diez
años un padre de nuestra Compañía, Ernesto Ketelsen,
nos abandonó... y se fue a vivir ahí... con tarahumaras...
y enfermos terminales. Como lo oye. Ahí mismo. En realidad, Ketelsen
ya estaba por dejar la Compañía; es el ser más extraño
que he conocido, y aunque tiene un montón de cualidades carece de
la más importante para nosotros: disciplina, usted me comprende.
Primero convenció a un puñado de personas de aquí
y de allá (creo que hasta de Sonora se llevó a un matrimonio
muy enfermo) para que lo acompañaran a poblar el lugar y a formar
una especie de Arca, según la definió aquel poeta italiano,
medio profeta, Lanza del Vasto. Una comunidad rural que vive piadosamente
en familias al margen de la sociedad y a contra corriente de ella, por
decirlo así. Se parece a una secta pero, me dicen, no es una secta.
Siguió especializándose en enfermos terminales, que ahora
le llegan de todos lados. Gente que necesita consolarse con otros en iguales
condiciones. Lo que no me gusta... es que Ketelsen se ha vuelto especialista
en dizque experimentos parapsicológicos. Nomás imagínese,
en plena sierra y entre tarahumaras. Además de las tesgüinadas
y la danza del rutuburi, telepatía, hipnosis, espiritismo, ya se
podrá imaginar usted. La materia más peligrosa con que puede
jugar un creyente. Tengo entendido que de vez en cuando algunos de ellos
baja a Creel a comprar o a vender alguna cosa y todos, me dicen, tienen
un aspecto muy raro.
-¿Muy raro? -se atrevió a preguntar Lucas,
con el movimiento incontrolable de las manos de cuando se ponía
nervioso.
-Como idos. Eso me dicen: como idos. Además de
las enfermedades, quizás el exceso de tesgüino. Espero que
no estén tomando peyote -el superior hizo un gesto despectivo blandiendo
una mano-. En fin, bastantes problemas tenemos aquí como para preocuparnos
por un puñado de enfermos terminales con el que experimenta el tal
Ketelsen. Pero no está por demás que se dé usted una
vuelta por ahí y me haga un informe. Es pura curiosidad personal,
se lo confieso, pero como se trata de un ex jesuita y el lugar está
en nuestra sierra me gustaría conocer más detalles.
''Nuestra sierra'', repitió mentalmente Lucas.
El superior lo dijo en un tono como si, en efecto, la sierra fuera de ellos,
de los jesuitas. Y de alguna manera lo era, desde que llegaron en 1607,
y a pesar de los frecuentes rechazos y reacomodos, tanto con los indios
como con los gobiernos en turno. ''Ser jesuita en la Sierra Tarahumara
es ser jesuita de a deveras'', le dijo el padre Luciano Blanco, uno de
los fundadores de la misión, a Fernando Benítez, en un reportaje
célebre. Benítez agregaba: ''Los indios no son otra cosa
que los restos del paleolítico, seres extraños que, por escapar
a la codicia española, huyeron a las inaccesibles montañas
y ahí permanecieron entre la nieve y la soledad durante siglos,
hasta que otros blancos, atraídos por las minas, los bosques de
pinos y las escasas tierras laborales, dieron con ellos y volvió
a repetirse la historia de la cacería y el despojo. Finalmente,
estos pobres seres despojados sólo han tenido una verdadera ayuda:
los jesuitas''. Era cierto, y sin embargo..., Lucas recordó la primera
misa a la que asistió ahí, recién llegado a la misión,
con el entusiasmo (palabra cuya raíz significa algo así como
Dios-dentro) de ser jesuita de a deveras cosquilléandole por dentro.
En el altar, oficiante y sacristán dialogaban su rito en voz baja,
con palabras y ademanes mecánicos, mientras los tarahumaras asistentes
arañaban los rosarios inútiles y rezaban en voz alta oraciones
incomprensibles, que nada tenían que ver con la ceremonia litúrgica.
Como si cada tarahumara fuera el personaje de una pantomima diferente;
como si en una orquesta de sordos cada músico tocara la melodía
de una obra distinta creyendo obedecer la batuta de un director invisible.
¿En qué momento aquel entusiasmo se te transformó
en la apatía y las constantes crisis de angustia que ahora padeces,
Lucas? El superior abrió un enorme mapa sobre la mesa. Un cuadro
de cien kilómetros estaba minuciosamente detallado: cerro por cerro,
arroyo por arroyo, pueblo por pueblo, bosque por bosque. Dentro de una
radio de diez kilómetros -''entiendo, es demasiado amplio pero no
sabemos exactamente dónde está''- había unas cruces
pintadas con lápiz rojo, por ahí: el valle de San Sóstenes.
-Entre Norogachic y Samachique, muy cerca de Cuacuachique.
El problema es que, como verá, sólo hay camino de brecha.
La carretera revestida sólo llega hasta aquí, a Samachique.
Además de los enredos para cruzar estas montañas, véalas.
Tenga cuidado con las rocas que se desprenden de los cerros erosionados.
Las he visto cada vez que paso por ahí. Manchadas de musgo, muy
hermosas, tapizan las laderas, pero a veces también oscilan arriba
de uno, amenazando con desplomarse en cualquier momento. He sabido de varios
que han quedado debajo de ellas. En fin, llévese un guía
y un caballo, los va a necesitar. Pásese ahí un par de días,
hágame un informe con toda la discreción de que es usted
capaz, lo conozco, y luego vaya con su familia a descansar y a atender
a su mamacita enferma, bien merecido se lo tiene, padre Caraveo.
|


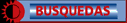
 Lucas
no tenía ninguna intención de ir a aquel lugar, enclavado
en lo más recóndito de la Sierra Tarahumara, pero su superior
se lo pidió. De alguna manera se lo ordenó. Se lo puso como
condición para autorizarle dos semanas de asueto para visitar a
su familia en Chihuahua, a la que hacía un par de años no
veía. Su madre había estado un poco enferma, argumentó
Lucas, con los ojos bajos que siempre mostraba a su superior. Después
de escucharlo, el superior se puso de pie y abrió la ventana de
la sacristía, dando paso a un viento cortante y seco. Las celdas
de los sacerdotes estaban al otro extremo del patio, en la residencia:
una construcción rojiza, con techo de dos aguas, pequeñas
ventanas simétricas y un macizo barandal herrumbroso. Junto a la
residencia se veían, recortados, el refectorio y la sala de labores,
que era donde los niños tarahumaras aprendían a hablar en
cristiano, a deletrear, a sumar. Wé gara nátame hu.
En otra esquina del patio estaba la cocina con su alta chimenea que despedía
rizos de humo, colindante con la huerta de la misión.
Lucas
no tenía ninguna intención de ir a aquel lugar, enclavado
en lo más recóndito de la Sierra Tarahumara, pero su superior
se lo pidió. De alguna manera se lo ordenó. Se lo puso como
condición para autorizarle dos semanas de asueto para visitar a
su familia en Chihuahua, a la que hacía un par de años no
veía. Su madre había estado un poco enferma, argumentó
Lucas, con los ojos bajos que siempre mostraba a su superior. Después
de escucharlo, el superior se puso de pie y abrió la ventana de
la sacristía, dando paso a un viento cortante y seco. Las celdas
de los sacerdotes estaban al otro extremo del patio, en la residencia:
una construcción rojiza, con techo de dos aguas, pequeñas
ventanas simétricas y un macizo barandal herrumbroso. Junto a la
residencia se veían, recortados, el refectorio y la sala de labores,
que era donde los niños tarahumaras aprendían a hablar en
cristiano, a deletrear, a sumar. Wé gara nátame hu.
En otra esquina del patio estaba la cocina con su alta chimenea que despedía
rizos de humo, colindante con la huerta de la misión.
