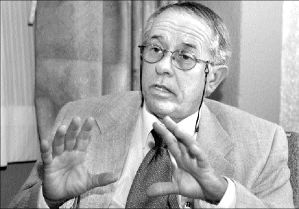SABADO 1o. DE DICIEMBRE DE 2001
En Cuba, esperanza contra el sida
Prepara aplicación de candidato vacunal en
seres humanos, el próximo año
PATRICIA VEGA
Desde hace casi tres años, Cuba trabaja en la fabricación
de una vacuna contra el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), y aunque
todavía se encuentra en la etapa de experimentación con animales,
"ya se cuenta con suficiente información para que el año
próximo el candidato vacunal se aplique y se estudien sus resultados
en seres humanos", anticipa el doctor Jorge Pérez Avila, subdirector
de atención médica del Instituto de Medicina Tropical Pedro
Kourí (IPK), de Cuba, institución encargada de la vigilancia
epidemiológica en la isla de enfermedades como sarampión,
dengue, influenza y otros virus respiratorios, enterovirus y hepatitis.
De regreso a su país y en tránsito por la
ciudad de México, el doctor Pérez Avila, quien participa
en la investigación y la dirección de la fabricación
de la vacuna cubana contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirida,
explica en entrevista con La Jornada que, además de lograr
la fabricación de medicamentos genéricos similares para el
tratamiento del sida, a un precio mucho menor de los ofrecidos por las
grandes trasnacionales farmacéuticas, los científicos cubanos
trabajan en la actualidad en otros productos inmunoestimulantes, como el
interferon y el factor de transferencia, que se usan fundamentalmente en
la etapa seropositiva del paciente.
"Nosotros comenzamos a ensayar hace alrededor de tres
años con un candidato vacunal sintetizado en Cuba que fue inyectado
a 24 voluntarios, distribuidos en tres grupos. Los resultados mostraron
que aunque los pacientes tenían un aumento de anticuerpos, en los
aislamientos primarios no se lograba inhibir el virus, por lo que esta
investigación se selló."
Entonces, los científicos empezaron un segundo
proyecto en el que se utilizan vectores, junto con otras sustancias, capaces
de provocar una reacción en el organismo que inhiba o destruya el
VIH, explica Jorge Pérez.
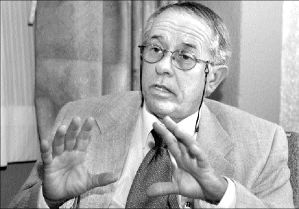
La meta, señala el entrevistado, es lograr una
vacuna que cumpla con dos propósitos: que aumente la producción
de anticuerpos y la inmunidad celular. "Ahora estamos en la fase de unir
los resultados anteriores y obtener un elemento nuevo como vacuna."
Pérez Avila admite que aunque en otros países
también se tienen avances sobre la creación de una dosis
preventiva, debido a la complejidad del fenómeno no hay ninguno
que hasta ahora tenga los resultados esperados.
La creación de la vacuna contra el sida implica
un reto extraordinario, advierte el especialista, ya que el virus se multiplica
muy rápido e introduce muchas variaciones; por lo tanto, tener una
respuesta inmunológica uniforme es algo muy difícil de lograr.
"Aunque hay adelantos en esta materia en otros grupos
de investigación también se presenta un hecho muy lamentable:
las compañías de medicamentos están obteniendo mucho
dinero con la venta de los tratamientos, por lo que el énfasis se
ha puesto en éstos, y los recursos que se movilizan hacia la creación
de una vacuna no son suficientes."
Asimismo, como parte de los esfuerzos conjuntos que los
países deben emprender en materia de salud, agrega Pérez
Avila, en enero de este año el gobierno cubano hizo un ofrecimiento
ante la asamblea de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para
proveer de 30 mil tratamientos contra el sida a países en desarrollo,
como Sudáfrica, cobrando sólo la materia prima y sin costo
alguno por su manufactura.
El doctor Jorge Pérez, quien participa en la comisión
nacional que dirige la investigación, la distribución de
medicamentos y el tratamiento contra el sida en Cuba, refiere que el objetivo
es que algún país coopere con el costo de la materia prima
o la proporcione, y los investigadores cubanos prepararían esos
tratamientos para los pueblos más necesitados.
"Incluso, Cuba está dispuesta a trabajar en paquetes
de sistemas de salud para revertir la situación en lugares donde
el panorama es crítico. El pronunciamiento fue recibido con júbilo
en la asamblea de la ONU, pero hasta donde sé, no hemos recibido
ningún ofrecimiento oficial de alguien que quiera costear la materia
prima para que nosotros produzcamos los tratamientos."
Sobre cómo es que Cuba ha desarrollado un nivel
competitivo en la investigación en medicina, a la par de naciones
del primer mundo, aún bajo la situación económica
tan adversa en la que vive el país, el también especialista
en enfermedades infecciosas y tropicales explica que la clave ha estado
en "asignar el dinero donde hay que ponerlo y en el momento en que hay
que hacerlo. En La Habana la investigación en biotecnología,
salud y educación ha tenido un lugar prioritario".
Eso explica el éxito de las vacunas cubanas, entre
las que destacan la vacuna Antihepatitis B, la Antimeningocócica
BC y la Antileptospirosis, por sólo mencionar algunos ejemplos.
Pérez Avila señala que en los países
llamados del tercer mundo es donde todavía se presentan enfermedades
infecciosas que el desarrollo ha erradicado en otras naciones, e insiste
en que los mal llamados padecimientos tropicales, como la malaria, deberían
denominarse enfermedades de los países subdesarrollados porque,
subraya, "no sólo se deben a la existencia de agentes infecciosos
parasitarios, bacterianos o micóticos, sino a que las condiciones
socioeconómicas de pobreza y una infraestructura sanitaria débil
posibilitan la aparición de esos males".
Sin embargo, en general, agrega Pérez Avila, las
enfermedades infecciosas siguen siendo un punto importante para la investigación,
ya que mientras los antibióticos avanzan, también los microorganismos
tratan de sobrevivir a ellos y generan mecanismos de defensa. Un ejemplo
de ello, señala, es el surgimiento de las llamadas enfermedades
emergentes, que aún en países desarrollados están
haciendo estragos, como la tuberculosis multirresistente, algunos problemas
relacionados con la encefalitis y otras enfermedades ocasionadas por transmisión
de mosquitos.
"Esta situación, señala el especialista,
hay que abordarla de manera múltiple, ya que a todos nos afecta.
Lo que pasa en Angola o Mozambique puede trasmitirse en cuestiones de horas
a un país como Francia, por ejemplo, ante la rapidez en los medios
de transporte.
"Las naciones deben trabajar unidas porque nada garantiza
la salud de un solo país. Los contactos son múltiples y los
esfuerzos tienen que ser mancomunados. Desgraciadamente, el hombre tiene
una parte de egoísmo y la riqueza y el poderío lógicamente
ciega a quien los poseen y con los descubrimientos tratan de obtener un
beneficio personal, en lugar de ponerlos a disposición del servicio
de la humanidad", finaliza el doctor Jorge Pérez Avila, quien también
forma parte del comité de investigación del Departamento
de Enfermedades Infecciosas y Cambio Social de la Universidad de Harvard,
en Estados Unidos.