|
Tres autores El argentino Rodolfo Alonso pasa revista a la importancia literaria de Francisco Luis Bernárdez, Alejandra Pizarnik y Ricardo E. Molinari, con el estupendo pretexto de las más recientes ediciones de la obra de estos tres autores. Acucioso y entusiasta, Alonso nos recuerda que la vigencia de un corpus literario tienen mucho que ver con la precisión, el temblor y la exigencia patentes en Molinari, con la posibilidad de volverse llama viva, como sucede en las narraciones de Pizarnik, y con la defensa de una gran lengua humillada, que fue una de las tareas emprendidas por Bernárdez para bien del galaico-portugués. ¿Quién se acuerda de Pac Bernárdez? En los tiempos que corren, resulta algo en absoluto inusitado para la Argentina y, quizá por eso mismo, incluso doblemente significativo (por lo que vale el gesto en sí y, al mismo tiempo, por las estruendosas carencias que al hacerlo pone de manifiesto). Resumamos: una exigente librería nacional, de aquellas pocas desdichadamente para las que todavía el libro sigue siendo un fin y no apenas un medio, decide festejar su primer cuarto de siglo conmemorando el sesquicentenario del fallecimiento del general San Martín y, haciendo extensivo ese homenaje a un poeta argentino, en el centenarios de su nacimiento (fue el 5 de octubre de 1900), reproduce en una exquisita edición numerada el poema "El Libertador" (Librería Alberto Casares, Buenos Aires, 2000), que Francisco Luis Bernárdez incluyera originalmente en su libro Poemas de carne y hueso (1943), que al año siguiente le iba a valer el Premio Nacional de Poesía. Miembro de aquella generación digamos martinfierrista, que en la década de los veinte se imaginó de vanguardia pero pronto abjuró con muy escasas y valiosas excepciones de sus protointentos ultraístas, Bernárdez (que fue el último director de Proa) iba a asumir muy pronto la herencia de su sangre gallega, y no sólo emprendió públicamente la defensa de esa gran lengua humillada sino también de su alto linaje poético, a partir de los memorables trovadores galaico-portugueses que dan prácticamente origen a la lírica peninsular. Al mismo tiempo, una decidida y firme orientación platónico-tomista fue dando a toda su poesía, por otro lado formalmente caudalosa y sólida, un apasionado sedimento metafísico de honda raíz religiosa. Creador de un verso de veintidós sílabas sabiamente acentuado tónicamente en sus dos hemistiquios y por lo general con final de feliz resolución, esa innovación métrica no produce el efecto de una pura invención sino más bien, lo que es loable, pareciera la emanación prácticamente orgánica, casi visceral, de su personalidad poética. Apta para adaptarse en consecuencia a sus inquietudes místicas y humanas, de carne y hueso, con una cadencia muy personal y naturalmente sonora. Que, como me ha sido grato comprobar aquí y allá recientemente, consiguió conquistar en su momento el corazón y el oído de numerosos lectores (algunos de los cuales, me consta, aún en estos momentos tan áridos para el género siguen recordando muy bien libros como El buque y La ciudad sin Laura o poemas como "Estar enamorado, amigos"). Pero más allá de ello, ¿cómo será recibido hoy, en contexto del todo diferente (en múltiples sentidos), un texto ligado a un tema tan justicieramente canonizado como "El Libertador"? Aquí puede percibirse muy bien cómo la destreza formal de las veintidós sílabas rumiadas por Bernárdez le permiten, en gran medida, conciliar la musicalidad del verso y lo comunicativo de la prosa. Didáctico en el aire de su época, encomiástico sin grandilocuencia, vinculado con una imagen sin duda aceptada del héroe pero, al mismo tiempo capaz de conmovernos con algún hallazgo de otra índole ("Mientras vivió, vivió de darse, como el misterio de la música en el tiempo"), este caso especial (algo así como un poema de circunstancias, y alrededor de un prócer prestigioso si los hay) constituye también, desde otro punto de vista, el testimonio de la vía con que una inteligencia sensible supo salir del compromiso a que se vio o se quiso enfrentado. Vigencia de Alejandra Pizarnik
Mucho de todo ello hay en la vida y obra de la argentina Alejandra Pizarnik (1936-1972). Cumplidos ya aquellos plazos tal vez imaginarios (y quizás por esa misma muerte muy probablemente voluntaria que vino a rubricar, con semejante decisión, la íntima validez de angustias que de otro modo algunos podrían considerar quizá retóricas), su poesía siguió manteniendo una respetable dimensión, tanto en ciertos medios extranjeros como entre muchos jóvenes locales. Si el suicidio constituye el feroz testimonio de una solvencia rubricada con la vida, también es verdad que, tarde o temprano, tratándose de obras literarias son los textos por sí solos, desnudos de anécdota y prejuicios, los que deberán afrontar a las generaciones posteriores. Por eso ha hecho muy bien Cristina Piña, sin duda una de sus más dedicadas estudiosas, no sólo en compilar con tan perfecto sentido de la medida sus Textos selectos (Corregidor, Buenos Aires, 1999), esa eficaz antología que reúne, en un solo volumen de tamaño accesible, muestras sumamente representativas de la poesía y la prosa de Alejandra Pizarnik, sino en acentuar, dentro de su preciso e informado prólogo, lo que llama "la estructuración formal de su poesía" y, como es ineludible tratándose de un autor significativo y de manera muy especial en este caso, también "la certidumbre contraria de que el lenguaje no alcanza". Quiere decir que ahora, al mismo tiempo que, superados los encantamientos iniciales, por otra parte comprensibles, han aparecido voces críticas que comienzan a evaluar desde ángulos felizmente diversos y no siempre del todo complacientes el sentido y el alcance de su arte (esa digestión de una obra para convertirla en cultura, cosa que nunca puede o debería volverse apenas una intangible canonización, sino una ineludible apropiación desde distintas perspectivas, a mi modesto entender sí vendría a constituir una prueba definitiva de permanencia), aquella breve pero jugosa antología, tan sólidamente estructurada por Cristina Piña, resulta una herramienta invaluable para los nuevos lectores que quieran acercarse sin anteojeras a Alejandra Pizarnik. Lo cual nos ha de producir, confiemos, libres y fecundas consecuencias. En mi caso particular, por ejemplo, y aceptando carencias del propio observador, si consigo olvidar la prueba de fuego de su suicidio no alcanzo a leerla sin desterrar del todo la inquietante sensación de que (incluso cuando más literariamente lograda) nunca se entrega del todo, no deja de ocultarnos algo, no siempre alcanza los dominios de la evidencia, allí donde la palabra encarnada sobrepasa los límites de la inteligencia y el gusto para volverse llama viva. Eso que por ejemplo, cuando la oímos enunciar que "yo estaba predestinada a nombrar las cosas con nombres esenciales", por su misma trágica dimensión humana nos hace sospechar que vivencias así, inocentes y ambiciosas, no se agotarán nunca en su mera descripción. Y que (precisamente a ese nivel) sólo nos convencen a fondo, nos contactan, cuando saltan de improviso sobre nosotros desde el fuego del logos. Presencia de Ricardo E. Molinari
Incluido en aquella legendaria generación de 1922, agrupada alrededor de la memorable revista Martín Fierro y que con justos motivo suele ser considerada la primera ola de nuestras vanguardias, para lo cual podrán esgrimirse siempre con orgullo nombres como los de Oliverio Girondo, Xul Solar, Macedonio Fernández o Jacobo Fijman, supo Molinari desde un comienzo (en aquel primer libro, El imaginero, que ya acaso en 1927 lo muestra cabalmente entero) internarse y persistir con afable independencia en su propio rumbo. Que si, como bien dijo Antonio Pagés Larraya, nos lo mostró siempre "distante, distinto", también dio lugar a algunos malentendidos, o al menos a ciertas sectorizaciones. Que él haya sentido la necesidad de mantener el oído abierto a la gran poesía castellana del Siglo de Oro y, al mismo tiempo, también a la de sus memorables ancestros, el más que lírico cancionero galaico-portugués o la mágica belleza de la poesía arábigo-andaluza, sin olvidar por supuesto nuestro entrañable y entonces legítimo cancionero popular, por otro lado no sin lazos con lo anterior y que virtualmente estaba en el aire que lo rodeaba, no puede resultar para nosotros sólo una mera cuestión formal y, peor aún, con el riesgo añadido de considerarla algo así como apenas una restauración. Al encarnarse en textos vivos, tocantes, logrados, latentes, surgidos sin duda de auténticas raigambres, aquellas incitaciones eluden toda posibilidad de mimesis tan sólo formal y devuelven en cambio al gran misterio de la poesía realmente viva. Las estructuras logradas han llegado a serlo por su propio devenir, entre los suyos y lo suyo, mucho antes de devenir históricas, y dejan inmediatamente de serlo cuando se convierten en académicas, es decir en retóricas. (Cosa que, como nos toca ver en estos tiempos, no puede ocurrirle tan sólo a los supuestos clásicos sino, también, incluso a las pretendidas neovanguardias.) La precisión, el temblor y la exigencia que vuelven alta y honda a la gran poesía de Ricardo E. Molinari constituyen una insoslayable evidencia precisamente por haberse encarnado, por ser en lenguaje, por haberse convertido en seres autónomos y soberanos de lenguaje. Ese lenguaje que nacía entonces todavía como algo vivo y espontáneo de las bocas y los corazones de los hombres, y en el cual todavía seguían vivos los corazones y las voces de los hombres que habían vivido mucho tiempo antes. Y del cual se ha nutrido, siempre, misteriosamente, hasta por extraños meandros, incluso el lirismo más distintivo y distinguido. ¿O acaso hemos olvidado aquello que Dante dejó dicho en el canto xi de su "Purgatorio", cuando alude a la poesía como a "la gloria de la lengua"? Nuestro querido Molinari, "desentendido" sí, pero sólo después de "reposar mi mano en otro ser, igual que una zarza" ¿no habrá sido quizás el que puso a estas planicies y a estos cielos (y a los dolores y a los sueños que allí habitan) lo más cerca que hasta ahora hemos logrado de semejante invocación? |
 No
sin cierto atisbo de sabiduría, oí decir que después
de la primera muerte, física, con el tiempo llegaba la segunda y
definitiva, al desaparecer nuestro recuerdo (con su propia muerte) en la
memoria de quienes nos conocieron. Pero la verdad es que no hay pautas
a las cuales acogerse en estas lides. Somos hijos del tiempo y del azar,
y por lo tanto impredecibles, también como destinos.
No
sin cierto atisbo de sabiduría, oí decir que después
de la primera muerte, física, con el tiempo llegaba la segunda y
definitiva, al desaparecer nuestro recuerdo (con su propia muerte) en la
memoria de quienes nos conocieron. Pero la verdad es que no hay pautas
a las cuales acogerse en estas lides. Somos hijos del tiempo y del azar,
y por lo tanto impredecibles, también como destinos.
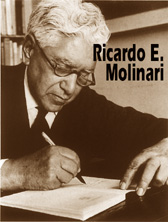 Precisamente
la inusitada falta de resonancia, el estentóreo silencio con que
ha venido a verse agobiada la alta poesía de Ricardo E. Molinari,
sin duda uno de los pocos muy grandes poetas argentinos, me ha ido pareciendo
en forma creciente el síntoma más significativo, acaso por
ser el más agudo, de la poco confortable situación en que
ha venido a verse colocado el arte de la poesía en estos tiempos
áridos y ácidos. (En efecto, si eso le ocurre a alguien como
él, ¿qué pueden esperar los otros?) Por ello me ha
resultado tan cálidamente bienvenida esa breve antología,
La pena del aire (Mondadori, Buenos Aires, 2000), incluida en la
loable colección de poesía argentina ideada y conducida por
Julia Saltzmann, y que se dirigía a un público más
amplio que el habitual.
Precisamente
la inusitada falta de resonancia, el estentóreo silencio con que
ha venido a verse agobiada la alta poesía de Ricardo E. Molinari,
sin duda uno de los pocos muy grandes poetas argentinos, me ha ido pareciendo
en forma creciente el síntoma más significativo, acaso por
ser el más agudo, de la poco confortable situación en que
ha venido a verse colocado el arte de la poesía en estos tiempos
áridos y ácidos. (En efecto, si eso le ocurre a alguien como
él, ¿qué pueden esperar los otros?) Por ello me ha
resultado tan cálidamente bienvenida esa breve antología,
La pena del aire (Mondadori, Buenos Aires, 2000), incluida en la
loable colección de poesía argentina ideada y conducida por
Julia Saltzmann, y que se dirigía a un público más
amplio que el habitual.