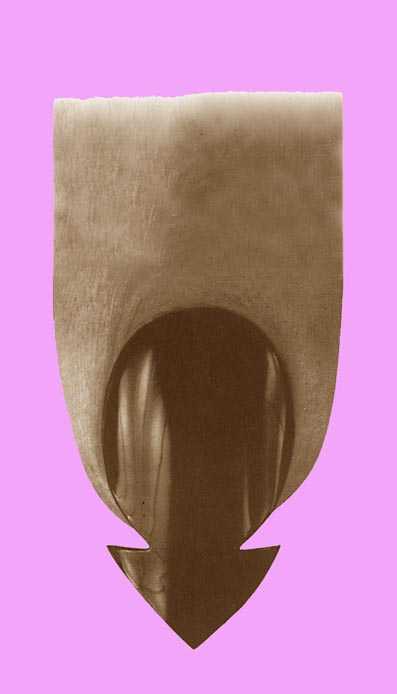Enrique
López Aguilar
A Marta, sin hache, para su cumpleaños, desde esta ciudad que nos cobija.
La conquista española significó la continuación y extremación de estas actitudes: por un lado, los vencedores quisieron fundar sus nuevos asentamientos sobre las ruinas de los vencidos y para ello se propusieron destruir cuanto representara la permanencia del orden anterior: edificios, personas, códices Por otro lado, muchas de las piedras cambiaron de lugar, pero siguieron estando ahí, ya no como el altar de un templo sino como parte de los cimientos o de la "mezcla" necesaria para construir las casas nuevas, a la española; así, ellas siguieron estando frente a todos, aunque no de la misma manera. La construcción de una ciudad española sobre la náhuatl casi se parece a lo mismo que hacían los aztecas: encimar para cambiar, con la diferencia de que el estilo español se caracterizaba por encimar para destruir. Aún así, bajo la ciudad española y en los entrepisos de sus casas, siguieron habitando los objetos y talismanes vencidos, lo cual autoriza la creencia de Carlos Fuentes y José Emilio Pacheco de que los viejos dioses aguardan el momento de su reaparición y el ajuste de cuentas con el mundo moderno debajo de la Ciudad de México, submundo al que se llega mediante los túneles del metro. A partir del siglo XVI, ese carácter se volvió destino, no sólo en la antigua Tenochtitlan, sino en el resto de México: como una anfisbena que se devorara perpetuamente sin conseguirlo, la victoria de Cortés, inaugurada arquitectónicamente con la desaparición de lo antiguo, fue cumpliendo ciclos vertiginosos de cincuenta y dos años que auguraban la destrucción de lo anterior: de la ciudad edificada por él, no se conserva prácticamente nada porque sus casas eran de teja y madera y no resistieron las inundaciones que, como tercianas, asolaron a la Ciudad de los Palacios; además, la moda del siguiente siglo, más dispuesto a permanecer en el tiempo, arrasó los vestigios de las casas nuevas de Cortés. Lo que nos queda de ellas y de esa ciudad está documentado en un libro escolar para los cursos de latín de la incipiente Universidad Pontificia: los diálogos de Francisco Cervantes de Salazar que García Icazbalceta editó como México en 1554. Si la ciudad barroca pareció erigirse con piedra, oro, maderas y adornos antes insospechados, lo dilatado de los trabajos con que se armaron iglesias, edificios públicos y casas parecía sostener los fundamentos de esa creencia, pero dos circunstancias la modificaron y, en algunos casos, la destruyeron: la irrupción de un neoclasicismo más laico que religioso y con ideas manifiestamente distintas a las barrocas, de manera que, después de su también dilatado predominio, no fue infrecuente el fenómeno de que se conservaran las fachadas y estructuras barrocas, pero se destruyera su interior, acto del que procede una de las más certeras metáforas de México: bajo la apariencia barroca, un corazón neoclásico, como se aprecia en infinidad de iglesias barrocas violentadas por el capricho de la moda o la ineptitud eclesiástica; todavía, muchas de ellas decepcionan al visitante con sus retablos de cantera o mármol. La segunda circunstancia fue que, a mediados del siglo XIX, llegó Juárez con su voluntad de menoscabar el poder eclesiástico: dijo "destrúyase", y se destruyó; "edifíquese", y se edificó: a él se debe la mutilación de conventos e iglesias para trazar calles insólitas (como Gante, que sirvió para partir el convento de san Francisco); siguieron Díaz y la Revolución, el art nouveau y el art déco, la búsqueda mexicanista y las aspiraciones de modernidad, contemporaneidad o posmodernidad: no al margen de la acumulación de estilos, sino en el centro de la ruptura permanente de los mismos, la Ciudad de México vio aparecer las nuevas ideas arquitectónicas bajo el hecho consumado de la demolición de las viejas: ya no parecía importante conservar y superponer, sino, a la manera cortesiana, edificar lo nuevo bajo condición de destruir lo "antiguo", o de hacer convivir cubos desastrosos como el de Nacional Financiera con templos antiguos como el de San Agustín. Esta Ciudad, amada y vilipendiada, ultrajada y rescatada, ha vivido "revoluciones culturales" que han dependido del capricho en turno, y conservado lugares con atmósferas privilegiadas y arquitectónicas que parecen oponerse a la sistemática barbarie ejercida contra ella. Del Centro a la Condesa, de Coyoacán a Tlalpan y San Ángel, de norte a sur y de costado a costado, ha sabido resistir a sus gobernantes y pobladores; uno de sus nombres es el de Ciudad de las Destrucciones, y en ella conviven formas, estilos y dimensiones que la vuelven inhumana; también, personal, íntima y habitable. (Continuará.)
Marco
Antonio Campos
Consagrado desde hace cosa de veinte años al estudio de los ateneístas, Fernando Curiel acaba de publicar en las ediciones del Instituto de Filológicas de la unam un utilísimo diccionario: Ateneo de la Juventud (A-Z). A Curiel debemos estudios, a la vez serios y lúdicos, de Juan Carlos Onetti, de Alfonso Reyes, pero sobre todo de su hombre representativo (para decirlo con Emerson), Martín Luis Guzmán, nuestro clásico. Quizá el motivo de la admiración de Curiel por este personaje difícil y fascinante sea por dos razones: su prosa hecha de hierro y fuego y su mirada exacta para ver a los hombres del poder. En el amplio estudio introductorio Curiel trata de ver a grandes rasgos las distintas perspectivas sobre la teoría de las generaciones que se han hecho en nuestro país y ver finalmente cómo se ubica en ellas el grupo ateneísta. Analiza los artículos o libros de Ignacio Manuel Altamirano (a través de Fernando Tola), Wigberto Jiménez Morales, Luis González y González, Enrique Krauze y Álvaro Matute y de paso a quienes niegan esta suerte de juego aritmético, como Carlos Monsiváis, quien prefiere hablar de periodos, y el español Eduardo Mateo Gambarte, quien en un furibundo y lúcido libro (El concepto de generación literaria, Madrid), niega el criterio calculista de las generaciones. A cada uno de los citados Curiel los analiza brevemente y apunta sus coincidencias y diferencias. Al final deja mostrar sus serias dudas de si esta suerte de criterio algorítmico generacional es el adecuado para definir colectivamente personalidades, corrientes o posiciones, en fin, para analizar o situar nuestra historia política, cultural y artística. Los análisis generacionales, dice Curiel, obran "por aproximaciones, versiones, iluminaciones, adivinaciones. ¿A partir de realidades? Sí. Solo que realidades simbólicas". Las humanidades no son una ciencia exacta. En cuanto a las diferentes opiniones de ubicar al grupo ateneísta como representativo del porfirismo o de la Revolución, Curiel concluye: "El antes, el durante y el después de la ateneidad están definidos por una doble vigencia. Oposición porfiriana; dimensión cultural de la Revolución." Es de lamentarse, sin embargo, que en la
introducción no se hable de cómo nació y se desarrolló,
las intenciones y el fondo, del laborioso y propositivo diccionario. A
lo largo del diccionario encontramos las fichas, no sólo de los
ateneístas más conocidos (Henríquez Ureña,
Vasconcelos, Guzmán, Reyes, Acevedo, Torri), o de relativa militancia
(Cravioto, Rebolledo, Herrán, González Martínez),
sino los que merodeaban el círculo y los que tuvieron una mínima
participación, tales como profesores de la Universidad Popular Mexicana,
redactores e ilustradores de la revista Savia Moderna, los conferencistas
ocasionales, o aun ateneístas asimilados como Genaro Estrada. Aún
más: las fichas también detallan sobre actos, ciclos y exposiciones
relacionados con los jóvenes ateneístas, o explican la significación
de los estatutos del Ateneo, o sobre quiénes fundaron o participaron
en la Sociedad de Conferencias, o relatan los desagravios públicos
a Manuel Gutiérrez Nájera y a Gabino Barreda, o apuntan la
importancia de la revista Savia Moderna y la Universidad Popular
Mexicana. En suma, un inventario diligente y completo hecho por la gente
que más conoce sobre el Ateneo, el último anteneísta,
Fernando Curiel.
 Noé
Morales
Silvana
En
la ópera, lo único verosímil es que alguien cante.
Los espectáculos escénicos
cuentan con una característica que puede ser un arma de dos filos:
ahorran al receptor la traducción mental de las imágenes
propuestas en un texto al presentárselas tangiblemente sobre las
tablas. Para evitar malentendidos, entre hacedores y público se
ha establecido, desde tiempos inmemoriales, una serie de acuerdos tácitos
en los que se basa una buena parte de la aceptación, al menos de
entrada, de todo evento artístico de dicha categoría. Y es
gracias a estas convenciones (defenestradas por Brecht) que, por ejemplo,
no reparamos en el hecho de que el balcón del palacio de Tebas no
es sino telón fabricado en la colonia Pensil; o que sopesamos que
aquel joven, que durante tres actos se enfrenta estoicamente a todo lo
que hay podrido en Dinamarca, sea en realidad oriundo de los Altos de Jalisco.
Así, estos arreglos se convierten en un pase de abordar a la tierra
de las libertades, ésas que en el rubro de la creación artística
merecen el oneroso (y en verdad horrendo) nombre de "licencias".
W.H. Auden
Pese a que nuestra más atávica tradición popular no rehuye las figuras alegóricas (recuérdese que nuestra fundación como país se debe en gran medida a la fastuosa imagen del águila y la serpiente), el que México no sea un gran consumidor de ópera encuentra argumentos justificables. A la lejanía de los conflictos recurrentes del género (bastantes leyendas nos fraguamos a diario como para interesarnos por el oro del Rhin), hay que agregar el problema del idioma. La vehemencia de sopranos o barítonos en las arias no alcanza a hacernos comprender instantáneamente el caló napolitano, o el rígido lirismo del alemán. Y, en un aspecto mucho más terrenal, se suma el perfil elitista de los montajes del circuito operístico nacional y lo exorbitante de sus precios. No es gratuito que el despliegue tecnológico y financiero de un baile de Los Tigres del Norte sea equiparable al invertido en la búsqueda de Osama Bin Laden. Por todo esto resulta loable el esfuerzo de Luis Mario Moncada por aproximarnos de nueva cuenta al fenómeno operístico. Con el programa Ópera Alterna, el director del Centro Cultural Helénico recuerda que en el México del XIX la zarzuela y la opereta eran muy socorridas en nuestra sociedad. La intención primordial del proyecto es, según el propio Moncada, desacralizar lo que cierta camarilla ha pretendido agenciarse a lo largo de los últimos años y restituirle su carácter asequible. Y dentro de este ciclo se incluye Silvana, drama musical en un acto con libreto de Saúl Villa, música de Isaac Bañuelos y dirección de Iona Weissberg.
Iona Weissberg se somete a las particularidades del género y logra en sus dos actrices la soltura corporal sin que desatiendan su interpretación musical. Tanto Glintz como Miranda muestran su calidad como actrices y la exquisitez de sus voces. Sobreponiéndose a la extraña espacialidad de La Capilla del Helénico (un recinto que se antoja idóneo por su atmósfera pero estorboso por su disposición), la directora vuelve muy corto y hasta cerrado su trazo escénico, pero consigue que ello no se constituya en un impedimento para el correcto flujo de las acciones. Con hallazgos interesantes (la inclusión del mismo Medina como hombre negro en las transiciones), Weissberg resuelve con limpieza las dificultades que le representa su primera incursión en el que no es su hábitat natural. Si acaso, habría que señalar que la Silvana de Lorena Glintz cae por momentos en los excesos gestuales que se han convertido en un lugar común de la actoralidad operística. Y, aunque no le corresponde, que la partitura de Isaac Bañuelos se siente monótona y distante de los sucesos tramáticos del montaje. Pero el espectáculo, cuya reposición en el cna permite suponer un mayor desahogo en su concreción visual, abre el apetito por presenciar sucesos artísticos que merecen nuestra cabal atención. |
 Las pantuflas bizantinas Los caminos del azar, todos lo sabemos, nos pueden llevar a los lugares más extraños. La verdad sea dicha, yo no soy una buscadora de coincidencias, porque generalmente me ponen nerviosa. La idea de que las casualidades pueden revelar un orden misterioso y universal, me aturde. Prefiero creer en explicaciones más simples y limitadas, por lo menos en cuanto a mi vida diaria se refiere. Sé que algunas teorías científicas sostienen que existe una correlación entre todo lo que sucede en el universo acabo de leer un ensayo de José Gordon acerca de este tema, titulado "El efecto mariposa", pero conjeturas tan complejas como ésa son para mí, literalmente, nebulosas. O sea, fenómenos de orden astronómico, lejanos e insondables. En cambio, hay quienes ven un designio en todo lo que les sucede; gente que, de nacer en otras épocas, hubiera sido augur o pitonisa. La frase de cajón para estas personas es que "todo sucede por alguna razón" y se refieren a motivos de tipo divino. Yo pienso: la razón es que el mecánico tenía flojera y por eso quedó mal el carburador, o la razón es que el señor del valet parking tenía prisa y por eso chocó contra mi coche, que esa mañana aciaga yo iba distraída y por eso me rompí el dedo chico del pie, etcétera. Todas razones humanas. Pero esas gentes suelen tener una idea del mundo más divertida que la mía, lo admito. Por ejemplo, L., una de esas personas, y yo, estábamos comprando cigarros en la miscelánea y hablando acerca de cómo el cigarro nos perjudica la salud. Entonces, un perro blanco cruzó la calle, levantó la pata y orinó el tronco de un eucalipto. L. vio la escena y dedujo que le iba a dar tos. ¿Cómo llegó a esta conclusión? Las explicaciones que me dio fueron insuficientes, pero me parecieron amenas. Me hizo recordar a un italiano que conocí en Puerto Escondido hace mil años, y que era un apasionado de Las enseñanzas de don Juan, de Castaneda. El italiano llevó sus interpretaciones al extremo de ver en todo: en una tormenta, en un sapo más grande de lo normal o la llegada de un grupo de gallegos al trailer park, cifras que estaban allí para ser dilucidadas. Sus explicaciones también me resultaron insuficientes. Nos separamos con la impresión de que él era algún tipo de mago y yo una escéptica sin argumentos. Pero el azar, como a todos, me ha tocado con su varita mágica y me ha dejado patidifusa. En 1994, durante un viaje a Nueva York, el escultor Brian Nissen me recomendó que buscara el hermoso libro de Rudyard Kipling, Just So Stories. "Una edición con las ilustraciones de él, que son bellísimas", me dijo. Escribió el título del libro en una hoja de su agenda, la arrancó y me la dio. Puse la hoja en la maleta, con la intención de buscar el libro en alguna de las formidables librerías neoyorkinas. Al día siguiente nos enteramos de que Aburto había disparado sobre Luis Donaldo Colosio. Preocupadísimos, empacamos (es decir, echamos todo a la maleta como Dios nos dio a entender), cumplimos con lo que habíamos ido a hacer, y regresamos. Por supuesto, no me volví a acordar de la recomendación de Brian, hasta que dos años después, en Londres, metí la mano en una de las bolsas interiores de la maleta y saqué la hoja aquella. Pasmada y feliz, me la guardé en el bolsillo del pantalón. Nos fuimos al British Museum a ver los mármoles Elgin, y cuál no sería mi sorpresa al ver a la salida, en la tienda del museo, en una vitrina, un solitario y espléndido ejemplar de Just So Stories, ilustrado por Kipling, por supuesto. Me lo llevé, y todavía ahora recuerdo con emoción el escalofrío que me produjo el sacar la hoja que me había dado Brian para meterla entre las páginas de mi ejemplar londinense, dos años después. ¡Y lo de las pantuflas! Resulta que desde hace años estoy escribiendo cuentos históricos que tratan de asuntos bizantinos. Asuntos muy antiguos; tributos que los griegos se negaron a pagar a Harún al Raschid, invasiones búlgaras, el pleito iconoclasta, etcétera. Andaba yo leyendo a Fossier, a Norwich y a Burckhardt, señores muy serios todos ellos. Las imágenes de Constantinopla me llenaban la cabeza: las murallas, los cortesanos, el Hipódromo, los nombres extravagantes de los emperadores (como Constantino v Coprónimo, llamado así porque se hizo en los pañales durante la ceremonia de su bautizo), asesinatos, expediciones, concilios, el estilita solitario en lo alto de su columna; un mundo espléndido, opulento y tempestuoso. Un día, después de una sesión especialmente buena por lo menos no he tirado las cuartillas que resultaron me acosté a dormir un rato. Al cerrar los ojos, una frase, leída durante la secundaria en una novela de Mika Waltari, me daba vueltas: "El Mármara rielaba a sus pies como una cinta de plata." Luego he buscado la frase, y no la he hallado. Tal vez la inventé. El caso es que, al despertar, tenía un hambre de león. Me fui a una tienda de comida oriental, en la que también venden lámparas, woks, condimentos y chucherías de todo tipo, a comprar una charola de sushi. Iba por uno de los corredores de la tienda, cuando vi en un anaquel un montón de pantuflas, de ésas que dan en los hoteles de lujo: las pantuflas tenían nombres y logos de hoteles de Singapur, de Tokio, de Pekín. Inmediatamente imaginé una red clandestina de recamareras que se guardaban las pantuflas y luego las mandaban a la tienda a cambio de una módica cantidad. Entonces, las vi. Unas pantuflas blancas, de toalla, del Hotel Mármara de Estambul. Estambul, o sea, Constantinopla. Un pajarito bordado con hilo azul, y debajo, el nombre. Casi me caigo de la impresión. Compré las pantuflas, llegué a mi estudio y me las puse, convencida de que aquello quería decir algo. Nunca he estado en Estambul, ni tenía nada que viniera de allá. ¿Cuántos kilómetros viajaron las pantuflas para llegar de Estambul a Coyoacán y que yo las comprara? ¿Acaso ese Mármara, que ahora, mientras escribo, sigue siendo una "cinta de plata" (¡que tal vez se ve desde los cuartos del hotel!), no es el mismo por el que navegaron las flotas punitivas del legendario califa de Bagdad? Sentí, por primera vez en mi vida, "que todo sucede por alguna razón". Claro que sigo sin saber cuál. Huelga decir que se convirtieron en mi amuleto. No podía leer, y mucho menos escribir nada sobre Bizancio, si no me ponía mis pantuflas. Pero les cayó café con leche. Parecían los botines que le pusieron a Constantino Coprónimo el día de su bautizo, así que las llevé a la lavandería. Se las encargué mucho a la señorita, pero fue inútil. El destino, o lo que sea, hizo que la mano fatídica de la encargada pusiera mis pantuflas bizantinas en la bolsa de ropa limpia de otro cliente. Las perdí. Lo único que me queda es desear
que quien las encontró haya tenido una sorpresa tan magnífica
como la que tuve yo. O si lee estas líneas, que por favor me las
regrese.
 Luis
Tovar
Aun a riesgo de echar al vuelo unas campanas acerca de cuyo bronce muchos mantienen una duda tan constante que más pareciera una demasiado apriorística desconfianza, un servidor tiene la nada desagradable impresión de que comienza a perfilarse un tipo particular de cine mexicano. Digo "particular" con cierta reserva, partiendo, sobre todo, de la deliberada intención de evitar el uso de una palabra tan manoseada en nuestro cine como el epíteto "nuevo", con el que se ha querido etiquetar, desde hace algunos años, a casi todo lo que se filma en México. En este caso tampoco funciona, por lo manido, hablar de "cine de calidad" como también se ha nombrado, genéricamente, a ciertos filmes recientes, condenando al resto de la producción, por magra que fuera, a una especie de raro destierro descalificador. Empero, las cintas que considero cercanas por razones especificadas más adelante, sí pueden ser consideradas "cine de calidad" y, si resultara forzoso distinguirlas por algo más que su incontestable factura, también puede asignárseles sin demasiado apuro el calificativo de "nuevas", aunque no fuera más que por el hecho de que parecen responder a un orden de inquietud creativa prácticamente inusitado en nuestro país. Otro empero: lo anterior no significa que sólo éstas y no el resto que será omitido aquí reúnen las condiciones necesarias para ganarse algún adjetivo elogioso; vaya la extensa aclaración para no caer (espero) en los maniqueísmos críticos que esta columna siempre ha tratado de combatir. ¡Qué casualidad!
Tampoco creo que sea una mera coincidencia la elección de un tema de los considerados "difíciles" cuando se piensa al mismo tiempo en De la calle, en Crónica de un desayuno, de Benjamín Cann, y en Perfume de violetas, de Maryse Sistach. Se trata de filmes ubicados temática y conceptualmente muy lejos del cine hecho para entretener y nada más. En los tres casos hay un evidente interés por comunicar una idea, por lograr "transmitir un mensaje", como solía decirse antes de que la frase perdiera su sentido debido al uso injustificado. Especialmente en el caso de Perfume de violetas y De la calle, debe destacarse el interés de sus realizadores por llevar al cine (es decir, al público masivo) historias que buscan ahondar en nuestra conciencia como sociedad al hacerse eco de una realidad urbana descarnada y duramente asimilable. Desde luego, lo menos casual es que las seis cintas mencionadas a las que en este rubro debe añadirse Y tu mamá también, de Alfonso Cuarón tengan como rasgo en común contar cada una con un guión bien hecho: eficientes en su formato, con diálogos fieles a la realidad que buscan ejemplificar, redondos en su trama, ágiles en su desarrollo narrativo, son la columna vertebral de películas que se sostienen por sí mismas y que no dependen ni de prestigios previamente adquiridos ni de campañas publicitarias proclives a la sobreoferta. No comparto su espíritu cofrade, pero mucha gente de teatro siente que le hurtan algo que cree de su exclusiva propiedad cuando ve que una obra teatral es llevada a la pantalla grande o, para decirlo mejor, cuando es empleada como punto de partida para una película que tiene la obligación de cubrir un sinfín de requisitos de orden narrativo, técnico, formal, etcétera, pero no la de parecerse mucho, algo o nada a la obra que le sirve de plataforma diegética. Este es el caso de Crónica de un desayuno y De la calle, basadas en sendas obras de Jesús González Dávila. Quienes han resultado más papistas que el Papa deberían recordar algo dicho por el propio dramaturgo: "Se trata de hacer un cine necesario, prioritario, urgente..." De la calle, la película Hay que olvidarse, por lo menos durante la hora y media en que transcurre la película, del casi mítico montaje que Julio Castillo hiciera de De la calle, la obra de teatro. Al salir de la función, usted habrá comprobado que no hay escamoteo ninguno a la trama; que Rufino (antes Roberto Sosa, ahora Luis Fernando Peña) es el mismo chavo de la calle que oscuramente comprende la necesidad de hacerse de un origen lo mismo que de un futuro menos jodido; que el amor puede darse hasta en las alcantarillas de esta vieja ciudad de hierro, de cemento y de gentes sin descanso (Rockdrigo González dixit); que la traición y la venganza son tan ciegas e irracionales en su extremo como también lo son la solidaridad y el espíritu de sobrevivencia en el suyo. Al salir, digo, quizá comparta la sensación de que ese tipo particular de cine del que hablábamos al principio es el mismo que González Dávila llamó "necesario, prioritario, urgente", y que manifiesta su fuerza en esta buena película de Gerardo Tort.
Margie Bermejo: una voz con múltiples vuelos Creció con una familia de trovadores y la música romántica fue su cuna. El folclor latinoamericano no lo aprendió en las peñas cuando se convirtió en moda sino que lo escuchó de sus parientes mientras tomaban mate o cosían alguna prenda. Su padre Miguel integró el Trío Calaveras y de vez en cuando invitaba a grupos a tocar en Argentina, así que sus "Mañanitas" de niña eran entonadas por Los Diamantes o Los Panchos. Todo ese ambiente le resultó tan natural que desde hace más de treinta y cinco años de carrera, Margie Bermejo lo nutre, lo experimenta y trata de buscar con su voz una recreación personalísima de la canción popular, de las obras clásicas y contemporáneas que le plantean retos. Adolescente, sabía que su voz sería el instrumento que la acompañaría de por vida. Pero quería hacer algo más convincente que el común de las intérpretes, acompañadas con sus músicos en un escenario. Ya en México, tras dejar su natal Argentina, decidió estudiar teatro en el Instituto Nacional de Bellas Artes y ese nuevo universo le dio otro sentido a su vocación interpretativa, le añadió escena, profundidad y palabras. La poesía, en particular, tuvo más peso para ella. Le ofreció una conciencia de lo que cantaría y cómo lo cantaría, sumando a la vez a sus músicos en una conversación integral. Desde niña leyó a Manuel Acuña, Juan de Dios Peza, Rubén Darío y Ramón López Velarde, quienes la acompañaban casi en secreto durante las visitas dominicales y aburridas con tíos, primos y pocos espacios lúdicos para una niña como ella. Por eso, tras encontrarse con poemas de éstos y muchos otros autores, no le fue tan difícil adentrarse en "Piedra de sol", de Octavio Paz. La pieza le resultó primordial "por su esencia, por su inmensidad" y quedó latente en ella como una reflexión amorosa y profunda. Surgió entonces su descubrimiento de un sendero inexplorado en la música clásica: Misterios paralelos, cantata para voz, quinteto de cuerdas y piano escrita por el compositor y pianista Dimitri Dudin para la tesitura de Margie. "Tuve la alegría de encontrarme con la música estrictamente dicha, con este camino infinito donde tomo con rigor lo clásico contemporáneo. Mi sueño de usar la poesía de Octavio Paz en mi canto esperó todo este tiempo y ahora me siento nuevamente como en la primaria, estudiando, reaprendiendo. Sufro por no ser intrusa pero esto es algo que la vida me puso enfrente y trataré de hacerlo lo mejor que pueda." En 2000 también nació el disco Clásicas extravagancias (Ediciones Pentagrama), concierto para orquesta de cámara bajo la dirección artística de Eduardo García Barrios y los arreglos orquestales del pianista Dudin, con quien la intérprete ha recorrido desde hace años varios caminos profesionales en México, Italia, Irlanda, Holanda, Alemania y Francia. En ésta, su más reciente producción discográfica, ofrece versiones clásicas alrededor de lo popular: con piano y cello, saxofón y voz, transcurren "Ojalá que te vaya bonito", de José Alfredo Jiménez; "Vuelvo al sur", de Astor Piazzola; "Nuestro amor", de Liliana Felipe, y "Luna nueva", de su hermana Mili Bermejo, entre otras piezas. Si bien está encantada con su incursión en la música culta, no abandona su primer alimento: la música romántica de Agustín Lara, la rica improvisación del jazz, la sonoridad del blues y la fuerza del canto latinoamericano. "La música de El Flaco de Oro y toda la canción popular han sido mi formación, son reflejo natural de mi manera de ser. No puedo dejar lo que he hecho toda la vida pero quiero estar en ambas partes, en lo popular y en lo culto. Ahora estoy como el torero, con un riesgo enrome pero no puedo dar un paso atrás. Y esto tiene para mí riesgo como imagen, riesgo vocal, riesgo profesional, que asumo plenamente." En el amplio espectro que aborda con su voz, transita entre "Piedra de sol" y "Farolito", por ejemplo. Y entre ellas observa un abismo. "La canción popular romántica se canta, sí con estudio, pero desde las entrañas. En ella puedes obedecer o no al tempo pero en la música clásica no hay permisos, se te exige un rigor absoluto y la cabeza fría para que, después, salga el sentimiento." Ese rigor de lo clásico le plantea en la actualidad más retos que la innovación en el jazz: "Claro que me gusta improvisar pero ahora estoy más estricta que nunca conmigo misma. La experimentación ha sido mi vida y llegó un momento en que tuve miedo de haber llegado a un límite, de hacer dizque jazz sin ser jazzista, de hacer dizque blues sin ser blusista. Sentí que musicalmente me faltaba algo y justo hoy me encuentro en ese aprendizaje, en ese despegue de una nueva voz, una nueva tesitura, un nuevo vuelo." Artista multidisciplinaria, ha presentado
los espectáculos Mi voz quema y Vox Urbis. Sus discos
en Pentagrama son Las cosas sencillas, Morir amando, La eterna desventura
de vivir y Sobre/Vivir, entre otros. Luego de giras en Veracruz
y Texas, así como la reprogramación de la cantata Misterios
paralelos, en 2002 vendrá una ópera cómica a partir
de un texto de Fernando del Paso.
Y es cierto, así la miran los otros
y así Margie se gusta más pues del hoyo negro salió
|

 Y
si el teatro ha sido parcela fértil para el florecimiento de los
más estrambóticos convenios, la ópera vendría
a ser (siguiendo con las analogías agropecuarias) lo que la hidroponia
a la agricultura: un genuino cheque en blanco para el regodeo. "Al compás
de la orquesta uno puede morir, bucear o rallar queso", apunta socarronamente
Juan Villoro en un ensayo sobre el tema. Y esto resulta muy entendible
considerando la naturaleza mítica y alegórica de la mayoría
de los argumentos operísticos; después de todo, se necesita
mucha imaginación para traer a escena (y más aún,
para hacerlos cantar) a una walkiria, a un afable nibelungo o al mismísimo
Demonio.
Y
si el teatro ha sido parcela fértil para el florecimiento de los
más estrambóticos convenios, la ópera vendría
a ser (siguiendo con las analogías agropecuarias) lo que la hidroponia
a la agricultura: un genuino cheque en blanco para el regodeo. "Al compás
de la orquesta uno puede morir, bucear o rallar queso", apunta socarronamente
Juan Villoro en un ensayo sobre el tema. Y esto resulta muy entendible
considerando la naturaleza mítica y alegórica de la mayoría
de los argumentos operísticos; después de todo, se necesita
mucha imaginación para traer a escena (y más aún,
para hacerlos cantar) a una walkiria, a un afable nibelungo o al mismísimo
Demonio.
 El
texto se basa en el drama renacentista español Diálogo
entre el Amor y un Viejo, de Rodrigo de Cota, en el que un anciano
en vísperas de la muerte se enfrenta con la amargura de no haber
sido amado sinceramente. Tomando la anécdota básica, Villa
nos presenta una adaptación en la que la protagonista Silvana (Lorena
Glintz), madura narcisista sumida en la crisis ideológica y anatómica
de la edad adulta, sufre por los maltratos de Alfredo (Omar Medina), el
joven parásito que tiene por amante. Silvana recibe la visita de
Amore (Gabriela Miranda), quien lejos de confortarla, la somete a una refinada
tortura psicológica en aras de hacerle ver lo dañino de su
egoísmo existencial. Con una estrategia muy bien maquinada (en la
que caben la seducción, el insulto, la ternura y hasta la oferta
de cremas reafirmantes), Amore resucitará el lado humano de la afligida
protagonista, haciéndole ver que el amor, con toda su complejidad,
es imprescindible para la vida.
El
texto se basa en el drama renacentista español Diálogo
entre el Amor y un Viejo, de Rodrigo de Cota, en el que un anciano
en vísperas de la muerte se enfrenta con la amargura de no haber
sido amado sinceramente. Tomando la anécdota básica, Villa
nos presenta una adaptación en la que la protagonista Silvana (Lorena
Glintz), madura narcisista sumida en la crisis ideológica y anatómica
de la edad adulta, sufre por los maltratos de Alfredo (Omar Medina), el
joven parásito que tiene por amante. Silvana recibe la visita de
Amore (Gabriela Miranda), quien lejos de confortarla, la somete a una refinada
tortura psicológica en aras de hacerle ver lo dañino de su
egoísmo existencial. Con una estrategia muy bien maquinada (en la
que caben la seducción, el insulto, la ternura y hasta la oferta
de cremas reafirmantes), Amore resucitará el lado humano de la afligida
protagonista, haciéndole ver que el amor, con toda su complejidad,
es imprescindible para la vida.
 De
la calle, primer largometraje de Gerardo Tort que se exhibe en decenas
de salas desde el pasado 11 de octubre, es el ejemplo más reciente
de que algo positivo ha comenzado a manifestarse en nuestro cine. No parece
casual que, como Bajo California. El límite del tiempo, de
Carlos Bolado; Amores perros, de Alejandro González Iñárritu,
y el injustamente poco difundido y muy premiado cortometraje El ojo
en la nuca, de Rodrigo Plá, estemos hablando aquí de
una opera prima. Quién sabe si cuatro golondrinas hagan verano,
pero es alentador que este cuarteto de nuevos directores hayan comenzado
su trayectoria con tan buen pie.
De
la calle, primer largometraje de Gerardo Tort que se exhibe en decenas
de salas desde el pasado 11 de octubre, es el ejemplo más reciente
de que algo positivo ha comenzado a manifestarse en nuestro cine. No parece
casual que, como Bajo California. El límite del tiempo, de
Carlos Bolado; Amores perros, de Alejandro González Iñárritu,
y el injustamente poco difundido y muy premiado cortometraje El ojo
en la nuca, de Rodrigo Plá, estemos hablando aquí de
una opera prima. Quién sabe si cuatro golondrinas hagan verano,
pero es alentador que este cuarteto de nuevos directores hayan comenzado
su trayectoria con tan buen pie.