 Enrique
López Aguilar
A Martha Tron Palomeque y Agustín Sánchez Guevara
El 24 de febrero de 1821, con la firma del Plan de Iguala, se instituyó la bandera tricolor, cosida por el sastre José Magdaleno Ocampo. Resulta asombroso que, entre el 24 de agosto, cuando se firmaron los Tratados de Córdoba (por los que Juan ODonojú hizo la paz con los insurgentes), y la entrada del Ejército Trigarante a México, el 27 de septiembre (coincidente día del cumpleaños de Iturbide), las monjas tuvieran rapidez y oportunidad para inventar algo tan complicado. Más sencillo sería suponer que hubieran tomado una receta preexistente, creada para celebrar la llegada de un obispo de la importancia de, digamos, Juan de Palafox y Mendoza a la capital poblana (llegó a Nueva España en junio de 1640, y a Puebla, en diciembre del mismo año). Los ingredientes de los chiles y su complejidad, por otro lado, revelan más una sensibilidad barroca y mestiza que neoclásica; y los colores implicados en el platillo ya se encontraban sugeridos sobre las alas del putto que sostiene a la Virgen de Guadalupe, en la imagen que se mandó pintar al indio Marcos y que el arzobispo Montúfar difundió como milagrosamente estampada en la tilma de un nebulosísimo Juan Diego a finales de 1555, para confusión de los tiempos y derrota de los franciscanos. De orígenes inciertos, los chiles en nogada no lo son. Si alguna vez fue un platillo raro de encontrar, en los años ochenta comenzaron a formar parte de un gusto burgués por compartir con los comensales misterios antes tan perdidos y guardados entre conventos y familias de abolengo; lo que era manjar infrecuente y privilegiado, se volvió recurso ordinario en las mesas de muchos: el platillo conventual pasó (nadie sabe cómo) a las mesas de todos. No obstante su divulgación, a los chiles en nogada les ha ocurrido un fenómeno que no comparten ni con el mole, ni con la cochinita pibil, ni con los nopalitos navegantes: cada familia pretende ser dueña de la receta (no de una receta, ni de una variante prodigiosa de la misma: de la receta). Si se atiende a los procedimientos, se estará de acuerdo en que, fuera de los chiles poblanos, la granada y las nueces de Castilla, el misterio sobrenatural de su confección radica en el relleno de los mismos y en la salsa; también se estará de acuerdo en que el relleno supone sabores dulsalados desde la combinación de carnes molidas, frutas frescas o secas, almendras y especias; y de que la salsa se hace con nuez de Castilla molida, almendras, leche, jerez ¿En qué consiste el ars culinaria? En conocer y acopiar recetas, en probarlas y explorarlas, en conocer sus secretos para, finalmente, darles un toque personal, un pequeño giro: la versión propia (como ocurre con los intérpretes de las obras musicales), pues cada receta no es sino una partitura para el cocinero, intérprete y traductor que se coloca entre el documento donde se acopia una combinación determinada y el resultado final, la materialización del mismo. Si en la culinaria toda receta fuera la receta (concediendo la importancia de seguir con rigor muchas de ellas), cada cocinero se convertiría en un amanuense, en un mero repetidor, lo cual significaría la muerte de su creatividad en la cocina, al igual que la del intérprete en música: quienes defienden la preeminencia de una receta sólo postulan la memoria de un sabor familiar, reconocible. Sin embargo, no cualquier variante es buena: si he comparado la culinaria con la música es porque se cuenta con la pericia del intérprete. Me parecen indigestos y fuera de lugar los chiles en nogada capeados; cursis, los que muelen granada con nogada para lograr una salsa rosa; contra natura, los que reemplazan la nogada con chantilly y nuez espolvoreada. Ante estos excesos, podría entenderse la necesidad de pregonar una receta canónica, como la del coronel Sanders, pero prefiero creer, borgeanamente, que el arquetipo se compone con la suma de sus elaboraciones afuera del mundo de las Ideas y que, en la proliferación, se eliminan las perversidades. En todo caso, por más secreta y arquetípica que sea la receta de Sanders, prescindo de sus pollos y opto por los que se sirven con las enchiladas placeras en los portales de Pátzcuaro. Ni en arte ni en cocina existen esas nociones competitivas propias de la incultura contemporánea: ¿quién es la mujer más bella?, ¿quién, el atleta más alto?, ¿cuál, la pintura más perfecta?, ¿cuál, la receta de los chiles en nogada? Son preguntas inanes. Como en el arte, la culinaria prosigue en cada mano que recrea una receta y en los comensales que la degustan. Ars longa, vita brevis: feliz aquél que, sin conocer el arquetipo de los chiles en nogada, prueba una variante y siente en su boca la certeza de la vida.
 Simpatía por los bomberos En un atril sobre mi escritorio tengo el número 24 de la revista CEDA, el órgano informativo de la Dirección General de la Central de Abastos del df. En la primera plana hay varias noticias de importancia para quienes trabajan allí: la crónica de la celebración del día del carretillero, una nota que recoge la promesa de trato igualitario a los transportistas, un reportaje sobre los cultivos transgénicos, etcétera. A pesar de que me imagino que esos temas son interesantes para mucha gente, yo no guardo la revista por eso. La guardo porque en la página 4 hay una foto de dos bomberos rescatando a unos gatitos del tamaño de mi índice; los están bajando del techo de un cajero automático, y yo soy una ardiente admiradora de los bomberos y de los gatos. Lo de los gatos ocuparía muchos artículos pues me parecen los seres más atractivos de la Tierra; lo de los bomberos lo puedo resumir en éste. Comenzó cuando era niña: en el parque al que me llevaba mi mamá había un extraño juego que era una escalera que entonces me parecía muy alta; dicha escalera llevaba a una especie de casita techada que tenía en medio un agujero por el que nos podíamos caer diez niños; en medio de este agujero había un poste metálico que iba del suelo al techo. Como el de los bomberos y el de la Baticueva. La primera vez que me deslicé por el tubo me tardé quince minutos en llegar al piso. Parecía un chimpancé asustado porque me aferré al tubo con las manos y las piernas como si en ello me fuera la vida. Las enrosqué de tal manera que no podía bajar, y sólo lo hice cuando mi hermano Rafael, que hasta de niño desconocía el miedo, me cayó encima y me puso los tenis en la coronilla. Así resbalé, en medio de la rechifla general, con mi hermano de sombrero, la falda tapándome las orejas y los calzones a la vista de todos. Llegué a bajar a una velocidad razonable después de quince intentos. Allí fue cuando comenzó mi admiración por los bomberos. Más tarde, entregada a la piromanía propia de los niños (quemaba en la estufa servilletas, lápices, malvaviscos y bolas de algodón empapadas en alcohol), me imaginé qué maravillosa sería la vida si trabajara de bombero. Pero el día en que a mi mamá le cayó agua en la sartén donde freía los bisteces y la lumbre llegó al techo, cambié de opinión. Eso de los bomberos es sólo para los valientes, y yo siempre he sido una cobarde. En ocasión de la colecta que hubo hace unos meses para los bomberos, enchinché, pedí, supliqué y dije cosas ominosas como ¿y qué tal que un día los necesitamos? a todos mis infortunados parientes para convencerlos de que debían cooperar. Yo di lo que pude y lamenté no poder dar más. Por supuesto, ya que vivimos en México, el dinero de la colecta parece que aún no llega completo a donde debía ir, es decir a los equipos y bolsillos de los bomberos. El otro día dieron por la televisión la noticia de un intento de suicidio fallido. Los bomberos convencieron de no tirarse, con una sensata mezcla de firmeza y compasión, a una pobre muchacha que se balanceaba sobre el alféizar de su ventana. Uno subió en una especie de grúa, y casi se cae mientras la empujaba adentro del edificio; otros, abajo, sostenían entre cuatro un sarape de Saltillo por si decidía tirarse. La escena me conmovió mucho, no sé si por el valor del bombero que casi se mata tratando de ayudar, por la pobreza de los medios un sarape, por muy de Saltillo que sea, no es un trampolín o por la cara de tristeza de la muchacha. Luego vi un documental en el que otro bombero, éste un gringo, salvaba a un gato sacándolo de una bodega en llamas que ya se venía abajo. El gato estuvo casi a la altura del valor del bombero y no arañó a nadie a pesar de que ya estaba pelón de tan chamuscado y ya casi no le quedaban orejas. El bombero me pareció un tipo muy decente. Y no soy la única que lo piensa; en eso, creo, hay consenso. Cuando hace ya un tiempo los vecinos de Santa María la Ribera creyeron que su colonia se había convertido en una pista de aterrizaje para los marcianos al final se descubrió que el ovni era un globo de aluminio, llamaron a los bomberos. No a la policía (naturalmente, hay muchos que recibiríamos en nuestras casas con menos temor a un extraterrestre que a un judicial), ni al ejército. A los bomberos. Y llegaron, un poco atemorizados pero dispuestos, al mismo tiempo que las cámaras de los noticieros. Entonces los televidentes escuchamos este diálogo inolvidable entre el reportero y el capitán: ¿Están preparados para una invasión? preguntó el reportero. Eeeh, pues no tanto. Es que no sirve una de las mangueras y no hay presión, ni mucha agua contestó el bombero. ¿Entonces? Pues aquí estamos, para proteger a la población como podamos, a ver qué pasa. Y como dice Sancho en El Quijote: Y no digo más.
 Noé
Morales Muñoz
DEVASTADOS
La de Sarah Kane es una de esas biografías capaces de despertar, a un tiempo y por partes iguales, horror y admiración. Inglesa nacida en Essex en los albores de los setenta, Kane pertenece a esa generación de británicos cuya infancia y pubertad transcurrieron mientras Margaret Thatcher dejaba morir a activistas en huelga de hambre y movilizaba buena parte de su arsenal bélico para pelear por un grupo de minúsculas islas australes, sólo importantes para su reino como apareadero de pingüinos. Paradigma del artista tanático y depresivo, su incursión en la escena teatral inglesa de mediados de la década pasada supuso una violenta renovación del lenguaje dramatúrgico existente. De escritura cruda y malevolente, Kane refleja sin concesiones el desencanto existencial de los hijos bastardos del neoliberalismo finisecular, lo que la hermana con contemporáneos igualmente oscuros como el escocés Irvine Welsh o el francés Bernard-Marie Koltés. Sin embargo, al revisar su atribulada semblanza no puede evadirse la analogía con una figura femenina de vida y obra igualmente estupefacientes: Sylvia Plath, la esposa del también poeta Ted Hughes con quien comparte, entre otras cosas, la manera de terminar con su congoja crónica: el suicidio. Aunque mientras la autora de Ariel decidió meter la cabeza en un horno repleto de gas, Kane se despidió del mundo que tan poco le comprendía colgándose de una viga de su cuarto de hospital, al que había ingresado tras fracasar en su primer intento: tres días antes se había llenado el estómago con doscientas pastillas antidepresivas. Poco entendido por un amplio sector de la crítica inglesa (con honrosas excepciones como la de Harold Pinter), el teatro de esta desasosegada seguidora del Manchester United permanecía oculto hasta el momento para el público mexicano. Y es gracias a Ana Graham, traductora y productora, que podemos acercarnos a la primera obra de la exigua producción de Kane: Devastados (Blasted), recientemente estrenada en el Teatro El Granero.
Ignacio Ortiz, sólido guionista de cine (La orilla de la tierra, La mujer de Benjamín) debuta como director de escena. En su descargo habría que decir que se estrena con un texto bastante complejo y radicalmente disímbolo con respecto a su línea estilística como creador cinematográfico. Pero no puede soslayarse una malinterpretación esencial: confunde el reforzamiento de las intenciones de la dramaturga con la ilustración redundante. Si Kane propone escenas en las que se suceden sodomizaciones, violaciones, felatios y mutilaciones in situ, Ortiz las explicita burdamente como un recurso que, lejos de apuntalar la dramaticidad, sólo contribuye a hacer de su puesta un producto de soluciones simplistas y, por momentos, de excesiva rusticidad. A pesar de contar con un par de actores de probada capacidad (Arturo Ríos como el atribulado Ian y Ari Brickman como el Soldado), Ortiz no alcanza a establecer un criterio uniforme de interpretación, sobre todo a nivel tonal. Mientras que Ríos, pese a un esfuerzo plausible, se pierde por momentos en la sobreactuación (con desgarradores gritos que resultan superfluos), Brickman exterioriza de forma mucho más sobria (y no por eso menos efectiva) la problemática interna de su personaje. Y Ana Graham, que interpreta el dificilísimo rol de Cate, presenta un personaje inverosímil debido a la monotonía con la que lo aborda. Con un sonsonete que recuerda más a una turista alemana que a una adolescente con problemas cerebrales, Graham accidenta aún más las de por sí bruscas transiciones de su personaje, lo que se evidencia en los pasajes en que, dentro de la lógica disfuncional en la relación que mantiene con el periodista, ha de pasar de dominada a dominante. En conclusión, puede hablarse de
un montaje bastante rudimentario en cuanto a su traslación en escena.
Queda la impresión de que una dramaturga como Sarah Kane, que tan
grande y tan justo furor causó con su irrupción en los escenarios
europeos, merecería escenificaciones mucho más afortunadas.
|
Juan
Domingo Argüelles
La circulación de la antología Dos siglos de poesía mexicana: Del XIX al fin del milenio (2001), por mí preparada y publicada por Editorial Océano de México en su Colección Intemporales, me lleva a retomar una de las reflexiones que ahí expongo, pues entre todas las posibilidades que tiene el antólogo para realizar su tarea hay dos posturas que son las más frecuentes: la primera, cada vez más desprestigiada, es darle un poco de razón al gusto popular; la segunda, cada vez más empleada, es negarle toda verdad a ese gusto colectivo y concederle la total autoridad al gusto único y personal, por arbitrario, limitado o prejuiciado que sea. En los últimos años, y sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo xx, la autoridad del gusto personal es la actitud más común de los antólogos. Se desdeñan así las preferencias populares con el argumento de que no todo lo que le gusta a mucha gente debe ser necesariamente bueno y que, en muchos casos, no sólo no es bueno sino inclusive pésimo. Entre estas posturas encontradas de los antólogos, podría darse un término medio para equilibrar la apreciación estética lo más objetivamente posible y la preferencia histórica o de época que determina muchas veces que un texto permanezca vivo pese al tiempo que sobre él haya transcurrido. Este tipo de eclecticismo puede ser visto como un signo de pusilanimidad del antólogo, sobre todo por aquellos que consideran lo antologable como un deber egoísta de la soberanía personal. El antólogo autónomo por excelencia, el que está pensando en los textos que a él le gustan y en los que él cree por encima de todo, supone, en ese arranque de severo optimismo en su favor, que habrá al menos, en una población de millones, tres millares y acaso cinco de lectores parecidos a él, que estarán encantados de encontrar una antología como a cada uno de ellos les hubiera gustado hacerla o, en su defecto, leerla. Caso contrario el del antólogo ecléctico pues piensa, con cierto pesimismo y no sin algo de razón, que no pueden ser tantos los lectores que posean un similar arbitrio y que, por tanto, habrá que conciliar entre lo objetivo y lo popular para que una antología responda verdaderamente a lo que buscan diversos lectores que, sin embargo, esperan encontrar en una antología las páginas (no siempre las mismas para todos) que quisieran releer. A veces, en el colmo de nuestro optimismo individualista, justificamos nuestras inclusiones y las llamamos, pomposamente, apuestas. Se trata de textos que no son ni apreciados por la multitud ni prestigiados por la elite, pero que nos encantan a nosotros que somos los antólogos. A veces se convierte en un experimento descorazonador el ir a revisar diversas antologías donde aparecen nombres de autores de los que ya nadie se acuerda, con textos que ya nadie lee y que probablemente sólo leyó con entusiasmo, en su momento, el antólogo que por ellos apostó. ¿Quién cree hoy realmente que Las cien mejores poesías líricas de la lengua castellana, que canonizó, en su tiempo, don Marcelino Menéndez y Pelayo son en efecto las cien mejores? De esas cien piezas que determinó el gusto decimonónico y a veces bastante charro de don Marcelino, ¿cuántas han sobrevivido siquiera? ¿De veras se podía creer, entonces, que Federico Balart, Manuel del Palacio, Pablo Piferrer, Vicente W. Querol, Ventura Ruiz Aguilera y Eulogio Florentino Sanz, por sólo nombrar a algunos ahí incluidos, había escrito, cada quien, al menos una de las cien mejores poesías líricas de la lengua castellana? Lo que la gente suele olvidar, con mucha facilidad, es que entre todas las cosas no hay peor gusto que el gusto mismo: un gusto que se modifica, a veces de la noche a la mañana, o que cambia radicalmente de un año a otro o de una época a otra, influyendo en ello las experiencias, las lecturas, los prejuicios, las simpatías y las antipatías o cualquier otra disposición o indisposición de ánimo que hace que los antólogos de entonces, ya no sean los mismos mañana. El gusto popular, ciertamente, también se modifica y cambia de manera drástica, pero no hay duda que tiene un mayor margen de permanencia. En este punto es justo concederle la razón a Jorge Ibargüengoitia cuando dijo: Ningún libro ha llegado a ser famoso por aburrido. Todos los libros consagrados tuvieron un momento o muchos en que resultaron fascinantes para muchas personas. Si el famoso Nocturno, de Manuel Acuña, conocido popularmente (por su dedicatoria) como el Nocturno a Rosario, fuera hoy impopular, es bastante probable que ya no figuraría en antología alguna si ésta dependiera de las nuevas generaciones de antólogos que, con frecuencia, no sólo no reparan en el valor lírico de Acuña sino que incluso lo desdeñan, del mismo modo que desdeñan a Nervo, por popular, a Díaz Mirón, por popular, a Jaime Sabines, por popular, etcétera, y encumbran a algunos impopulares (por desconocidos y no leídos) que ellos creen que son magníficos amparados en el principio fundamental de que no son populares y que, por ello mismo, deben ser seguramente mejores. (Por lo general, el hecho de que sean mejores radica en el único e incontrovertible argumento científico de que son, ni más ni menos, sus espléndidos amigos.) ¿Qué es lo antológico y qué lo antologable? En el universo de las antologías y de los antólogos aún no hay acuerdo entre estos dos conceptos y es muy probable que nunca lo haya. Porque cada antología, en su cómica ingenuidad, pretende erigirse como una piedra de verdad y como una roca de salvación en medio de las aguas agitadas de la confusión y la torpeza, y porque cada antología cree salvar para el mundo aquellas páginas que, supuestamente, no deberían extraviarse o perderse entre la inadvertencia de quienes no han sabido mirar ni mucho menos leer. Por todo ello, la respuesta a qué es lo antológico y qué lo antologable tal vez debería considerar, antes que a nadie, a los lectores; pues si no es para ellos que se hacen las antologías, ¿entonces para quién?
 Luis
Tovar
El pasado miércoles 22 de agosto, en la presentación del plan nacional de cultura para este sexenio, por fin se dio a conocer la asignación de recursos económicos para dar marcha al Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, o Fidecine. Hace no mucho, Santiago Creel, secretario de gobernación, había mencionado que el Fidecine arrancaría con la bonita suma de cien millones de pesos, pero fueron pocos los que le creyeron, sobre todo cada mañana cuando, al ojear el periódico, nos enterábamos de las escaramuzas entre Fox, Sojo, Gil Díaz, Ortiz y el resto de los funcionarios que no se ponían (y siguen sin ponerse) de acuerdo respecto de si la economía nacional crece o se achaparra, si recesión es sinónimo de inmovilidad, si un rotundo cero en agosto de 2001 queda cerca o lejos de aquel indispensable siete prometido en junio de 2000, cuando se habla de porcentajes de crecimiento del Producto Interno Bruto... Dado el reiterado hecho de que cuando falta dinero lo primero que sufre recortes suele ser todo aquello que tenga que ver con la promoción, difusión y el apoyo a cualquier tipo de actividad cultural, hasta los más optimistas al interior de la comunidad cinematográfica tuvieron que revisar a la baja, por supuesto sus estimaciones. Así las cosas, encontrar a alguien que confiara en la entrega de esos cien millones para el Fidecine era más difícil que poner de acuerdo a dos críticos de cine. Una semana antes del evento en el que la cifra final se dio a conocer, había quien hablaba de unos treinta y cinco, cuarenta millones. Ni tú ni yo
Ahora hay con qué apoyar a la industria de aquí a fin de año, dijo el feliz Joskowicz, y tiene razón. Afortunadamente aquí no cabe ¿o sí? la posibilidad, tan foxiana, de echarse para atrás, desdecirse y salir luego con alguna batea de babas. (Le doy dos ejemplos, aunque de seguro usted ya los conoce y tiene por lo menos un par más; el primero: la ya referida promesa de crecimiento al siete por ciento anual, olvidada hasta el grado de llegar a un muy simbólico cero por ciento; el segundo: en la misma presentación del plan nacional de cultura, Fox y su equipo decidieron dar la nota de ocho columnas anunciando que no se gravaría con el iva a los libros, y sólo cinco días después el presidente de todos los chiquillos y todas las chiquillas nos salió con que no eché para atrás la iniciativa de gravar libros y lo que dije es que iba a apoyar a Sari [Sara Guadalupe Bermúdez, titular de Conaculta] en sus gestiones.) Con tanta aclaración que corrige sus propias declaraciones, cuando uno escucha al ex gerente de la Coca Cola da por pensar en un dicho popular tras otro: que dijo mi mamá que siempre no, del plato a la boca se cae la sopa, el gozo se fue al pozo, la mula no era arisca; los palos la hicieron... Y para decirlo en un lenguaje que seguramente nuestro gabinete gubernamental entenderá muy bien, somos muchos los que no les creemos ni el padre nuestro, pues, como Santo Tomás, hasta no ver no creer. Administrar la escasez
Considerando todo lo anterior, setenta millones de pesos no son ni pocos ni muchos. No son pocos porque, como ya se mencionó, se barajaron cantidades que rondaban la mitad, y no son muchos porque con toda seguridad las solicitudes van a rebasar, con creces, los recursos disponibles. Hasta aquí sólo hemos hablado del dinero con que se contará, pero todavía falta lo mejor: quiénes, y con qué criterio, decidirán el uso que se le dé a los centavos. Cuando se refirió a los propósitos para los que servirá el Fidecine, Joskowicz introdujo un concepto que, al menos para este aporreateclas, resulta novedoso: el buen cine comercial. Por lo tanto, es válido pensar que los proyectos ganadores de apoyo serán los que cumplan con ser eso: buen cine comercial. Falta que los miembros del comité técnico definan (y convenzan, y difundan) qué se entiende con la conjunción de esas tres palabras. Personalmente me parece positivo que se abandone el concepto, otrora tan sobado, del cine de calidad con el que se calificaba todo aquello que contaba con recursos estatales, porque con él se descalificaba de manera tácita cualquier otra producción. También es bueno que el Fidecine sea visto, como todo parece indicar, no como un barril sin fondo, sino como un punto de partida material para alcanzar (a ver si así) eso que de tan ausente ya ni sabemos qué significa: continuidad.
.Carla Rippey: sanar la belleza barata ¿Cómo logra un gesto refrendar el misterio? ¿Por qué esa hoja en vuelo adquiere cierto aroma perverso? ¿Es dolor lo que ese pliegue de seda te provoca? ¿Qué hay de etéreo en la mirada de esa niña al centro del jardín? Sueños. Ecos. Recuerdos. Mediante el dibujo y el grabado, Carla Rippey (1950) inventa mundos plenos de lirismo, cadencia y enigma. Ya desde pequeña, en su natal Kansas o en los pueblos del medio Oeste de Estados Unidos donde vivió, creaba dibujos alejados de la cotidianidad y la medianía. Niñas tiradas en el suelo porque su mamá estaba enojada o chavitas con botas, látigo y senos al aire eran los escenarios nada típicos que bosquejaba. Pero a los trece años sintió que ese medio no lograba expresarla de manera amplia y eligió la poesía. A los dieciocho años residió una temporada en París, ingresó luego a la Universidad Estatal de Nueva York para graduarse en Humanidades, y como parte del programa educativo practicó el diseño, la impresión en offset y la serigrafía que implementó en carteles que apoyaban el movimiento feminista en Boston, Massachusetts. 1972 fue el año en que estableció un nexo con México. En Santiago de Chile se casó con un estudiante mexicano pero como no podía compartir con los demás su poesía en inglés, dejo de escribir y prefirió estudiar grabado en metal en los talleres de la Universidad Católica de Chile. Actualmente apasionada de la figura humana, Carla sin embargo no se ejercitó con el boceteo del cuerpo durante sus primeros años de artista visual. Plantas y escenarios orgánicos conformaron su idioma, hasta que aparecieron imágenes de mulatas e indígenas en una especie de metáfora sobre su particular situación de encontrarse "desplazada" y en medio de una cultura diferente a la suya. En 1973 llegó a nuestro país y se integró al taller colectivo de grabado del Molino de Santo Domingo. De 1978 a 1983 formó parte del grupo de arte experimental "Peyote y la Compañía" y en el ínter, del 80 al 85, desempeñó en Xalapa el cargo de maestra del taller de grabado de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana. De pronto, aquellas mujeres que creaba en grabado a la punta seca, en cobre o serigrafía, ya no le permitían plasmar aquello que soñaba. Quería imágenes realistas pero también buscaba presencias reveladoras de eso que anidaba en su cabeza con cada duermevela. Tomó entonces a la fotografía como aliada y comenzó a reunir imágenes añejas de prostitutas, de niñas y hasta de su propia familia que reinterpretó y colocó en situaciones llenas de misterio e intriga. Extrajo de cada toma un cuerpo, un rostro, un gesto, y trató de hallarles un ser interno, complejo, disociado del propósito original del retrato para enriquecerlo; para abordar cuestiones filosóficas como el deterioro del cuerpo, el paso del tiempo y el parentesco que establecemos con lugares y personas. Son notables y recordadas sus series Estados en trance, La caída de los ángeles, Esclavos del sueño y El reino de Medusa, integrantes de su exposición individual El sueño que come al sueño en el Museo de Arte Moderno (1993). Posteriormente surgieron Jardín de ecos y El vicio de la belleza como parte de su más reciente muestra en la Galería de Arte Mexicano (2000). Gemelos, desdoblamientos, imágenes en par, fueron motivo central de aquella exhibición en la gam, tema que continúa desarrollando en estos días, siempre alimentada por la poesía de dos autores que la acompañan desde siempre: T. S. Eliot y Dylan Thomas. El primero, por lo que su escritura tiene de cadencia, misterio y cualidad lírica. El segundo, por su poder de invención y uso original del idioma. De hecho, la obra de Rippey siempre se acompaña de poesía, sea en los títulos de las obras, como fondo de algunas piezas o como presencia central en los catálogos que refieren su trabajo.
Para trascender lo baladí, Rippey observa sus fotos antiguas y detecta los elementos que las retratadas le provocan. Elabora una especie de maqueta, cuadricula la superficie y va colocando las presencias. Trabaja tanto con la goma como con el lápiz para fabricar nuevas escenas, dar cuerpo a otros personajes y alterar los originales con un aire más sutil y grave; condiciones que le han valido la observación de algunos críticos de arte sobre su trabajo aliado a cierta perversión. "Sí, Olivier Debroise señaló algo de eso. Dijo que lo perverso es como torcer el sentido de algo en forma consciente. Así es: en mis dibujos o grabados trato de darle un giro a las cosas para deformarlas, busco ir voluntariamente contra su sentido original y quizás darle un tamiz más puro. En ellos nunca me dirijo hacia una interpretación obvia de una situación sino que busco un lugar más misterioso que la realidad cotidiana." Y sí, ese universo insondable vaga
por las piezas de Carla, en sus siamesas, en las niñas que miran
de reojo, en los bebés que vagan por un jardín, en uno que
otro ángel o demonio pobladores de paisajes íntimos, siempre
corpóreos, vitalmente habitados, aunque en ocasiones sean sólo
un soplo o una mueca los que colmen la escena.
|
 No
obstante ser la inauguración de su trayectoria como autora, en Devastados
se aprecian claramente los rasgos que identificarán su producción
ulterior. Sin reparar en estilizaciones o contemplaciones para con el espectador,
Kane crea atmósferas decadentes, que bordean lo apocalíptico,
en las que sus complejos personajes deambulan en busca de explicaciones
para tan perturbadas situaciones contextuales. En un asfixiante cuarto
de hotel de Leeds, Ian, un paranoico periodista a un paso de la psicosis,
se encuentra con Cate, la retrasada mental con quien sostiene un amasiato
sadomasoquista. Mediante un inmisericorde intercambio de vejaciones de
lesa humanidad, Kane desnuda la psicología de esta pareja mostrándonos
la faceta más retorcida de las relaciones humanas. Dueña
de un estilo que pese a su crudeza no rehuye cierta impronta de humor negro,
la también autora de El amor de Fedra y 4:48 Psicosis
crea una trama que, pese a las referencias mayoritariamente localistas
(los eternos conflictos entre los oriundos de los distintos países
que componen el Imperio Británico; las diatribas racistas del protagonista
contra jamaiquinos y paquistaníes, por ejemplo), se vuelve universal
en tanto brutalmente humana. De esta manera el texto se constituye como
una prueba fehaciente de que el involucramiento entre tablado y butaquería
no necesariamente se vale de la delicadeza, sino también de herramientas
mucho más cercanas a lo sombrío.
No
obstante ser la inauguración de su trayectoria como autora, en Devastados
se aprecian claramente los rasgos que identificarán su producción
ulterior. Sin reparar en estilizaciones o contemplaciones para con el espectador,
Kane crea atmósferas decadentes, que bordean lo apocalíptico,
en las que sus complejos personajes deambulan en busca de explicaciones
para tan perturbadas situaciones contextuales. En un asfixiante cuarto
de hotel de Leeds, Ian, un paranoico periodista a un paso de la psicosis,
se encuentra con Cate, la retrasada mental con quien sostiene un amasiato
sadomasoquista. Mediante un inmisericorde intercambio de vejaciones de
lesa humanidad, Kane desnuda la psicología de esta pareja mostrándonos
la faceta más retorcida de las relaciones humanas. Dueña
de un estilo que pese a su crudeza no rehuye cierta impronta de humor negro,
la también autora de El amor de Fedra y 4:48 Psicosis
crea una trama que, pese a las referencias mayoritariamente localistas
(los eternos conflictos entre los oriundos de los distintos países
que componen el Imperio Británico; las diatribas racistas del protagonista
contra jamaiquinos y paquistaníes, por ejemplo), se vuelve universal
en tanto brutalmente humana. De esta manera el texto se constituye como
una prueba fehaciente de que el involucramiento entre tablado y butaquería
no necesariamente se vale de la delicadeza, sino también de herramientas
mucho más cercanas a lo sombrío.
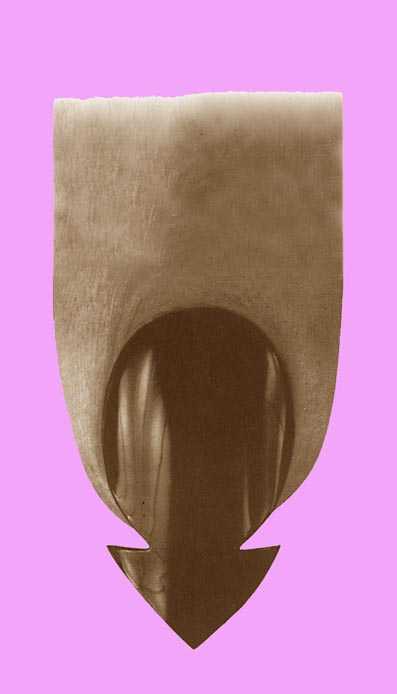
 Adicta
a la belleza tal y como lo demuestran sus dibujos y el nombre de una de
sus series, Carla dice sin embargo que le resulta más interesante
hacer cosas provocativas que bellas. "Para sanar la belleza barata hay
que irse hacia lo profundo, lo fuerte, lo doloroso. En la búsqueda
de la belleza es donde uno se salva pero hay que darle un algo extra para
encontrarle más dimensiones a lo llanamente bonito."
Adicta
a la belleza tal y como lo demuestran sus dibujos y el nombre de una de
sus series, Carla dice sin embargo que le resulta más interesante
hacer cosas provocativas que bellas. "Para sanar la belleza barata hay
que irse hacia lo profundo, lo fuerte, lo doloroso. En la búsqueda
de la belleza es donde uno se salva pero hay que darle un algo extra para
encontrarle más dimensiones a lo llanamente bonito."