 Enrique
López Aguilar
A
Efrén Minero, a Laura y El Atón
No es difícil que de sofismas como el de Protágoras se pueda pasar a extremos de intolerancia, como creer que las cosas son y deben hacerse como yo creo, o como el de percibir a lo individualmente distinto como peligroso para la "normalidad" comunitaria. En estos posicionamientos de la primera persona del singular y del plural no existe mucha diferencia: la medida de mi (nuestro) mundo se impone a la del otro (los demás) porque mis (nuestras) creencias son necesariamente correctas y, por lo mismo, resultan evidentes en sí mismas, ergo se pueden emplear como paradigmas de juicio y comportamiento para medir y sancionar a cuanto rodea a la supradicha primera persona desde su flamígero índice. A diferencia de los tres enunciados del principio, que gozan de una relativa ambigüedad general, el individuo o el grupo que se siente mesura del mundo se caracteriza por creer que existe de manera señalada un Orden, una Honradez y un Ornato del que se siente (se sabe) depositario y celoso vigilante: haciendo una brutal simplificación de los conceptos de Umberto Eco, puede decirse de ellos que son los actuales "integrados". Desde esta percepción del Orden y lo Establecido es que el lenguaje ha desarrollado paradigmas cuyos antónimos describen la magnitud de cuanto se percibe distinto, así sea a partir de procedimientos tautológicos (lo diferente puede ser mejor que lo propio, pero no importa: es intrínsecamente defectuoso por distinto). En casi todos los antónimos es frecuente la coincidencia del término "extraordinario", que describe su universo de manera suficiente: aquello que está fuera de lo ordinario y ordenado, es decir, del orden y la normalidad. Si la regla es de oro como la dorada mediocridad, por contarse en ella la mayor densidad estadística de la población, no cabe duda de que es, también, tabula rasa y lecho de Procusto desde donde se miden y dirimen diferencias, pues hay una palabra para señalar toda disidencia. En una breve y apresurada recopilación pueden encontrarse adjetivos referidos al mismo campo semántico, donde están señalados los antónimos del Orden y los sobresaltos panistas: ahí están las connotaciones de desaliño, desarrapamiento e indecencia en la manera de vestir dentro de palabras como "estrafalario"; del desorden en la conducta, como en "extravagante"; de extranjería e impropia singularidad, como en "extraño"; de la irregularidad, falta de método y oportunidad, como en "estrambótico"; y de lo poco común e infrecuente, como en "raro". Y, sin embargo, aunque todas parecen construir el perfil de alguien sospechoso, ni extraordinario, estrafalario, extravagante, extraño, estrambótico ni raro alcanzan a definir la excentricidad, conducta que puede ser todo lo anterior, pero es más que esas partes y la suma de ellas. De aceptarse una mera connotación locativa, puede entenderse que excéntrico es quien vive fuera del centro o tiene un centro distinto al de los demás. La segunda parte de esta definición provisional es la que contiene más miga, pues roza el problema de la distinción, tan preocupante para quienes se sienten medida del mundo, y señala la diferencia entre el excéntrico y los epígonos de un Orden que les otorga, desde todo punto de vista, la certeza indemostrada de sus Preceptos. El excéntrico no se cree respaldado por la Norma (tan vista, inocua y manoseada que termina por ser de nadie) ni impone su centro a los demás, como sí ocurre con el integrado: la excentricidad es feliz en sí misma, mientras que el integrismo se complace en innecesarias cruzadas de conversión que pueden concluir en acres censuras y persecuciones. Una fabulación moderna de la excentricidad fue compuesta por Julio Cortázar en sus Historias de Cronopios y de Famas; tanto en ese libro como en los demás lugares donde Cortázar habló de los cronopios, el escritor argentino ofreció imágenes divertidas, desenfadadas y poéticas de la excentricidad (donde los famas eran equivalentes de los "integrados"). Felizmente, el nombre de la excentricidad es Legión y se cumple en todos los que, igual, pueden emocionarse con los lieder de Brahms y con una tormenta en el feracísimo entorno de Suchitlán, Colima; excéntrico es quien, con tal de leer y escribir lejos del barullo del trabajo cotidiano, es capaz de caminar hasta el atrio de Tetla, en Tlaxcala, y sentarse en una de sus bancas para hacerlo. Quiero concluir con la hermosísima definición que el Diccionario de Autoridades propone de "excentricidad", palabra a la que otorga una cualidad astronómica: es la distancia entre el centro del excéntrico y el centro del mundo.

El dolor como maestro
Para
Adriana Díaz Enciso
No he traducido nada, pero me puse en contacto con Hayter a través del correo electrónico para ofrecerle mis servicios como traductora y decirle que me gustan mucho sus libros. Fue una correspondencia de dos "emilios" de cada lado. Más, nada, pero fue muy fructífera. En el primero le escribí que quería traducirla y ella me contestó que le diría a su agente, que le encantaba la idea de ser leída en español, etcétera. En el segundo le recomendé un artículo del periodista Manuel Rivas; ella a su vez me recomendó que leyera a Andrew Miller. Resultó ser la mejor sugerencia que me han hecho en mucho tiempo. Fue una lectura inesperada, porque me imaginé que si a Hayter le gustaba Miller, de seguro era un escritor de historias chistosas como las que ella escribe, que son desternillantes. Pues nada más lejos de la verdad. Me di cuenta desde que tuve el libro en las manos, antes, incluso, de abrirlo. En la edición de Harvest, la parte superior de la portada la ocupa un fragmento de una lección de anatomía del pintor Edouard Hammam. Como en todas las lecciones de anatomía del barroco (la más famosa es, creo, La lección de anatomía del doctor Tulp, de Rembrandt, pintada en 1632), la pintura de Hammam es perturbadora. Aparecen los médicos, vestidos lujosamente centellean las esmeraldas, el oro, las arracadas, los botones de cobre, rodeando un cadáver exangüe. El cirujano apoya la mano que blande el bisturí sobre el hombro del muerto. El contraste entre los gestos delicados de las manos de los médicos, pistilos envueltos por espumosas corolas de encaje, y el muerto desnudo, provoca una melancólica fascinación. Igual que la que produce esta novela maravillosa, titulada en español El insensible (Emecé). Andrew Miller (1960), como Lawrence Norfolk (1963) y Emma Donoghue (1969), es uno de esos escritores cuyas novelas históricas no sólo son historias bien investigadas, que acometen al lector con una abundancia de datos sensibles extraordinariamente escritos después de leer a los tres, me consolé pensando que el Londres del siglo xviii era un lugar más pestilente y caótico que el df sino que además poseen una tensión espiritual profunda, y proponen, en cada libro, una idea audaz sobre la naturaleza humana. En esta novela de Miller, el dolor es la herramienta con la que más profundamente podemos conocer la vida. Sin masoquismo Miller es demasiado buen escritor para simplificar así, ni regodeos en la culpa. El protagonista de El insensible, el médico James Dyer, padece un extraño síndrome: es incapaz de sentir dolor. Hace muchos años leí que ese síndrome neurológico existe, que afecta en su mayoría a personas judías, y que es muy peligroso pues el cuerpo carece de "sistemas de alarma". Así, el enfermo puede pisar un clavo y sentir sólo una ligera presión en la planta del pie, cortarse y sentir nada más la humedad de la sangre, etcétera. Dyer sobrevive a una infancia previsiblemente anormal y a una adolescencia pesadillesca para convertirse en un cirujano de renombre. Para él, el aprendizaje quirúrgico es sólo un conjunto de procedimientos que hay que efectuar con habilidad, pero a diferencia de sus colegas, no tiene que instruirse en el arte de la indiferencia ante la sangre. Tampoco comprende los sentimientos humanos. Traiciona, hiere, agrede y hostiliza sin el más mínimo remordimiento. No sabe guardar rencor, pues el rencor en esta novela se anima ante todo gracias al recuerdo del dolor sufrido. El mundo interno de Dyer es un inventario minucioso de la vida al que no se le añaden valoraciones de índole moral. "El dolor, amigos míos, viene del Diablo. Es su tacto, su caricia. ¡Su abrazo envenenado!", proclama el merolico que exhibe al protagonista como un fenómeno, y cualquiera que haya estado enfermo o herido, sabe qué tan verdadero puede parecer esto. El dolor nos hace inclinarnos, suplicar, huir. Muchas veces nos roba lo que más apreciamos de nosotros mismos: el sentido del humor, la valentía, la capacidad de preocuparnos por los demás. James Dyer está a salvo de todo esto hasta que alguien lo hechiza. Y lo que era antes y lo que será después de la transformación, se entrelazan en el hermoso final de la novela, como si cada palabra que Dyer hubiera escrito nos preparara para la epifanía con la que concluye su historia. Y el dolor se revela como el hermano de la muerte. Nos llena de terror, pero sin él la vida sería incomprensible.
 Noé
Morales Muñoz
A Edgar
Chías
Amén de la localización de esa bizarra complementariedad que efectivamente rozará la perfección poco después (la distancia entre la novela y la obra de teatro es de seis años), el escrito de Auster profundiza en la composición del enrarecido logos que rige el entorno y las trayectorias de los cuatro personajes, esa atmósfera de vacuidad existencial que, a falta de un término más certero, ha sido bautizada como "absurdo". Pero al parecer las inquietudes del exquisito creador de Leviatán con respecto al universo beckettiano no se limitaron a un estudio literario. Quien quiera comprobarlo (y quien no también) tendría que asomarse a alguna función de la puesta que de la obra de Auster El Gordo y El Flaco van al cielo (Laurel & Hardy Go to Heaven) presenta Emilio Ebergenyi en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico.
Con este artificioso contexto puesto al servicio de los personajes, Auster desmenuza puntualmente las inquietudes, desventuras y contradicciones existenciales de su mancuerna de prohombres chocarreros. Aprovechando la riqueza natural de las diferencias de carácter entre los comediantes, el autor crea un relato con intenciones de hacernos reflexionar sobre la vida en general, y en particular, sobre lo que viene una vez que ésta termina. Mediante diálogos fluidos y una estructura de trama de fácil ilación, el también narrador, cuentista, poeta, guionista y director de cine muestra, si esto cabe, el lado moridor del tándem de crooners más reconocido del cine silente. Prueba viviente de que hacer teatro en México es ante todo un acto de fe (pues él mismo actúa, dirige, traduce el texto y produce la puesta en escena), Emilio Ebergenyi entrega un montaje plagado de buenas intenciones. Y este encomiable esfuerzo se traduce por igual tanto en aciertos irrefutables (el diseño espacial y el escenográfico, apuntalado este último por la minimalista utilería de Juliana Faesler) cuanto en lagunas significativas. Caracterizando a El Gordo, Ebergenyi no logra evitar una dicotomía entre su expresividad corporal, cuando menos apagada, y su extraordinaria matización interpretativa a nivel vocal (no por nada es la voz institucional de Radio Educación desde hace varios años). Además, pareciera que su presencia en escena afecta su visión de director en tanto el trazo se nota por momentos sucio y accidentado, lo que trastoca ostensiblemente su propuesta visual. Mario Oliver, por el contrario, se inmiscuye
íntegramente en su papel de El Flaco. Con un mucho mejor aprovechamiento
de las armas actorales tradicionales del cine mudo, como el gag y
la gestualidad arrebatada, Oliver comunica efectivamente las múltiples
transiciones emotivas que su personaje experimenta a lo largo de la obra.
En un enriquecedor intercambio de vulneraciones mutuas ambos logran establecer,
no obstante las divergencias en la forma de abordar sus personajes, una
interesante versión de lo que Auster refiere en su texto sobre la
novela de Beckett. Lejos de separarlos, sus diferencias los acercan hasta
el borde de la unificación. Un estrambótico enfoque sobre
una relación amor-odio, una sugestiva vuelta de tuerca a la pareja
más celebrada en la historia de la cinematografía. Una escenificación
que, pese a sus limitaciones, representa la oportunidad de reírnos
un poco (qué mas queda) de nuestra condición humana.
|
 Luis
Tovar
Es bien conocido el perfeccionismo que el ya extinto Stanley Kubrick decidió emplear como norma en la elaboración de su breve, soberbia e indispensable filmografía, no sólo a la hora de la mise en scène, sino desde antes, en la preproducción, y también después, en cada aspecto de la posproducción, por ejemplo, la edición cinematográfica y la del sonido. Mítica desde mucho antes de que su protagonista muriera, la carrera del autor de Casta de malditos y Barry Lyndon está llena de anécdotas que se han convertido en auténticas leyendas. Quizá la más reciente es ésa según la cual a Tom Cruise el prolongadísimo rodaje de Ojos bien cerrados le costó una úlcera de la que ya nunca se repondrá. Otra leyenda kubrickiana que igualmente tiene que ver con el perfeccionismo es aquella que se refiere a la musicalización de 2001: odisea en el espacio, que con toda seguridad es una de las películas más rodeadas de mitos. Se cuenta que Kubrick había pedido la composición de música original para acompañar toda la historia escrita por Arthur C. Clark, desde las escenas del encuentro de Moonwatcher con el monolito hasta las del viaje de David Bowman y hal 9000; que cuando escuchó lo que le ofrecían decidió rechazarlo y que entonces, sin la ayuda de nadie, resolvió musicalizar por su propia cuenta, no escribiendo partituras, claro está, sino eligiendo entre la música de su preferencia. El resultado lo conocemos todos, y fue de este modo como "Así hablaba Zaratustra", por ejemplo, se convirtió en el leitmotiv del principio y el final de la cinta y, cabe decir, de la película entera. Sin chambelanes
La fuerza no estuvo con Williams
Por cierto, ¿puede usted recordar algo más que el tema principal de eso que no es sinfonía ni es nada preciso, asociándola a alguna escena o secuencia de cualquiera de las cuatro producciones mencionadas? Un servidor tampoco puede, por la sencilla razón de que el único acierto de Williams, si alguno, fue armonizar doce notas bajo el esquema de una marcha triunfal y darle así a Lucas una rúbrica igual de ramplona que la historia de caballeros y princesas que estamos presenciando, sin importar de qué episodio se trate o se vaya a tratar. Aunque breve, este análisis permite advertir la diferencia entre dos bandas musicales igual de bien integradas a su correlato visual e igual de eficientes como apoyo semántico, pero con una diferencia fundamental: una produce un efecto duradero y trasciende su propósito básico, y otra sólo es efectista. Placeres permitidos Evodio Escalante La desaparición del arte Hace unas semanas, en la presentación de su libro más reciente, una crítica de arte muy conocida declaraba que no podía aceptar que las cajas de zapatos expuestas por Gabriel Orozco en el Museo Tamayo fueran obras de arte. Creo que se trata de una percepción muy generalizada entre los espectadores: en las famosas "instalaciones" muchos de nosotros no vemos sino la instalación de la nadería, banalidades traídas a cuento con pretextos estéticos. En suma: no vemos el arte por ningún lado. Me pregunto si no hemos entrado en un periodo de penuria artística producida acaso por el exceso de estética que satura la vida cotidiana. Alguna vez Benjamin observó que mientras los bolcheviques habrían politizado la estética, los nazis (todavía más efectivos) habrían estetizado la política. A la distancia puede decirse que se quedó corto. La realidad del capitalismo avanzado y por ende consumista nos descubre inmersos en una cultura donde todo se ha vuelto o tiene que volverse estético. La mercadotecnia, el imperio de los creadores de imagen, de los expertos en publicidad, se ha apoderado del mundo circundante. Todo se torna "fotogénico". Desde las mercaderías enlatadas hasta la imagen de los políticos y de las estrellas del espectáculo reciben todos su configuración atendiendo al consejo de los expertos publicistas. Antes que el contenido lo que importa es la "representación", la forma exterior del objeto. La estética del consumo circula por todos los poros del tejido social con no disimulada eficacia. Quizás el fenómeno de la desaparición del arte no es en el fondo sino una protesta inconsciente contra esta saturación. El artista protesta contra la estética vuelta literalmente lugar común, y se obstina en crear artefactos que desdicen toda estética, y que hasta se burlan sarcásticamente de ella. El año pasado se tradujo al inglés un libro de Martin Heidegger que se supone tendría que levantar ámpula. Se trata de las Contribuciones a la filosofía, obra póstuma que algunos expertos consideran tanto o más importante que el famoso tratado acerca de El ser y el tiempo, que tradujo para el Fondo el maestro José Gaos. No creo que este nuevo libro, de carácter más bien fragmentario y con ciertos tintes que a mí me parecen ligeramente delirantes, sea tan importante como se dice, pero supongo que pronto aparecerá la versión española del mismo y que llegará a ponerse de moda. Lo traigo a cuento porque en este libro Heidegger reitera su crítica a lo que él considera el subjetivismo contemporáneo, un subjetivismo que insiste en contemplar el mundo de una manera "estética", y que considera a los objetos como susceptibles de una "representación" derivada de conceptos individualistas, centrados en el dominio de un supuesto sujeto "creador" que no haría sino "expresarse" a través de estas representaciones. En el Apéndice a su ensayo "El origen de la obra de arte", Heidegger ya adelantaba esta crítica y proponía una suerte de giro ontológico: habría que considerar el arte en lo sucesivo desde el punto de vista del ser, y no de la subjetividad. Sostenía ahí Heidegger: "La reflexión sobre qué pueda ser el arte está determinada única y decisivamente a partir de la pregunta por el ser. El arte no se entiende ni como ámbito de realización de la cultura ni como una manifestación del espíritu: tiene su lugar en el ereignis, lo primero a partir de lo cual se determina el sentido de ser". En un destacable pasaje de las mencionadas Contribuciones a la filosofía, Heidegger va en cierto sentido un poco más lejos, al proponer una vinculación entre metafísica y obra de arte: "La pregunta por el origen de la obra de arte [...] está muy íntimamente conectada con la tarea de sobrepasar la estética y eso significa simultáneamente sobrepasar una cierta concepción acerca de los entes como aquello que es objetivamente representable." Desde este punto de vista, cuya originalidad hay que reconocer, la desaparición de la obra de arte no sería el resultado de una incapacidad o de una "falla" atribuible al artista, ni tampoco el resultado de una protesta inconsciente en contra del mercado, sino antes bien el resultado de decisiones históricas muy poderosas que estarían llamadas a desbordar la metafísica dominante. "En el horizonte de este saber continúa Heidegger el arte ha perdido su relación con la cultura; se revela a sí mismo sólo como una transpropiación del ser." Como sucede a menudo con Heidegger, algunas de sus expresiones se tornan verdaderos desafíos para el traductor. A partir de los años treinta, la palabra ereignis, que ha sido vertida en algunos textos como "acontecimiento apropiador", se torna central en sus elucubraciones, al grado de que es el eje en torno al cual gira el libro de que ahora me ocupo. Por supuesto que es legítimo preguntarse, en el marco del "antihumanismo teórico" que caracteriza al pensador alemán, qué puede significar "apropiación", y qué es lo que se "apropia" de qué. ¿El hombre se "apropia" del ser, o al revés, el ser del hombre? ¿Y no es toda apropiación así entendida a la vez expropiación y despojo? ¿Lo que se gana por un lado, no se pierde acaso por el otro? Quizás porque logra mantener esta doble oscilación simultánea de apropiación-expropiación que despoja al sujeto de su hegemonía, me parece que la mejor traducción de ereignis tendría que ser, como han propuesto Helena Cortés y Arturo Leyte en otra parte, "transpropiación". Hasta donde alcanzo a ver, funciona estupendamente como equivalente de lo que Heidegger está tratando de decir. Retomo la sentencia antes citada para que se vea que embona a la perfección: "El arte ha perdido su relación con la cultura; se revela a sí mismo sólo como una transpropiación del ser." El arte es transpropiación. Algo que se coloca más allá de la cultura. Que va más allá de la estética. Un artefacto, en suma, en el que lo único que se juega es el destino de nuestro ser. A reserva, claro, de que se entienda lo que significa esta última palabra.
Angélica Vásquez: la artesanía como curación En el punto más alto de Santa María Atzompa, frente al paisaje luminoso en verde y azul por las montañas y el cielo de Oaxaca, cualquiera se siente compensado del previo zangoloteo en la camioneta que rodó el camino sinuoso hacia el taller de artesanías. Junto al escenario frondoso también reconforta un jardín con gladiolas, buganvillas y árboles frutales que antecede el encuentro con la sorpresa: sirenas, ángeles, vendedoras de flores, curanderas y chaneques ocupan el espacio que ha moldeado en barro Angélica Vásquez para sostener a su familia y, de paso, atender al llamado de sus sueños. De padres artesanos, a los siete años ya elaboraba ollas, cazuelas y macetas en barro. Pero más tarde, cuando aprendió a decorar las bases de futuras piezas, dio cauce a su inquietud de romper el esquema que le señalaba su tutor, de adornarlas sólo con flores y animales. A la pequeña le parecía más interesante darle cuerpo a las historias que su abuela materna le contaba y que con el tiempo se convertirían en objetos con un vasto mercado nacional e internacional y muchos premios en el país y el extranjero. En especial, el mito de la sirena procedente de las historias del Valle de Oaxaca le sirvió de símbolo femenino de audacia, contento y desafío.
La niña escuchó una y otra vez la leyenda y decidió que ya de grande les daría cuerpo en barro a sus sirenas. Siempre bellas, alegres, cantando su alegría por la libertad de haber hecho realidad sus deseos aun contra todo el mundo. Pero antes de convertirse en hacedora de ángeles y altares de muertos, Angélica quiso estudiar alta costura. Su ideal era ser tan famosa como Christian Dior, el nombre que leía en letras grandes en la revista que le daba su hermano, conductor de autobuses. Sus padres le decían que las mujeres no nacen para la escuela sino para cuidar a su hombre y su casa, así que ella, de una familia muy pobre, terminó a duras penas la primaria pero no cejó en su meta de ser costurera. A los trece años juntó algo del dinero que ganaba vendiendo piezas de barro y compró una máquina de coser. Hacía vestidos y ropa interior, al tiempo que continuaba moldeando. Se casó quinceañera y duró junto al marido una década, pero de pronto él la abandonó con cuatro hijos y la convicción de que tendría que salir adelante sola. Hizo de todo: arreglos florales, tamales, y lavó ropa. Los suegros la corrieron de la casa y de pronto sus amigos hicieron que volviera los ojos hacia su vocación de ceramista. Sus piezas pequeñas y grandes empezaron a ser exhibidas en la galería La Mano Mágica y lograron reconocimientos en concursos de arte popular. Separada de su esposo, fue mal vista en Atzompa por contravenir la tradición de que "la mujer que se casa debe de aguantar su cruz". Angélica nunca asumió cargar una, se separó y salió avante en la soledad hasta que comenzó a vivir con John Kemner, un estadounidense que la apoya desde hace ocho años. Sus múltiples rebeldías le han generado rechazo en el pueblo: porque su trabajo artesanal atrae a muchos turistas, porque hace un barro diferente a las cazuelas y los floreros tradicionales de Santa María y porque vive con un hombre que no es lugareño y se dedica a cuidar el jardín y a acompañarla en la hechura de cada una de las sirenas, lloronas, ángeles y chamanes. Aun rechazada, ella continuó con sus proyectos, se instaló en una casa en lo alto del pueblo y siguió la recomendación de su abuela: "En este mundo vas a dominar tú. Habrá cosas que deberás captar por orden y respeto pero nunca dejarás que te dominen." Así ha sido hasta hoy, cuando el presagio de tormenta en pleno julio hace que Angélica se apresure a guardar algunas figuritas recién concebidas y en camino hacia el horno. "Es bonito ser rebelde para ganarse a una misma y tener una voluntad propia. Mi meta es seguir haciendo las piezas en barro y luchar por mis hijos; ellos son mi fuerza", dice a sus cuarenta y dos años la recién galardonada con el Premio Nacional de Cerámica que le otorgaron en Tlaquepaque, Jalisco. Un reconocimiento que se suma a los que desde 1980 recibe en Colima, Oaxaca, df, Estado de México y varias ciudades de Estados Unidos. Allá, en Massachusetts, Filadelfia y Austin ha ofrecido cursos y charlas sobre su quehacer. Y allá viajan también sus piezas de mayor formato, cotizadas en miles de pesos por develar con singularidad y riqueza las escenas del mercado, el día de muertos o una sanación indígena. Tanto espacios de fomento artesanal como galerías en México han recibido ese trabajo, de la misma manera que museos de Oregon, Chicago y Los Angeles. En Atzompa es cada vez más frecuente
la cerámica de vasijas pastilladas con pétalos y frutas.
Queda algo de las típicas ollas de barro verde vidriado. Y entre
el conjunto de comales y floreros permanecen las mujeres de cerámica
que de la mano de esta artesana desafían al horno y luego enfrentan
su propia anarquía.
|
 Y
es que las alusiones a la producción de Beckett se perciben inmediatamente,
desde el punto de vista de la lógica conductual de los personajes.
Auster toma a dos de los iconos más representativos de la cultura
popular estadunidense para ensayar sobre lo que Diderot bautizó
mucho antes como "la paradoja del comediante": esa frecuente contradicción
entre los estados de ánimo de intérprete y personaje. Laurel
y Hardy encerrados en un lugar no determinado en el tiempo y el espacio,
circunscritos a una atmósfera asfixiante sin punto de inicio ni
llegada. El supuesto paraíso en el que los dos juerguistas por excelencia
se encuentran no es más que otra de las ironías que tanto
gustan al autor (¿alguien olvida que la desasosegada existencia
del detective fortuito Paul Auster transcurre en un lugar llamado La
ciudad de cristal?), un indicativo de que Auster se ha encargado de
exiliarlos de su condición de mitos contemporáneos en una
suerte de dimensión alterna que se encargará por sí
sola de humanizarlos.
Y
es que las alusiones a la producción de Beckett se perciben inmediatamente,
desde el punto de vista de la lógica conductual de los personajes.
Auster toma a dos de los iconos más representativos de la cultura
popular estadunidense para ensayar sobre lo que Diderot bautizó
mucho antes como "la paradoja del comediante": esa frecuente contradicción
entre los estados de ánimo de intérprete y personaje. Laurel
y Hardy encerrados en un lugar no determinado en el tiempo y el espacio,
circunscritos a una atmósfera asfixiante sin punto de inicio ni
llegada. El supuesto paraíso en el que los dos juerguistas por excelencia
se encuentran no es más que otra de las ironías que tanto
gustan al autor (¿alguien olvida que la desasosegada existencia
del detective fortuito Paul Auster transcurre en un lugar llamado La
ciudad de cristal?), un indicativo de que Auster se ha encargado de
exiliarlos de su condición de mitos contemporáneos en una
suerte de dimensión alterna que se encargará por sí
sola de humanizarlos.
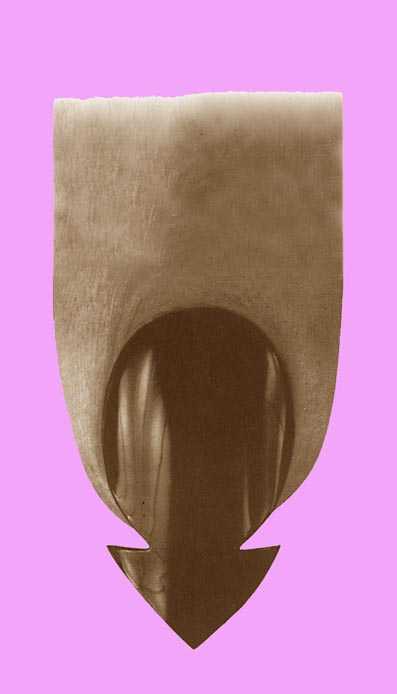
 Le
relataba la abuela: "En Semana Santa, especialmente el Viernes Santo, está
penado bañarse después del mediodía porque se dice
que la gente se lava con la sangre de Cristo. Ocurrió que un día,
una jovencita, mujer muy bonita, desobedeció la orden de su madre
y fue al río para dar encuentro al novio. Cuando estaba a punto
de salir del agua, sintió que las piernas se le inmovilizaban y
vio que se había convertido en pez. El novio huyó asustado
mientras la madre llamó a un sacerdote para curarla de la brujería.
Sin embargo el religioso la conjuró a los mares y le dijo que se
salvaría hasta la consumación de los siglos. La gente curiosa
fue a ver a la sirena y le dio regalos, en especial una guitarra para que
cantara su desgracia."
Le
relataba la abuela: "En Semana Santa, especialmente el Viernes Santo, está
penado bañarse después del mediodía porque se dice
que la gente se lava con la sangre de Cristo. Ocurrió que un día,
una jovencita, mujer muy bonita, desobedeció la orden de su madre
y fue al río para dar encuentro al novio. Cuando estaba a punto
de salir del agua, sintió que las piernas se le inmovilizaban y
vio que se había convertido en pez. El novio huyó asustado
mientras la madre llamó a un sacerdote para curarla de la brujería.
Sin embargo el religioso la conjuró a los mares y le dijo que se
salvaría hasta la consumación de los siglos. La gente curiosa
fue a ver a la sirena y le dio regalos, en especial una guitarra para que
cantara su desgracia."