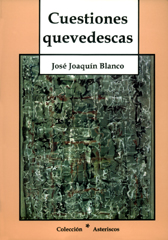e
n s a y o
Hermosas
cuando no son fieles o
Gabriela Valenzuela Navarrete

|
Sergio López
Mena,
Cómo
traducir la obra de Juan Rulfo,
Editorial
Praxis,
México,
2000. |
¡Cuántas veces hemos oído esta cantaleta:
"Traducir es muy fácil, sólo se tienen que pasar las palabras
de un idioma a otro!" Tampoco es raro escuchar: "Es una traducción;
si no le entiendes lo más seguro es que en el original decía
otra cosa." Y no falta quien recuerde aquella frasecita, cada vez más
conocida, de traduttore, traditore (traductor, traidor). Lo único
que tales frases nos muestran es lo mal valorado que está el oficio
del traductor.
No se trata de negar la existencia de malas traducciones
en el mercado editorial; aunque duela reconocerlo, en nuestro país
todavía es muy frecuente que quien tiene una leve noción
de una lengua extranjera se siente capaz de hacer una traducción.
Sin embargo, todas esas personas que creen que basta con un diccionario
bilingüe de bolsillo, deberían intentar traducir no un poema,
un cuento o una novela completos, sino una sola estrofa, un solo párrafo,
un solo capítulo. Entonces se darían cuenta de que traducir
no significa nada más cambiar una palabra por su equivalente más
cercano en otra lengua. En cualquier traducción, y especialmente
en la literaria, si las palabras no van en un orden apropiado para expresar
una cierta intención, no dicen lo mismo en una y otra lenguas. Solas
no tienen rima, ni ritmo, ni música; en una palabra, no tienen vida.
Traducir, según lo expone María Moliner
en su Diccionario de uso del español, es simplemente "verter,
expresar en un idioma una cosa dicha o escrita en otra". Suena sencillo,
pero casi todas (por no decir todas) las definiciones de los diccionarios
soslayan el hecho de que la lengua materna determina desde siempre la concepción
que se tiene del mundo, por lo que resulta prácticamente imposible
separar la lengua de la cultura. Y al hablar de lengua en cuanto atributo
cultural no hay que referirse únicamente a costumbres o acontecimientos
históricos del pueblo hablante, sino también a los elementos
lingüísticos propios del idioma y del exponente o autor, que
lo hacen diferente a los demás y que permiten la existencia de los
satanizados colegas de San Jerónimo, santo patrono de los traductores.
El discurso literario tan particular de Juan Rulfo
es un buen ejemplo de lo anterior; no por nada Rulfo es el narrador más
representativo de las letras mexicanas del siglo xx. Por eso, el 15 de
mayo de 1999 se celebró en la Casa de Cultura de Lagos de Moreno,
Jalisco, el Coloquio Internacional El llano en llamas. Análisis
de sus traducciones, en el que, como su título lo dice, se analizaron
las traducciones propuestas o publicadas de la obra del autor jalisciense.
Uno por uno, traductores coreanos, japoneses, catalanes, y brasileños,
entre otros, fueron exponiendo sus avatares a través de la geografía
rulfiana y los obstáculos, a veces franqueables, a veces imposibles,
a los que se enfrentaron en tan maravillosa expedición. Y son esas
ponencias, diálogos o exposiciones críticas, las que recoge
el libro de Sergio López Mena, Cómo traducir la obra de
Juan Rulfo, publicado por la editorial Praxis.
En su ensayo "Literatura y literalidad", incluido
en El signo y el garabato, el premio Nobel mexicano, Octavio Paz,
dice que la traducción de un texto de un idioma a otro "requiere
de un buen trabajo de carpintería, albañilería, relojería,
jardinería, electricidad y plomería, pero con una buena dosis
de pasión y casualidad". Nunca fue esto tan evidente como en las
exposiciones de los traductores reunidos para el coloquio. ¿Quién
si no alguien que de verdad ame la traducción literaria estaría
dispuesto a consagrarle diez años de su vida a la obra de un autor
desconocido en su tierra, distante un inmenso océano Pacífico,
como lo hizo Akira Sugiyama al traducir El Llano en llamas al japonés?
Además de las meras dificultades gramaticales
que entraña la escritura de Rulfo, muchos traductores se refieren
a los problemas de significados y significantes que enfrentaron tanto en
los cuentos del El llano en llamas como en Pedro Páramo.
¿Cómo
explicarles a los coreanos, por ejemplo, que el campo mexicano es muy diferente
a lo que conocen a través de las películas de Hollywood,
o que Comala es un pueblo y no un lugar de mala muerte? ¿Pueden
los catalanes entender el reparto de terrenos en un llano pobre cuando
su geografía está llena de montañas y la única
llanura que existe, la plana de Vic, es especialmente rica como para que
el gobierno la regale en pedacitos?
Para quienes dicen que la traducción es cosa
de niños, Tsubasa Okoshi Harada plantea un reto más que interesante
en el que se demuestra que, a menudo, el traductor se encuentra entre la
espada del texto y la pared de la lengua meta y, por más que se
esfuerce, deja en el camino jirones de significado: en el cuento Macario,
el personaje se sienta en la noche junto a una alcantarilla a esperar que
salga una rana para matarla y que su madrina la cocine después.
Si bien en las casas rurales de Japón hay alcantarillas, de ahí
sólo se puede esperar que salga una rata, y no es lo mismo comer
ranas que comer ratas. ¿Qué hacer entonces: privilegiar el
lugar (la alcantarilla) o la comida (la rana)? En Japón, las ranas
siempre están relacionadas con los arrozales, que son, como si algo
le faltara al problema, húmedamente diferentes a las llanuras secas
de Jalisco en donde se sitúa la obra de Rulfo.
Muchos opinarían que hay una forma sencilla
de solucionar los conflictos: una horrorosa nota al pie para explicar lo
que no está en las referencias naturales de los lectores. Digo horrorosa
porque en este medio muchos afirman que "las notas son la vergüenza
del traductor". Además, así se demostraría la incapacidad
del traidor para transferir un texto a otra lengua.
En resumen, la tarea del traductor no es tan sencilla
como muchos piensan: desde su modesto y oscuro escritorio, rodeado de diccionarios
y gramáticas, condenado a veces a tener que hacerla de detective
para rastrear una palabra, este inocente traidor tiene en sus manos la
no poco titánica tarea de hacer que su versión no sea él
con las ideas, imágenes y estructuras de Rulfo, en este caso, sino
Rulfo con las ideas, imágenes y estructuras que hubiera utilizado
en inglés, catalán, hindi o runa simi (quechua, pues). Y,
como recompensa, este apasionado escritor dispuesto a quemarse las alas
para que el nombre de otro brille, tiene que escuchar a cada rato cosas
como: "Las traducciones son como las mujeres: fieles cuando no son hermosas,
hermosas cuando no son fieles."

Séptimo festival internacional de cine para
niños y niñas (...y no tan niños). Seis días
de cine, cuatro salas cinematográficas, dieciocho películas
de todo el mundo y más de cuarenta funciones. Cineteca Nacional,
Cinemex wtc, Sala José Revueltas, ccu, Cinépolis Satélite.
Para mayores informes comunicarse a La Matatena, Asociación de Cine
para Niños y Niñas, ac, teléfono: 5033 4681, fax:
5033 4682, celular: 044 2679 2989, o en la página web: www.webmedia.com.mx/festivalcine_niños
Alas y Raíces a los Niños. verano
2001. Cursos y talleres. Los secretos del arte moderno. Para niños
de seis a doce años de edad. Sábados y domingos de agosto,
a las 13:00 horas. Museo Rufino Tamayo, Paseo de la Reforma y Gandhi. Bosque
de Chapultepec, teléfono: 5286 6519. Costo: $ 5.00
Trabajemos con las técnicas de Siqueiros.
Conoce la vida de este gran muralista y las técnicas más
importantes que utilizaba. Para niños de cinco a quince años
de edad, del 30 de julio al 17 de agosto, de lunes a viernes y de 10:00
a 14:00 horas, en la Sala de Arte Público Siqueiros, Tres Picos
29, col. Polanco. Teléfonos: 5203 5888 y 5531 3394. Costo: $ 400.00.
Mural en tus manos. Arma y pinta de color
y fantasía una divertida tarjeta inspirada en los murales de San
Ildefonso. Niños mayores de cinco años. Domingos de agosto
a las 12:30 y 14:00 horas. Antiguo Colegio de San Ildefonso, Justo Sierra
16, Centro Histórico. Teléfonos: 5789 2505 y 5789 0485. Costo:
$ 15.00 por persona más el costo del boleto de entrada al museo.
Visitas guiadas. Platica con Tamayo. Un actor
personifica al gran Rufino Tamayo y tú puedes preguntarle lo que
se te ocurra acerca de su obra. de cinco años de edad. Domingos
5 y 19 de agosto a las 12:00 horas. Museo Rufino Tamayo, Paseo de la Reforma
y Gandhi, Bosque de Chapultepec. Teléfono: 5286 6519. Entrada gratuita.
La auténtica María Magdalena.
Visita guiada para toda la familia y niños mayores de cinco años.
Relatos de la época y anécdotas de los artistas que la pintaron.
Sábados de agosto a las 13:30 horas. Museo Nacional de San Carlos,
Puente de Alvarado 50, col. Tabacalera. Teléfonos: 5566 8085 y 5566
8522, extensiones 124 y 131. Entrada gratuita.
Pensadores y científicos mexicanos
del siglo xix. Conoce a Mariano Bárcena, geólogo, botánico
y uno de los primeros paleontólogos de nuestro país. Para
niños mayores de doce años. De martes a domingo del mes de
agosto, de 9:00 a 18:00 horas. Museo Nacional de las Intervenciones, Calle
20 de agosto y General Anaya, Coyoacán. Teléfonos: 5688 7926
y 5604 0699 ext. 28. Entrada gratuita.
Bienal de fotoperiodismo 500. Para niños
mayores de cinco años de edad. Hasta el 12 de agosto, de martes
a domingo. Centro de la Imagen, Plaza de la Ciudadela 12, Centro Histórico.
Teléfono: 5509 1510.
Ritmos, colores y sabores de México
en verano. Baila con nuestra música y conoce la vida y la obra de
músicos como Silvestre Revueltas, Carlos Chávez o Blas Galindo.
Pinta o moldea objetos de arte popular mexicano, como juguetes de barro,
papel picado, cestos y canastas con fibras vegetales, máscaras de
cartonería. Prepara dulces mexicanos o tiñe telas con tintes
naturales de plantas y flores. Alas y Raíces a los Niños
visitará tu delegación para que cerca de tu casa participes
en nuestros talleres y disfrutes de nuestros espectáculos. Llama
al teléfono 5490 9796, para que sepas en qué lugar de tu
delegación y cuándo nos podrás encontrar. Para niños
de cinco a trece años de edad, de 10:00 a 15:00 horas. Entrada gratuita.
Cupo limitado.
Danza. Garnesh en las antípodas.
Espectáculo de Veronique Azan, bailarina de la danza del norte de
la India "Kathak". Única presentación el sábado 4
de agosto de 2001, a las 19:00 horas, en el Centro Cultural San Ángel,
Ave. Revolución s/n, esquina con Francisco I. Madero, col. San Ángel.
Informes y reservaciones al 5663 2166. |
e
n s a y o
Actualidad
de Quevedo
Alejandra Belaunzarán
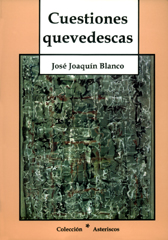
|
José
Joaquín Blanco,
Cuestiones
quevedescas,
UAP,
México,
2000. |
Leer a Francisco de Quevedo a través de la mirada
crítica de José Joaquín Blanco no sólo lo revela
como un escritor importante, sino que lo muestra, además, como un
escritor de actualidad a pesar de los años que caen sobre su escritura.
En Cuestiones quevedescas, Blanco presenta
cinco lecciones acerca del autor conceptista. Las primeras cuatro se van
adentrando en los diferentes rasgos que conforman el estilo de Quevedo,
y en la quinta, titulada "Crestomatia", se presentan definiciones y frases
representativas de Quevedo, las cuales ayudan al lector no experimentado
en el tema a entender mejor su modo de pensar.
Cada una de las primeras lecciones no sólo
se adentra en el estilo de Francisco de Quevedo, sino que lo va acercando
a la cultura moderna y lo sitúa como un autor accesible e interesante
para el público actual.
José Joaquín Blanco inicia aceptando
que la lectura del autor conceptista se ha vuelto difícil en la
actualidad; sin embargo, al analizar cada una de las razones por las cuales
se le ha tachado de poco accesible para los no especialistas, va desmarañando
las ideas que se han forjado sobre Quevedo a través de los años
y lo descubre como un autor ciertamente barroco, pero no por ello incomprensible,
pues los temas que trata son universales, por lo que a pesar de los años
no han perdido actualidad.
Quevedo es un autor crítico, crítico
de la literatura de sus días y crítico de la sociedad en
la que se desenvolvía, y es esa criticidad oculta detrás
de la metáfora y de los rebuscamientos conceptistas lo que parece
alejarlo, pero basta acercarse a él teniendo estas ideas en mente
para descubrir la riqueza que existe en sus temas, en sus metáforas
y en la crítica que presenta.
La crítica es, según la lectura aguda
de Blanco, el rasgo más distintivo en el autor conceptista; en todas
sus obras busca expresar algo más que sólo una sucesión
de hechos ficticios o de metáforas barrocas. La época en
la que Quevedo escribe es una época difícil en España,
donde gran parte de la literatura se encuentra sumamente influenciada por
la Iglesia, la cual censura todo aquello que predique en contra de sus
dogmas. Por ello, la escritura de Quevedo parece a veces piadosa y a veces
se oculta en grandes rebuscamientos, pero detrás de su palabra se
encuentra el pensamiento de un hombre sumamente analítico y revelador.
A través de estas lecciones, Blanco no sólo
logra mantener a su lector interesado, incluso si éste jamás
a escuchado a Quevedo, sino que invita a la lectura de este autor, con
nuevos ojos para aquel que lo conoce, y con curiosidad crítica para
quien no se ha acercado a él aún. Mediante ensayos bien fundamentados
y anudados en citas textuales, Blanco adentra a su lector en el mundo barroco
y le va instruyendo en una nueva mirada, en una lectura más crítica
y más profunda de Queve do, además de abrir la invitación
a buscar más allá de la palabra y la metáfora en cada
autor que se lee.
La prosa clara y dinámica de Blanco deja ver
que se trata de un excelente escritor, pero además revela la inteligencia
y criticidad de su lectura. Es capaz no sólo de descubrir, o más
bien redescubrir, los valores modernos en un autor lejano como Quevedo,
sino además de fundamentar sus propuestas al presentar argumentos
y contraargumentos en cada uno de sus planteamientos.
Leer a Quevedo es revelador y enriquecedor para cualquier
lector moderno, pero leerlo a través de la mirada de José
Joaquín Blanco lo es aún más
FICHERO
LOS LIBROS
QUE LLEGAN A NUESTRA REDACCION
antropología
Decoraciones dentales entre los
antiguos mayas, Vera Tiesler
Blos, Col. Páginas mesoamericanas 3, Conaculta/inah/Ediciones Euroamericanas,
México, 2001, 95 pp.
ensayo
Escritores suicidas,
Héctor Gamboa, Nueva Imagen, México, 2001, 279 pp.
Escritos subnormales,
Manuel Vázquez Montalbán, Biblioteca Vázquez Montalbán,
Mondadori, Barcelona, España, 2000, 349 pp.
entrevistas
Al pie de la letra,
Cristina Pacheco, Fondo de Cultura Económica, México, 2001,
470 pp.
narrativa
Corazón,
Edmundo de Amicis, prólogo de Juan Domingo Argüelles, Editorial
Océano, México, 2001, 325 pp.
Destino y otras ficciones,
Mario Calderón, Col. Sueño Guajiro, Daga Editores, México,
2001, 89 pp.
El deseo de las colinas eternas.
El mundo antes y después de Jesús,
Thomas Cahill, traducción de Juan Manuel Pombo Abondano, Editorial
Norma, Colombia, 2001, 362 pp.
La montaña del alma,
Gao Xingjian, traducción de Liao Yanping y José Ramón
Monreal, Col. Étnicos del bronce, Ediciones del Bronce, Barcelona,
España, 2001, 651 pp.
Max y Leonora, Julotte
Roche, traducción de Tessa Brisac, Ediciones Era, México,
2001, 124 pp.
memorias
Los pasos del hombre, Francisco
Coloane, Col. Literatura Mondadori 129, Mondadori, Barcelona, España,
2000, 275 pp.
poesía
En medio de este mar,
Zariáh Abren, Col. Sensualia, Anónimo Drama Ediciones, México,
2000, 20 pp.
Fiori di sanetti/Flores de sonetos,
edición de Antonio Alatorre, edición bilingüe, Aldus/Paréntesis/El
Colegio Nacional, México, 2001, 178 pp.
Hora/La señal,
Jaime Sabines, Biblioteca Jaime Sabines, Editorial Joaquín Mortiz,
México, 2001, 116 pp.
Memorial del tiempo, Carlos
Nóhpal, Col. Sensualia, Anónimo Drama Ediciones, México,
2000, 11 pp.
Versos para beber y también
el vaso, Guillermo Briseño,
LunArena/Universidad Autónoma de Puebla/Universidad Iberoamericana/Instituto
Tlaxcalteca de la Cultura/Síntesis, México, 2000, 119 pp.
Yuria/Poemas sueltos,
Jaime Sabines, Biblioteca Jaime Sabines, Editorial Joaquín Mortiz,
México, 2001, 116 pp.
X,
Carlos Nóhpal, Col. Sensualia, Anónimo Drama Ediciones, México,
2000, 11 pp.
revista
Estudios jaliscienses,
núm. 43, febrero 2001, textos de José Luis Martínez,
Jaime Olveda, Andrés Fábregas Puig, entre otros, Colegio
de Jalisco, México, 58 pp.
Ixtus, núm. 30,
año VIII, textos de Humberto Schwarzbeck, Rodrigo Guerra López,
Víctor Pérez Valera, entre otros, Arnion, ac, México,
2001, 91 pp.
Origina,
edición especial salud, año 9, textos de Ramón pieza
Rugarcía, Pablo Ruiz, Yolanda de la Torre, Gilardi Editores, México,
2001, 80 pp.
teatro
Actuar o no,
Héctor Mendoza, Col. Teatro, Ediciones El Milagro/cnca, México,
1999, 231 pp.
El lobo del hielo (un cuento esquimal),
Joanna Halpert Kraus, traducción de Silvia Molina, eco/Conaculta,
México, 1998, 42 pp.
El muerto todito (Adaptación
libre a partir del juego actoral),
Mari Zacarías, eco/Conaculta, México, 1999, 31 pp.
El nuevo teatro II, Antonio
Armonía, Elba Cortez, Ximena Escalante, et al., introducción
de Hugo Gutiérrez Vega, Col. Nuestro teatro, Ediciones El Milagro/cnca,
México, 2000, 545 pp.
La puerta abierta. Reflexiones
sobre la actuación y el teatro,
Peter Brook, traducción de Gemma Moral Bartolomé, versión
de Lucinda Gutiérrez, introducción de Héctor Mendoza,
Col. El apuntador, Ediciones El Milagro/CNCA, México, 1998, 149
pp.
Los ojos perdidos de Mirmidón.
Obra infantil en diez cuadros,
Sergio J. Monreal, ECI/Conaculta, México, 47 pp.
Palabras sobre el mimo,
Étienne Decroux, traducción de César Jaime Rodríguez,
introducción de Corinne Soum, Col. El apuntador, Ediciones El Milagro/cnca,
México, 2000, 291 pp.
Sin pies ni cabeza (obra para
títeres, marionetas, actores y otros bichos),
Jaime Chabaud, ECO/Conaculta, México, 1999, 43 pp.
ALBRICIAS
El equipo de La Jornada Semanal
felicita calurosamente a su colaborador
y
amigo
Juan García
Ponce
por su merecida obtención del
Premio de Literatura Latinoamericana
y del Caribe Juan Rulfo.
|

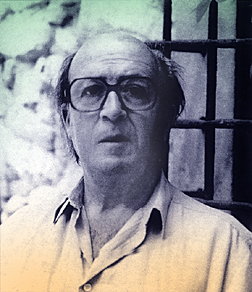 En
Pardo nada de esto se echa de menos; más bien, se nota acaso de
más el estilo de estas Memorias... cuando recupera con
tal cuidado su voluntad de ser escritor (sólo descubre que lo es
hacia los cincuenta años, en un momento que casi coincide con la
muerte de Franco), que puede llevar la aliteración hasta sus últimas
consecuencias paronomásicas: hablando de la hipócrita devoción
por el dinero de muchos sacerdotes, cierra un párrafo diciendo:
"Raro es el petente patentemente potente y pitante ante el que Roma se
enroma." Por suerte estos excesos de borrachera estilística son
apenas un hipo remoto en el aliento de las casi trescientas cincuenta páginas
del volumen, que se deja leer, sin mayor sobresalto, como un elogio de
la serena pasión del savoir vivre. Pardo cuenta con sazón
(la que le falta a muchos poetastros escamados con la supuesta velocidad
y el facilismo del lenguaje periodístico) su vida de corresponsal
itinerante en Londres, en Copenhague, en toda Europa, con el bolsillo a
veces devastado por la mala paga y el sibaritismo de convertir la cocina
propia en una bodega de latas de toda especie; su vida bajo la férula
de impostores del oficio que reniegan de la sensata negligencia de un periodista
que no se engaña con que la firma para la que trabaja (efe, Cambio
16) sea quien deba mandar en las propias pasiones, en esos caprichos
inocentes, pero irrenunciables; su agobio por la necesidad de anular un
matrimonio invisible en aras de cumplir con la ortodoxia religiosa de uno
más verdadero. Las peripecias que a este respecto cuenta de los
ires y venires entre confesores corruptos y abogados del diablo, de una
ciudad a otra en una Europa que para el corresponsal es apenas una casa
un poco más grande que la propia, son dignas si no en el tono,
en la genuina emoción con que las narra de Jorge Ibargüengoitia
y sus embargos entre charlatanes de la fe y oscuras manos muertas de miedo
de que las pillen con las manos en la masa.
En
Pardo nada de esto se echa de menos; más bien, se nota acaso de
más el estilo de estas Memorias... cuando recupera con
tal cuidado su voluntad de ser escritor (sólo descubre que lo es
hacia los cincuenta años, en un momento que casi coincide con la
muerte de Franco), que puede llevar la aliteración hasta sus últimas
consecuencias paronomásicas: hablando de la hipócrita devoción
por el dinero de muchos sacerdotes, cierra un párrafo diciendo:
"Raro es el petente patentemente potente y pitante ante el que Roma se
enroma." Por suerte estos excesos de borrachera estilística son
apenas un hipo remoto en el aliento de las casi trescientas cincuenta páginas
del volumen, que se deja leer, sin mayor sobresalto, como un elogio de
la serena pasión del savoir vivre. Pardo cuenta con sazón
(la que le falta a muchos poetastros escamados con la supuesta velocidad
y el facilismo del lenguaje periodístico) su vida de corresponsal
itinerante en Londres, en Copenhague, en toda Europa, con el bolsillo a
veces devastado por la mala paga y el sibaritismo de convertir la cocina
propia en una bodega de latas de toda especie; su vida bajo la férula
de impostores del oficio que reniegan de la sensata negligencia de un periodista
que no se engaña con que la firma para la que trabaja (efe, Cambio
16) sea quien deba mandar en las propias pasiones, en esos caprichos
inocentes, pero irrenunciables; su agobio por la necesidad de anular un
matrimonio invisible en aras de cumplir con la ortodoxia religiosa de uno
más verdadero. Las peripecias que a este respecto cuenta de los
ires y venires entre confesores corruptos y abogados del diablo, de una
ciudad a otra en una Europa que para el corresponsal es apenas una casa
un poco más grande que la propia, son dignas si no en el tono,
en la genuina emoción con que las narra de Jorge Ibargüengoitia
y sus embargos entre charlatanes de la fe y oscuras manos muertas de miedo
de que las pillen con las manos en la masa.