 Enrique
López Aguilar
En un lapso no mayor de tres años, el Papa ha pedido públicas disculpas por los crímenes que la Iglesia ha cometido desde su fundación hasta la actualidad; recientemente, ese personaje hizo lo mismo ante la Iglesia Ortodoxa. Es cierto que, hasta hace poco tiempo, hubiera sido increíble suponer que la Iglesia Romana pudiera participar en una confesión pública de pecados, pero también lo es que el mismo pontífice que se coloca en el centro del espectáculo de la autoindulgencia (como si confesar algo borrara las consecuencias del crimen cometido) es el que urdió una compleja trama cuya finalidad fue desmantelar los alcances de la teología de la liberación, para lo cual no dudó en remover sacerdotes y obispos, o en reducir al silencio a pensadores como Leonardo Boff (en el último cuarto del posmoderno siglo xx le fue prohibido predicar, dictar cátedra y escribir, so pena de ser excomulgado); desde luego, es el mismo Papa que ascendió a su cargo bajo el estigma de beneficiarse con la sospechosa muerte de Juan Pablo i y se rodeó con grupos reaccionarios como el Opus Dei y los Legionarios de Cristo; es el mismo que, temeroso del peligro comunista, no ha dudado en silenciar a quienes cree sus enemigos políticos dentro de la Iglesia, y el que, loando a la Virgen María, ha consolidado la misoginia eclesiástica. Pareciera, pues, que la pasarela de los arrepentimientos sólo buscara una absolución que permita cometer más crímenes puesto que no se han corregido los inmediatos: la Iglesia de vicios privados y virtudes públicas muestra que el firme propósito de enmienda es irrelevante, pues el formalismo de la confesión basta para borrar el saldo negativo en la metafísica tarjeta de crédito de la trascendencia: con dejar en ceros el estado de cuenta mensual, se puede seguir pecando Desde fundada, la Iglesia ha tenido que aprender a vivir bajo la sombra de un dilema: o preserva, difunde y profundiza el mensaje de Jesús, o conquista, conserva y ejerce el poder temporal propio de un Estado; de ahí la esquizofrenia de una institución escindida: o es luminosa y espiritual, como la que ha dado tanto en muchos órdenes de la vida, o es tenebrosa y temporal, y se muestra arrepentida de su porción de luz. No es posible pensar en la Iglesia sin considerar el mensaje que la fundó, ni en los hombres e intelectuales que siguen luchando por modernizarla y darle un lugar como el que pudo tener en sus orígenes; pero tampoco es posible pasar junto a ella sin ver su vertiente siniestra: la que ha fomentado persecuciones, masacres, fanatismos, silenciamientos, tortura, quema de libros, asesinatos, exterminio de intelectuales y científicos, linchamientos es el lado que ha mantenido como hilos conductores de su existencia: antisemitismo, intolerancia, misoginia, rapiñas política y financiera, y una extrovertida euforia reaccionaria.
El ilustre grupo de quienes, integrantes de la Iglesia, padecieron persecución por sus ideas o su amor a la Palabra, arroja nombres como los de San Juan de la Cruz (fundador de los Carmelitas Descalzos para varones), acusado inquisitorialmente de misticismo; Fray Luis de León, condenado en el Santo Oficio por traducir del hebreo el Cantar de los cantares; Juana Inés de la Cruz, la peor de todas, que fue exitosa y episcopalmente derrotada por Aguiar y Seijas; Servando Teresa de Mier, Hidalgo, Morelos Entre esa Iglesia y la de hoy existen contradicciones curiosas: si los fusilados de antaño son las letras de oro de hogaño en recintos legislativos, los antiguos condenados por la institución se han convertido en los santos de ahora. Historiar criminalmente a la Iglesia supone la evidencia de asesinatos y torturas provenientes de un poder de Estado, de la persecución y exterminio de cuanto haya parecido hostil a los intereses eclesiásticos, pero el concepto de criminalidad supera estas nociones: tan delictuoso fue organizar guerras santas para rescatar el Santo Sepulcro, como quemar códices americanos y libros árabes; tan perverso ha sido considerar a las mujeres un mero recipiente para recibir semen, como atormentar y quemar a quienes, argumentativamente, han demostrado que la historia del Universo disiente de lo afirmado por los dogmas: cierto que la Iglesia ha sido perseguida y mermada en su poder, como en el siglo xvi, con la separación de protestantes y anglicanos, y que ha intentado perestroikas, siempre revertidas, pero no ha sido sometida a Juicios de Nuremberg y ningún fiscal ha solicitado extraditar a muchas de sus autoridades y esbirros, cómplices y artífices de crímenes contra la humanidad. Umberto Eco razonó en El péndulo de Foucault que la diferencia de la Iglesia con los Estados genocidas modernos es que ha dispuesto de dos mil años para perpetrar impunemente muchos más crímenes: lo escandaloso es que haya pretendido encubrirlos con el mensaje de Jesús y, ahora, pida un acomodaticio perdón por ellos. (Continuará.)
 Caprichos de la memoria La memoria, dice el escritor español Antonio Muñoz Molina, es una máquina de inventar. Me imagino que con esto quiere decir que las efectos de la imaginación están presentes en todas nuestras actividades mentales; que el recuerdo es distinto para cada quien y que, a veces, el pasado es un territorio tan misterioso como el futuro. Me pregunto si existirá algún método mnemotécnico para recuperar, en la medida de lo posible, aquello que ya pasó, que nos ha marcado y que ha desaparecido de nuestra memoria dejando sólo un vago fantasma. El olvidar (y reconozco que esto es manía) me parece una especie de traición con lo olvidado. Tal vez la tarea del novelista sea encarnar esos fantasmas, esas resonancias. Tengo para mí que en el momento en que la experiencia se convierte en remembranza, aquélla queda deformada por nuestra personalidad. ¿Qué recuerdo, por preciso que sea, es idéntico a la realidad? Tal vez sólo aquellos que nos parecen banales, aquellos que como por accidente se grabaron en nosotros: el rostro del mesero de una fonda anónima, el color del asiento de un pesero, un comentario hecho por un desconocido y escuchado al pasar. O tal vez los únicos precisos sean aquellos de la niñez que quedaron impresos en lo que los médicos llaman la memoria proteínica, los recuerdos indelebles del cerebro joven y en formación, aquellos que ni la vejez ni la enfermedad logran borrar. Hace unos meses fui al Congreso Nacional Indígena, en Nurío. Fue una experiencia importante para mí; de forma consciente traté de que todo lo observado se me grabara en la memoria para interpretarlo después. Ha sido casi inútil. La impresión más vívida que conservo es el sabor y el olor de un guiso michoacano llamado morisqueta, que además no me gustó. ¿Cómo es posible que olvidara los rostros y los nombres de la gente que conocí, mientras el color del plato desechable en el que me fue servido el platillo aquél permanezca en mi memoria? ¿Que recuerde el lápiz decorado con una goma verde de la niña que se sentaba junto a mí en el kinder y sea incapaz de recordar la cara de alguien que me fue presentado la semana pasada? Un fenómeno que me desconcierta es que nuestra memoria escoge aquello que prefiere recordar, y que esa selección tiene poco que ver con nuestros gustos, ideas o sentimientos. ¿Por qué en lugar de recordar el rostro de alguien que amé y que ha muerto, mi memoria insiste en mostrarme (no es broma) su pie? ¿Qué proceso bioquímico tuvo lugar cuando le miraba el pie, proceso que no se dio en otras ocasiones? La primera vez que viajé a Europa llegamos a Alemania, a un pueblo encantador llamado Schlangenbad. Había muchas cosas memorables, ya que Schlangenbad es un balneario en cuyos límites comienza la Selva Negra. Pues bien, lo que recuerdo mejor es un montón de trajes de baño en oferta, en una tienda departamental que podría haber estado en cualquier parte del mundo. Me temo que uno de mis recuerdos favoritos, el dibujo aserrado del bosque contra el cielo del atardecer, es un collage hecho con un pedazo del Desierto de los Leones y ese bosque alemán. Al comentar mi intención de escribir este artículo con otras personas, éstas me comentaron que a veces los rostros más familiares son los más difíciles de recordar. Hay quien desesperadamente trata de recordar el rostro de su madre y lo que recuerda con más claridad es la fotografía de su madre; el rostro congelado, con una expresión artificial, el gesto un poco adusto y convencional que usamos todos al ser fotografiados. Pero en nuestra búsqueda de recuerdos podemos asistirnos con el olfato. Francisco González-Crussí, en su libro Los cinco sentidos, sostiene que el olfato es, de todos los sentidos, aquél que más cerca está de los recuerdos. ¿Por qué? Porque para oler algo hay que estar en contacto con eso, o dentro de eso que olemos. Hay una intimidad asombrosa en el acto de percibir un olor: partículas infinitesimales de aquello que olemos se introducen nuestro cuerpo, lo que olemos entra en nosotros. En su libro Historia natural de los sentidos Dianne Ackerman nos informa que para oler algo es necesario que las moléculas odoríferas que se desprenden de lo que olemos penetren en una membrana amarilla situada en la parte superior de nuestra nariz y que los impulsos nerviosos que informan al cerebro viajen desde allí. Ackerman afirma que en las personas de raza negra esta membrana es de un color amarillo más intenso que en las de raza blanca y que los negros perciben con más precisión los olores. Los olores están, entonces, ligados de forma íntima a los recuerdos, aun a aquellos que son más difíciles de precisar: los estados de ánimo, las atmósferas. El olfato es, pues, el sentido de la memoria, aun más que la vista o el oído. El emblema del olfato es la magdalena proustiana. En el anaquel de la regadera tengo guardadas varias botellas de champú a las que ya nada más les queda un poco. Estas botellas podrían tener las siguientes etiquetas: viaje a Silao, vacaciones en Cozumel, invierno del 2000 e insolación en Ixtapa. Mi mejor amigo dice que tiene muy mala memoria. Tal vez es verdad porque a veces repito comentarios que él ha hecho y no los reconoce como propios, cosas inocentes y simpáticas, no el tipo de declaraciones que uno hace en un arranque y luego no reconoce porque son horribles. Pero lo que a mi amigo le falta de memoria lo compensa con un entusiasmo ilimitado por el presente. Me imagino que cuando seamos viejos yo le contaré cómo era nuestra vida de jóvenes y él me señalará las cosas importantes que nos rodeen. Para que no se me olviden.
 Noé
Morales Muñoz
Siguiendo la pauta propuesta por Artaud, para quien el teatro era el atletismo del alma, podría compararse a los espectáculos unipersonales en general con una amplia variedad de actividades deportivas y espirituales. Pero no te alarmes, lector; este columnista no buscará las coincidencias místicas entre nuestros ejercicios escénicos individuales y el rendimiento de la Selección Nacional, consciente de que los primeros no necesitan de tan disparatadas analogías y de que de lo segundo es preferible no hablar, so riesgo de convertir este espacio en un gigantesco muro de lamentaciones. Es sólo que la sentencia del controvertido teórico francés viene muy a cuento con el montaje que se reseñará en esta ocasión. Para nadie es un secreto que el monólogo es uno de los recursos dramatúrgicos más difíciles de abordar, en tanto encierra características difícilmente localizables en alguna otra herramienta de la escritura teatral. La falta de un interlocutor en escena obliga al autor a buscarlo en el público, con lo que los riesgos de abrumar, desinteresar y adormecer alcanzan niveles muy peligrosos. Por todo lo anterior no resulta extraño que muchos autores lo miren con un respeto colindante con el terror, dilapidando valiosas oportunidades de involucrar al espectador como un elemento significativo dentro de sus propuestas discursivas.
Sin esconder la influencia que en su labor ha ejercido José Sanchis Sinisterra, Chabaud relata las vicisitudes de un cómico de la legua en tiempos de la Colonia, específicamente durante su encarcelamiento gestionado por un omnímodo inquisidor, sospechoso homónimo del más célebre y reaccionario socio de Punta Diamante. Encerrando a su único protagonista en un espacio asfixiante y una situación límite, Chabaud logra un personaje entrañable, rico en vericuetos anímicos y emocionales, un juglar multifacético en toda la extensión de la palabra. Su texto sirve, de paso, para reflexionar acerca de la intolerancia y la cerrazón, tan de moda en estos tiempos de quisquillosidad en el largo de las enaguas tapatías y de nula diferenciación entre perros y homosexuales. La antes mencionada influencia del autor valenciano en Chabaud se manifiesta tanto en la temática como en los muchos niveles de lectura perceptibles en esta obra. Si por un lado la trayectoria del personaje es bien fraguada y conducida por una anécdota firme y una serie de obstáculos ad hoc para su desenvolvimiento emocional, Divino... es también una apología del actor, figura atávicamente vilipendiada por propios y extraños. Es por esta riqueza que el texto se vuelve cercano de inmediato y la empatía del espectador con este antihéroe bufonesco se da casi automáticamente. Estamos en definitiva ante una de las obras mejor logradas de Chabaud, quien demuestra una vez más que la vida sin riesgos, como diría Patrick Marber, es la muerte. Miguel Ángel Rivera hace una buena lectura del texto de Chabaud y presenta una puesta redonda y uniforme. Apelando al espacio vacío para recrear la celda del protagonista, transmite limpiamente esa paradoja emocional que rige el ánimo del cómico: en la antesala del cadalso se da tiempo para rememorar con humor sus desventuras amorosas, profesionales y existenciales. Con un trazo que muestra las múltiples posibilidades de un escenario despoblado, Rivera centra sus esfuerzos en la dirección de su actor, de quien logra momentos hilarantes y conmovedores, pero sobre todo un desempeño cuya falta de titubeos lo vuelve admirable. Carlos Cobos, sanchopancesco actor (en más de un sentido), es el encargado de dar vida a este desventurado juglar. Dotado naturalmente con el registro y la presencia idóneas para este tipo de personajes (recuérdese su extraordinaria actuación en Ñaque, del propio Sanchis), Cobos se adentra sin contemplaciones en lo que en palabras de Bruce Springsteen vendría a ser un auténtico strip-tease emocional. Su actuación, lejos de conformarse con participar al espectador su problemática, consigue hacerse de un increíble número de cómplices entre la butaquería. Con esta magistral interpretación actoral se galvaniza a la perfección un montaje que, siendo justos, merece el mayor número de audiencia posible. |
 Luis
Tovar
!Viva Mécsicou!
(V)
A
Hugo Gutiérrez Vega,
por haber perdido la apuesta
Quinn fue uno de los pocos que lograron superar (aunque la industria le puso muchísimos obstáculos) el estereotipo racial en el que Hollywood suele encajonar a todo actor, de acuerdo con su aspecto. Para nadie es un secreto que, salvo muy raras excepciones, en el cine de palomitas hecho en Estados Unidos, cuando se trata de elegir al malo, éste tiene que ser de cualquier raza menos de la que ostenta el bueno, y que cuando toca elegir a éste sucede exactamente lo contrario. Es imposible no darse cuenta, pero eche otro ojo cuando, pongamos por caso, rente el video de cualquier película taquillera de acción: los rufianes han de ser asiáticos, de Europa del este (todavía), árabes o hispanoamericanos. Y párele de contar. A los alemanes y a los afroamericanos por fin los han dejado en paz, no sin antes haberles colgado, durante largos años, una etiqueta que hoy sería políticamente incorrecta. Pero volvamos a Quinn. Fueron precisamente su rostro y su figura, no del todo clasificables dentro de los inflexibles esquemas de la Meca del cine, los que le permitieron interpretar a un decimonónico marqués español en California (1946), lo mismo que al envidiable griego Zorba o al inesperadamente afortunado ladrón judío Barrabás en la película del mismo nombre, por citar sólo algunos ejemplos. De cualquier modo, no deja de parecer lógico que una muy buena parte de su filmografía esté compuesta por cintas en las que Quinn interpreta a estadunidenses de origen mexicano o a mexicanos. Este último es el caso de la bien conocida ¡Viva Zapata! (1952), dirigida por otra leyenda del celuloide: Elia Kazan. Por su interpretación del hermano del Caudillo del Sur, Quinn ganó el Oscar al mejor actor de reparto. Hace medio siglo a nadie en Hollywood se le hubiera ocurrido darle el papel protagónico a un actor sin fama o que no fuera una promisoria revelación; sobre todo, no se lo habrían dado a un actor cuya fisonomía impidiera que las grandes masas cinéfilas se identificaran con el héroe en turno. Ni siquiera si tal héroe resultaba ser un caballerango de principios del siglo pasado, que luchó en una revolución en un país situado al sur del río Bravo. Así las cosas, el rol principal recayó en un joven Marlon Brando, y como en los coprotagónicos tampoco solía arriesgarse gran cosa, la muchacha, para decirlo con el cliché de la época en que la cinta fue filmada, era nada menos que Jean Peters. Anotar aquí todo el reparto de ¡Viva Zapata! sería demasiado, pero cuando uno ve los nombres pareciera que más bien lo anómalo es la inclusión de Quinn. Por supuesto, los extras de la película sí debían parecer mexicanos, aunque no se crea: no mucho más que el rebozo casi anudado como faja en la cintura de Peters, sus impecables y delicados huaraches, o el bigotillo y el maquillaje oscuro con los que jamás fue posible conseguir que Brando se pareciera, al menos un poco, a Emiliano Zapata. Que cincuenta años no es nada Esto que le cuento pasó hace medio siglo, pero ya llevaba un rato sucediendo y todavía faltaba para que dejara de ocurrir. En las primeras incursiones del cine estadunidense que se hizo eco de la comunidad chicana, una vertiente temática paralela, pero que para los grandes estudios era y todavía sigue siendo más o menos lo mismo que el asunto de estas líneas, fue Paul Muni el primero en interpretar a un mexicano-norteamericano. La película se llama Bordertown, fue filmada en 1935 y tuvo como coestelar a Bette Davis. El carisma y el talento del también protagonista de Furia negra (igualmente del 35) y La buena tierra (1937) sacaron adelante esta historia de un abogado chicano para quien, como apunta David R. Maciel en su ensayo El bandolero, el pocho y la raza, el melting pot no funciona. Bordertown, como tantas y tantas películas cuya trama se desarrolla en ese país fronterizo que aún no acabamos de definir ni entender, está plagada de lugares comunes y prejuicios anglosajones contra la segunda minoría estadunidense; lastres que, en estricto sentido cronológico, sentaron el precedente de una filmografía ignominiosa que no ha dejado de respirar, aunque se haya moderado. Volviendo al Mécsicou existente sólo en la cabeza de los productores californianos, es necesario decir algo en descargo de Elia Kazan, pues con su ¡Viva Zapata!, el director de Al este del Edén y Nido de ratas no relató una historia ni la décima parte de inexacta, cargada de ideología y francamente deleznable como lo hicieron, en 1934, Jack Conway y Howard Hawks con su ¡Viva Villa!, en la que Wallace Berry interpreta a un Centauro del Norte cuyo supuesto salvajismo dejaría pálido a Atila, pero que también se desvive por aparentar buenas maneras y ser amable cuando anda por ahí algún gringo. La película nunca se estrenó en México. Sólo habría que agregar lo obvio: nunca se estrenó y cada día que pasa será más difícil que alguien la proyecte, y no por antigua ni por inconseguible, sino porque, sencillamente, no fue hecha para el público mexicano. La exportación de películas-burrítous, por llamarles de algún modo, comenzó pocos años después y, sin perder muchos de sus ya típicos atributos, entre sus nuevas características incorporó la posibilidad, últimamente muy frecuentada, de filmar de este lado de la frontera historias concebidas de aquel lado, para el público de ambos lados. O al revés. (Continuará.)
Placeres permitidos Evodio Escalante La endemoniada
lucidez de Sergio Pitol
Cuando un ciego guía a otro ciego, entrambos caen en la hoya. De pronto me parece que esta parábola bíblica es la que mejor describe mis perplejidades de lector. Estoy imposibilitado para resolver el enigma porque la escritura no me deja ir más allá. Tozuda, efectiva, sinuosa, inteligentísima, me mantiene a raya en un espacio del que ya no puedo salir. Estoy imposibilitado para moverme. Un demonio disfrazado de escritor, o un escritor disfrazado de demonio, qué más da, me mantiene atrapado en sus paradojas. ¿O quizás sería mejor decir apaleado? De una manera que quiero adivinar socarrona uno no sabe nunca cuándo creerle o no el narrador ha declarado que él no hace sino acatar los descubrimientos de Bajtin, y que en su literatura se cumplen las tres fases obligadas de la carnavalización: coronación, destronamiento y paliza final. Me pregunto si el destinatario de esa última fase, llamada piadosamente paliza final, son ciertos de sus personajes. O si, un poco más acá, nos incumbe también como lectores. También los lectores, y muy a menudo, solemos hacer el ridículo. Resulta que la lucidez del demonio es siempre deslumbrante. A la manera del jugador empedernido, que sabe que de cualquier manera va a ganar, hasta puede darse el lujo de poner todas su cartas sobre la mesa. A la vista de todos. Nadie, que yo sepa, cuando menos entre nosotros, en México, se ha atrevido sin el menor recato a declaraciones de este talante: Sueño con escribir una novela ahíta de contradicciones, la mayoría sólo aparentes. (En la palabra aparentes, podría decirse, ya resuena una nota de burla, ¡dirigida a nosotros!). Me gustaría crear de cuando en cuando zonas de penumbra, fisuras profundas, oquedades abismales. ¿No serían estas oquedades abismales una suerte de hoyos negros de la narración? Yo creo que sí. Me ahorro la tétrica imaginación de lo que sería la suerte de los lectores al encontrarse perdidos en alguno de estos abismos. Pero el colmo de su atrevimiento, el clímax, por decirlo así, lo alcanza cuando sostiene que ha de volver a las andadas, que dejará intersticios inexplicables entre la A y la B, entre la G y la H, que cavará túneles por todos lados y que pondrá en acción un programa de desinformación permanente. Esta desinformación permanente, como es obvio, además de implicar un proyecto contracultural, y hasta burlesco, será vejamen seguro para más de un incauto. A menudo he pensado que hay algo definitivamente siniestro detrás de cada una de sus narraciones. Lo siniestro me remite al famoso artículo de Freud, donde el profesor vienés explora la etimología de la palabra, mañosamente escrita en alemán, y trata en vano de convencernos de que lo que hoy llamamos siniestro, tétrico, horrible, grotesco, macabro, en suma, que lo ominoso en realidad era algo a lo que estábamos del todo acostumbrados en una etapa anterior de nuestro desarrollo intelectual del cual ya no recordamos nada. Debajo de lo siniestro estaría lo más familiar, lo más cotidiano. ¿Quiere decir esto que en otra época todos éramos el Chamuco? Lo siento un poco disparatado, pero en fin. Lo que uno descubre tan pronto fatiga por enésima vez la prosa del escritor, es que lo ominoso no es sino un aspecto (y por eso parcial) de los relatos. Que no puede hablarse de ello si al mismo tiempo no se contempla la otra cara de la realidad, y esa otra cara es festiva, juguetona, jocosa, esperpéntica, carcajeante, funambulesca. La sana alegría de la feria se combina con la mueca horrible de lo siniestro. La luz y la sombra, la gloria y el patíbulo en perpetuo equilibrio. El Nocturno de Bujara me dio la clave. ¡La de atrocidades que se ven obligados a inventar el narrador y su cómplice, un tal Juan Manuel, con tal de asustar a Issa! No estamos acostumbrados a esta mezcla feroz, desbordante. Impresiona el ataque de esas cigüeñas carnívoras, de pico dentado, que atacan sin piedad a las parvadas de cuervos y acaban destrozándolos. Como para bajar la presión, o bien llevado por un prurito de exactitud, el narrador informa que no se trata sino de carnicerías canoras. El oxímoron es perfecto, y hasta conlleva aliteración. Las cigüeñas, piadosas mensajeras de la maternidad, aparecen transfiguradas en furiosas máquinas de guerra que siembran la desolación en su torno. Hitchcock habría envidiado estas implacables carnicerías. El aspecto festivo esplende, no obstante, con el adjetivo canoras. Toda la apacible belleza de Garcilaso y de los poetas del Siglo de Oro español, incluyendo el dulce, canoro cisne mexicano que una vez entonó si no me equivoco Sor Juana Inés de la Cruz, se me vienen de golpe a la cabeza. Como informa el Diccionario de Autoridades: canoro es sinónimo de sonoro, entonado y que tiene melodía en la voz y dulzura en el modo de articular y cantar. La estética del narrador se resume felizmente en este oxímoron, es esta coincidentia oppositorum que dirían los pedantes. Las suyas, en efecto, y aquí me refiero lo mismo a sus cuentos que a las novelas de su trilogía, son verdaderas carnicerías canoras. Pocas veces la tensión de la lengua había servido tan bien para articular este trenzado de tonos tan opuestos, tan disímbolos entre sí, y que se diría se excluyen mutuamente. O se excluían, hay que precisar, antes de que su pasión por la trama (otra más de sus cartas sobre la mesa, que ameritaría comentario aparte) lograra soldarlos de modo inconfundible. Al conducirnos por zonas de penumbra, dije al principio, los lectores caemos en el hoyo. Cuando un ciego guía a otro ciego... Es obvio que esto era no sólo una exageración, sino una mentira a ojos vistas, porque las oscuridades del narrador que se hace llamar Sergio Pitol no son producto de la ceguera, sino de una endiablada lucidez que resiste todos los embates. Incluso los de sus críticos.
MARTA PALAU: EL ARTE, ESE GESTO DE MAGIA Sus caminos han sido terrestres desde siempre. Sus obras denotan un vasto interés en el barro, el polvo, las ramas, el maíz, el amate, la madera, el carrizo. A través de ellos deviene en transformadora de lo orgánico y crea objetos de naturaleza arcaica, ritual y mágica, porque allí Marta Palau (1934) encuentra el sentido profundo del arte. Primero fue la pintura. Desde los diez años, cuatro después de haber llegado a México proveniente de Lleida, España, hizo alarde de una vocación en la que alió pinceles y colores. Sus maestros eran, lógicamente, catalanes. Bartolí, por ejemplo, revisaba sus dibujos y le daba consejos paternales hasta que un día vio una exposición y dijo sorprendido: Caray, esto sí era en serio. Y sí que lo era porque a Marta le interesaba educar a sus manos para trabajar. Luego de las clases particulares, ingresó a La Esmeralda con ciertos periodos de descanso (1955-1965), al tiempo que en La Ciudadela le marcaron las enseñanzas en grabado de Guillermo Silva Santamaría, mientras que el tapiz lo asimiló en Barcelona, de su maestro Joseph Grau Garriga. Esos dos personajes han sido también sus tatuajes más evidentes, aunque acepta que todo artista tiene influencias continuas y sin darse cuenta se convierte en un vampiro que se apropia de lo que le gusta. Aspirando múltiples marcas ajenas, Palau se conduce hacia una misma búsqueda. Sea con la pintura, el grabado, el textil, el dibujo o la cerámica, aborda los espacios para investigar en los ritos y el concepto mágico de la vida. En pequeño o mediano formato primero, con instalaciones enormes después, se da a la tarea de crear un ambiente, capturar un espíritu en cada obra.
Inmersa en la tierra y los mitos, Palau no podía desligarse de las etnias que todavía pueblan Baja California, estado al que se ligó desde hace más de cuarenta años, pues comparte su vida profesional entre Tijuana y el df. En los parajes del norte conoce a los cochimís, a los cucapá, a los kiliwas, a los pai-pai y a los kumiai. De algunos ha retomado la forma de sus manos para vestir un mural, de otros su sapiencia para tejer la palmilla o moldear el barro, de unos más graba sus canciones en lengua original o conoce sus oficios de caza y recolección, mas no de cultivo de la tierra porque para ellos ésta es sagrada y no debe ser horadada. Así, a la manera de los paisajes rupestres en las cuevas de Baja California, Palau imagina y recrea el devenir de las etnias en Los que quedan, lienzo de cuarenta y cinco metros en el Centro Cultural Tijuana (febrero de 2001); dispone la marcha de unos doscientos cincuenta pies hechos en vinílico para su pieza Nómadas; elabora ofrendas a las cinco etnias norteñas que aún resisten la modernidad mexicana e instala en ex conventos algunos sellos y frutas del desierto bajacaliforniano para recordar a esos pobladores que cada vez son menos. Además de sus homenajes a los cochimís o cucapá, ha realizado numerosos reconocimientos a Lázaro Cárdenas. Tanto en los años ochenta como en 2000 ha difundido la serie gráfica en la que externa su profunda admiración por el entonces presidente que dio asilo a los miles de republicanos españoles (como la familia Palau) que huían de la Guerra Civil para crecer en una tierra ajena pero más propicia a la vida, el conocimiento y la creación. Dueña de un lenguaje con muchas vías de acceso, la artista acepta todas las invitaciones que recibe de museos y bienales para crear ambientes e inundar espacios con cierto espíritu. Ve una sala, aspira el aroma, trata de conocer a los pobladores iniciales de cada ciudad y luego recolecta ramas, tierra, hilos, pacas de alfalfa o troncos de madera para inventar sus propios símbolos. Con muchos jóvenes elabora instalaciones y de ellos aprende. Pero además de compartir esos núcleos de trabajo colectivo, impulsa el trabajo de los artistas de Baja California, Michoacán o la Ciudad de México mediante espacios de exhibición mundial. Allí están el Salón Internacional Michoacano del Textil en Miniatura (Morelia, 1982-86), el Salón Internacional de Estandartes (Tijuana, 1998) y proyectos de arte como Cinco Continentes y una Ciudad (df, 1998-2000), que han generado una rica confrontación entre los artistas mexicanos y de todas las regiones del orbe. Fibra de coco. Hoja de maíz. Henequén. Amate. Algodón. Madera. Cerámica. Mediante esos y otros materiales, Palau trata de escuchar el orden secreto de las cosas, dice la artista Laura Anderson. En sus piezas, la originalidad no parece lo fundamental, sino el acumulamiento de la fuerza, comenta la pintora Magali Lara. Más allá del mito está un arte nuevo que nos conmueve por su capacidad de transformar la rigidez en movimiento, el plano en volumen, el oficio artesanal y su función decorativa en una nueva poesía cuya estética permanece abierta, opina la historiadora del arte Rita Eder sobre la creadora catalana-mexicana de recintos encantados. |
 Uno
de los análisis más lúcidos del lado oscuro de la
Iglesia lo ofrece Karlheinz Deschner, autor de Kriminalgeschigte des
Christentums (Historia criminal del cristianismo; Rowolht, Hamburgo,
1986 ss.), doctísima obra concebida en diez volúmenes, de
los cuales se han publicado cinco hasta hoy. Su obra no debe hacer creer
que el escándalo moral que produce la Iglesia sea un fenómeno
reciente: San Francisco de Asís fue uno de aquellos que buscó
transformarla sin romper con ella, pero ya se sabe que sus ideas fueron
perseguidas por una institución más interesada en el poder.
El hermano Francisco no ha sido el único, pues junto a él
se encuentran Dante y Erasmo de Rotterdam, Alfonso de Valdés y Voltaire,
un ex fraile agustino llamado Lutero y otros que acrecientan una larga
lista.
Uno
de los análisis más lúcidos del lado oscuro de la
Iglesia lo ofrece Karlheinz Deschner, autor de Kriminalgeschigte des
Christentums (Historia criminal del cristianismo; Rowolht, Hamburgo,
1986 ss.), doctísima obra concebida en diez volúmenes, de
los cuales se han publicado cinco hasta hoy. Su obra no debe hacer creer
que el escándalo moral que produce la Iglesia sea un fenómeno
reciente: San Francisco de Asís fue uno de aquellos que buscó
transformarla sin romper con ella, pero ya se sabe que sus ideas fueron
perseguidas por una institución más interesada en el poder.
El hermano Francisco no ha sido el único, pues junto a él
se encuentran Dante y Erasmo de Rotterdam, Alfonso de Valdés y Voltaire,
un ex fraile agustino llamado Lutero y otros que acrecientan una larga
lista.
 Pero
si alguien escapa a la clasificación de temeroso es el dramaturgo
mexicano Jaime Chabaud. A lo largo de una dilatada carrera como autor dramático,
investigador, docente y tallerista de paciencia monástica (imagina,
caro lector: uno de sus discípulos actuales es quien te tortura
quincenalmente con esta columna. Así de monástica),
Chabaud ha incursionado en casi todos los géneros y estilos existentes,
con resultados a veces sobresalientes (El ajedrecista, Perder
la cabeza), en otras medianos (¡Viva Cristo Rey!) y algunos
traspiés lamentables (Talk Show, Sin pies ni cabeza,
de título elocuente). Pero un mérito irrefutable, amén
de su versatilidad, es un amplio conocimiento de los matices de la palabra
como medio no sólo de expresión, sino de vulneración
para el espectador, con lo que su escritura se vuelve vívida y multidimensional,
logrando un vínculo comunicativo entre tablado y patio de butacas.
Así pues, ya era tiempo de que Chabaud se aventurara en el monólogo.
Inspirado por una investigación sobre teatro novohispano realizada
recientemente, nos entrega Divino Pastor Góngora, espectáculo
unipersonal con dirección de Miguel Ángel Rivera e interpretación
de Carlos Cobos, estrenado en el Teatro El Galeón hace unas semanas.
Pero
si alguien escapa a la clasificación de temeroso es el dramaturgo
mexicano Jaime Chabaud. A lo largo de una dilatada carrera como autor dramático,
investigador, docente y tallerista de paciencia monástica (imagina,
caro lector: uno de sus discípulos actuales es quien te tortura
quincenalmente con esta columna. Así de monástica),
Chabaud ha incursionado en casi todos los géneros y estilos existentes,
con resultados a veces sobresalientes (El ajedrecista, Perder
la cabeza), en otras medianos (¡Viva Cristo Rey!) y algunos
traspiés lamentables (Talk Show, Sin pies ni cabeza,
de título elocuente). Pero un mérito irrefutable, amén
de su versatilidad, es un amplio conocimiento de los matices de la palabra
como medio no sólo de expresión, sino de vulneración
para el espectador, con lo que su escritura se vuelve vívida y multidimensional,
logrando un vínculo comunicativo entre tablado y patio de butacas.
Así pues, ya era tiempo de que Chabaud se aventurara en el monólogo.
Inspirado por una investigación sobre teatro novohispano realizada
recientemente, nos entrega Divino Pastor Góngora, espectáculo
unipersonal con dirección de Miguel Ángel Rivera e interpretación
de Carlos Cobos, estrenado en el Teatro El Galeón hace unas semanas.
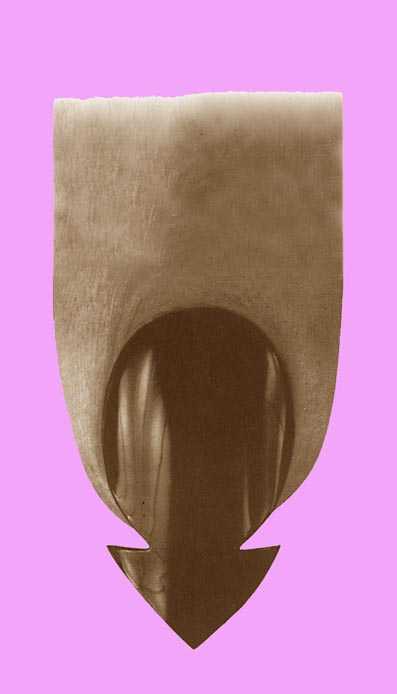
 En
sus esculturas hay cierto ascetismo, una simplificación de la forma.
En el tapiz explota la dimensión táctil, desde la urdimbre
en el muro hasta el volumen de los objetos anudados. Y en sus instalaciones
emana un aire tribal y mágico como en Cascada (1978), Mis
caminos son terrestres (1985), Recinto de chamanes (1987) y
Bastones
de mando (1986), que salieron de la pared, abarcaron espacios más
extensos e inundaron salas de museos y bienales en México, Brasil
y Cuba, hasta 1988, en que otra etapa se evidenciaba con el nacimiento
de sus nahuallis: nombre en náhuatl para señalar a
las hechiceras, brujas y mujeres protectoras que desde entonces no la abandonan
en sus cuerpos pequeños de cerámica, madera o amate.
En
sus esculturas hay cierto ascetismo, una simplificación de la forma.
En el tapiz explota la dimensión táctil, desde la urdimbre
en el muro hasta el volumen de los objetos anudados. Y en sus instalaciones
emana un aire tribal y mágico como en Cascada (1978), Mis
caminos son terrestres (1985), Recinto de chamanes (1987) y
Bastones
de mando (1986), que salieron de la pared, abarcaron espacios más
extensos e inundaron salas de museos y bienales en México, Brasil
y Cuba, hasta 1988, en que otra etapa se evidenciaba con el nacimiento
de sus nahuallis: nombre en náhuatl para señalar a
las hechiceras, brujas y mujeres protectoras que desde entonces no la abandonan
en sus cuerpos pequeños de cerámica, madera o amate.