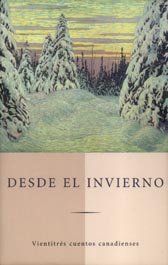La
Jornada Semanal, 10 de junio del 2001
Una familia de tantas, el libro más reciente de Rafael Aviña, complemento indispensable de un volumen anterior, Tierra brava, el campo visto por el cine mexicano, presenta un itinerario muy sugerente del paisaje urbano tal como lo registra, exacerba o reinventa nuestro cine a lo largo de sus dos décadas más memorables, su llamada época de oro, entre 1936 y 1955, aproximadamente. A estas alturas, a nadie sorprenderá ya la pasión de Aviña por el cine mexicano, ni tampoco su habilidad para conquistarle a la historiografía de este cine un número creciente de lectores, cada vez más jóvenes y más entusiastas, atraídos por la transparencia y amenidad de su lenguaje, clave inequívoca de su eficacia. Entre las mitologías del cine mexicano de los años cuarenta y cincuenta figuran dos imágenes primordiales de la Ciudad de México. El espacio de la solidaridad entre las clases olvidadas por el progreso económico y el satanizable emporio de la corrupción moral. Una película clave, Nosotroslos pobres, de Ismael Rodríguez, describe y concentra en su trama folletinesca las virtudes morales y los excesos melodramáticos del pueblo que ama, sufre y canta en vecindades que son microcosmos de la Ciudad Ideal, del paraíso de los pobres; la ciudad que cabe entera en un rincón cerca del cielo. El arquetipo irremplazable del encanto masculino es Pedro Infante, la figura al fin liberada de la tiránica obligación de ser un macho de tiempo completo. A través de Infante, la ciudad se torna generosa y solidaria, y las desgracias (que abundan) se resuelven en las emociones y regocijos que comparten protagonistas y espectadores. Una melodía, Amorcito corazón, recorre salas de cine, vecindades y azoteas. Y si la televisión todavía no llega, ya se anuncia la esencia de las mil telenovelas futuras que serán el vasto horizonte sentimental de la gran familia urbana. Otros títulos construyen la épica afectiva del pueblo capitalino: Hay lugar para dos, Una familia de tantas, Esquina bajan, Campeón sin corona, todas de Alejandro Galindo, cronista excelente de la urbe real y a la vez imaginaria. La ciudad solidaria también propone renovaciones de su humor picaresco, y aunque el peladito capitalino que con tanto vigor encarnó Cantinflas años atrás, se ha convertido ya, para principios de los cincuenta, en muestrario fatigoso de humor autoparódico, figuras cómicas como Tin Tan, Resortes (El rey del barrio) y Mantequilla se encargan de revitalizar al cine urbano.
En l950, Luis Buñuel realiza Los olvidados, el momento más fuerte de la desmitificación de la pobreza y su carga de virtudes morales intrínsecas. Desde el gobierno y desde una parte de la prensa nacional se percibe a la película como una afrenta al ideal de pureza que supuestamente encarnaban las clases populares. Por su rechazo de lo pintoresco y el desenfado en su denuncia de la ambivalencia de la caridad cristiana, la cinta deja muy atrás al maniqueísmo del cine urbano. Con pesimismo, Buñuel ve en la ciudad el espacio asfixiante en donde se cuestiona con mayor dureza la retórica del paternalismo oficial y la ineficacia de muchos de sus programas sociales. Una constante de este cine será el tema de la derrota individual que resume a las frustraciones colectivas. En l945, Alejandro Galindo dirige Campeón sin corona, el relato del fracaso (más existencial que deportivo) de un boxeador, pero en 1945 la ciudad aún conserva buena parte del viejo color local. Sólo en algunos filmes de factura notable (Distinto amanecer, Julio Bracho, 1943; Víctimas del pecado, Emilio Fernández, l950) la ciudad alcanza los contrastes de una verdadera noche expresionista. En Distinto amanecer redescubrimos a Andrea Palma, el rostro de fatalidad de La mujer del puerto (Arcady Boytler, 1933), en una intriga policiaca en los bajos fondos de la ciudad. Un sindicalista obrero (Pedro Armendáriz) se refugia en casa de una prostituta (su antigua compañera universitaria) casada con un escritor mediocre que vive a sus expensas. La película aborda de forma bastante superficial el tema de la corrupción política y su análisis psicológico de los personajes está muy en deuda con las convenciones del melodrama, pero su importancia radica en el retrato de la ciudad como espacio de la clandestinidad y metáfora de la frustración individual, esta vez en obediencia a una ley implacable del melodrama: la pasión amorosa debe sacrificarse en aras del deber conyugal. Víctimas del pecado, una de las mejores visiones de la ciudad prostibularia, consigue lo inesperado: el poderío de las formas plásticas (la portentosa fotografía de Gabriel Figueroa) reduce a la inexpresividad el mensaje edificante del realizador. Durante un tiempo se ponen de moda los melodramas arrabaleros con títulos elocuentes y pintorescos (Aventurera, Sensualidad, Perdida, Trotacalles, Arrabalera), estelarizados por bailarinas rumberas (María Antonieta Pons, Rosa Carmina, Amalia Aguilar, Ninón Sevilla) cuyo frenesí trepidatorio resume los agravios a la moral publica y sus múltiples compensaciones.
La industrialización de México,
vigorizada a principios de los años cuarenta por el gobierno de
Manuel Ávila Camacho, y proseguida y exaltada por Miguel Alemán
entre 1946 y 1952, propicia una modificación importante de las costumbres
y aspiraciones de las clases populares. Un modelo ineludible: el sueño
americano, the american way of life. La clase media descubre las
ventajas del confort y del desarraigo cultural, y en el apego a las tradiciones
locales sólo percibe un obstáculo para la superación
personal. Con sus promesas de libertad, la ciudad moderna atrae a cientos
de miles de hombres que huyen del inmovilismo del campo. Las películas
Del
rancho a la capital (Ismael Rodríguez, 1952) o Te vi en tv
(Alejandro Galindo, l957) describen con desenfado menor el nuevo fenómeno,
y lo que domina entonces en el cine de la época y en las visiones
urbanas es el elogio del entretenimiento y del triunfalismo social. Nada
más alejado de esta ciudad imaginaria que la descripción
que de la Ciudad de México hace Carlos Fuentes en su novela La
región más transparente, título irónico
que evoca el paraíso perdido del Anáhuac. Una ciudad al borde
del naufragio y del colapso moral; una modernidad que sólo ofrece
la proliferación de la injusticia social, la corrupción política
y la vida prostibularia. La percepción es todavía vigente
en estos tiempos del dogma neoliberal triunfante, en esta ciudad de Todo
el poder y de Amores Perros. Pero esto ya es otra historia,
posiblemente el asunto de un libro más de Rafael Aviña, una
de esas talentosas empresas de investigación y pasión cinéfila
que cada año nos vuelven más contemporáneos del mejor
de todos nuestros cines
|

 A
lado de esta capital del regocijo y del desprendimiento afectivo, subsiste
en numerosas cintas la imagen de la ciudad como sitio de la fatalidad.
Es conocido el itinerario que en el cine de los cuarenta conduce a los
abismos. Una joven llega de provincia para iniciar en la gran urbe su educación
sentimental. Olvida a sus padres y, con ellos, el catecismo de las buenas
costumbres, y naufraga en los brazos de un hombre despiadado que rápidamente
la pone a trabajar en la calle. La joven se prostituye, baila rumba en
un cabaret siniestro, tiene un hijo al que adora pero al que a veces tiene
que ocultar y hasta renegar de él, y vive en una vecindad poblada
de almas generosas que no evitan su caída en el abismo. El niño
crece en un internado e ignora todo de la vida turbulenta de su progenitora.
El día de su graduación en el colegio de abogados, el hijo
hace en público el elogio de las virtudes de su madre, ya para entonces
una mujer prematuramente envejecida y tuberculosa. La moralidad es transparente:
detrás de los oropeles de la gran ciudad se esconde una corrupción
sólo exorcizable a golpes de virtud austera. Tal virtud es patrimonio
irrenunciable de la provincia, la Arcadia pintoresca lejos de la cual todo
es desdicha moral. El cine mexicano reinterpreta la novela naturalista
y le plantea a la mujer el dilema implacable: o virgen o puta.
A
lado de esta capital del regocijo y del desprendimiento afectivo, subsiste
en numerosas cintas la imagen de la ciudad como sitio de la fatalidad.
Es conocido el itinerario que en el cine de los cuarenta conduce a los
abismos. Una joven llega de provincia para iniciar en la gran urbe su educación
sentimental. Olvida a sus padres y, con ellos, el catecismo de las buenas
costumbres, y naufraga en los brazos de un hombre despiadado que rápidamente
la pone a trabajar en la calle. La joven se prostituye, baila rumba en
un cabaret siniestro, tiene un hijo al que adora pero al que a veces tiene
que ocultar y hasta renegar de él, y vive en una vecindad poblada
de almas generosas que no evitan su caída en el abismo. El niño
crece en un internado e ignora todo de la vida turbulenta de su progenitora.
El día de su graduación en el colegio de abogados, el hijo
hace en público el elogio de las virtudes de su madre, ya para entonces
una mujer prematuramente envejecida y tuberculosa. La moralidad es transparente:
detrás de los oropeles de la gran ciudad se esconde una corrupción
sólo exorcizable a golpes de virtud austera. Tal virtud es patrimonio
irrenunciable de la provincia, la Arcadia pintoresca lejos de la cual todo
es desdicha moral. El cine mexicano reinterpreta la novela naturalista
y le plantea a la mujer el dilema implacable: o virgen o puta.
 En
los años cincuenta, el drama y la comedia reposan en la improvisación
y la rutina. La ciudad será entonces el escenario obligado de algunos
géneros nuevos: el cine de adolescentes, banalización del
modelo hollywoodense de la rebelión juvenil (Rebelde sin causa,
El
salvaje); la comedia urbana con intenciones didácticas, con
antiguas glorias cómicas (como Cantinflas) en papeles hechos a la
medida y cuyo humor reiterativo ofrece signos evidentes de cansancio; y
el cine de arrabal que en ocasiones se limita a imaginarse el contenido
de algunos boleros de moda. Sin preocupaciones sociales desligadas de la
retórica oficial, y sin el menor atisbo de inquietud estética,
este cine reconstruye en sus estudios las atmósferas mas tranquilizantes
de una ciudad ajena por completo a la realidad nacional.
En
los años cincuenta, el drama y la comedia reposan en la improvisación
y la rutina. La ciudad será entonces el escenario obligado de algunos
géneros nuevos: el cine de adolescentes, banalización del
modelo hollywoodense de la rebelión juvenil (Rebelde sin causa,
El
salvaje); la comedia urbana con intenciones didácticas, con
antiguas glorias cómicas (como Cantinflas) en papeles hechos a la
medida y cuyo humor reiterativo ofrece signos evidentes de cansancio; y
el cine de arrabal que en ocasiones se limita a imaginarse el contenido
de algunos boleros de moda. Sin preocupaciones sociales desligadas de la
retórica oficial, y sin el menor atisbo de inquietud estética,
este cine reconstruye en sus estudios las atmósferas mas tranquilizantes
de una ciudad ajena por completo a la realidad nacional.