
 Pocos
años antes, la generación del Ateneo de la Juventud (1909),
que agrupó a una constelación de personajes (Alfonso Reyes
(Fig. 2), Pedro Henríquez Ureña, Julio Torri, Enrique
González Martínez, Antonio Médiz Bolio, Martín
Luis Guzmán, Carlos González Peña, José Vasconcelos,
Antonio Caso, Federico Mariscal, Diego Rivera, Roberto Montenegro, Manuel
Ponce, Julián Carrillo...), rompió con el pasado porfiriano.
Como señala Carlos Monsiváis, "Representan la aparición
del rigor en un país de improvisados". Según Martín
Luis Guzmán, al grupo del Ateneo "lo caracterizó una cualidad
de valor inicial indiscutible... la seriedad. La seriedad en el trabajo
y en la obra; la creencia de que las cosas deben saberse bien y aprenderse
de primera mano hasta donde sea posible; la convicción de que así
la actividad de pensar como la de expresar el pensamiento exigen una técnica
previa, por lo común laboriosa, difícil de adquirir y dominar,
absorbente, y sin la cual ningún producto de la inteligencia es
duradero" (Fig. 3).
Pocos
años antes, la generación del Ateneo de la Juventud (1909),
que agrupó a una constelación de personajes (Alfonso Reyes
(Fig. 2), Pedro Henríquez Ureña, Julio Torri, Enrique
González Martínez, Antonio Médiz Bolio, Martín
Luis Guzmán, Carlos González Peña, José Vasconcelos,
Antonio Caso, Federico Mariscal, Diego Rivera, Roberto Montenegro, Manuel
Ponce, Julián Carrillo...), rompió con el pasado porfiriano.
Como señala Carlos Monsiváis, "Representan la aparición
del rigor en un país de improvisados". Según Martín
Luis Guzmán, al grupo del Ateneo "lo caracterizó una cualidad
de valor inicial indiscutible... la seriedad. La seriedad en el trabajo
y en la obra; la creencia de que las cosas deben saberse bien y aprenderse
de primera mano hasta donde sea posible; la convicción de que así
la actividad de pensar como la de expresar el pensamiento exigen una técnica
previa, por lo común laboriosa, difícil de adquirir y dominar,
absorbente, y sin la cual ningún producto de la inteligencia es
duradero" (Fig. 3).
 Los
miembros del Ateneo son "precursores directos de la Revolución.
Condenan, a través de una crítica totalizadora, al porfirismo,
a quien descubren carente de valores humanistas o cristianos, rígido
en lo educativo (...) desentendido de la miseria, obsesivamente colonizado".
Los
miembros del Ateneo son "precursores directos de la Revolución.
Condenan, a través de una crítica totalizadora, al porfirismo,
a quien descubren carente de valores humanistas o cristianos, rígido
en lo educativo (...) desentendido de la miseria, obsesivamente colonizado".
LOS PRIMEROS BROTES DE NACIONALISMO
 Manuel
Gamio, el primer antropólogo mexicano graduado en el extranjero,
advierte en 1916, un año antes del Congreso Constituyente de 1917,
que la Constitución vigente no representa a la mayoría de
la población (Fig. 4). Alarmado por el "carácter extranjero
en origen, forma y fondo" de esa Constitución, demanda que las repúblicas
latinoamericanas en las que predomina la población indígena
revisen sus constituciones, "a fin de que respondan a la naturaleza y necesidades
de todos los elementos constitutivos de la población". Y va más
allá de los pensadores utópicos del siglo XIX: propone incorporar
la población indígena en el concepto de identidad nacional,
desechar los cánones occidentales para valorar el arte prehispánico,
y crear una estética que contemple las creaciones indígenas
en el marco de sus propias categorías históricas y culturales.
Es el primero en demandar que el alma de la patria que va forjando la revolución
recoja los legados españoles, indígenas y mestizos en una
nueva identidad mexicana.
Manuel
Gamio, el primer antropólogo mexicano graduado en el extranjero,
advierte en 1916, un año antes del Congreso Constituyente de 1917,
que la Constitución vigente no representa a la mayoría de
la población (Fig. 4). Alarmado por el "carácter extranjero
en origen, forma y fondo" de esa Constitución, demanda que las repúblicas
latinoamericanas en las que predomina la población indígena
revisen sus constituciones, "a fin de que respondan a la naturaleza y necesidades
de todos los elementos constitutivos de la población". Y va más
allá de los pensadores utópicos del siglo XIX: propone incorporar
la población indígena en el concepto de identidad nacional,
desechar los cánones occidentales para valorar el arte prehispánico,
y crear una estética que contemple las creaciones indígenas
en el marco de sus propias categorías históricas y culturales.
Es el primero en demandar que el alma de la patria que va forjando la revolución
recoja los legados españoles, indígenas y mestizos en una
nueva identidad mexicana.
En el ámbito de la música hay una manifestación
temprana del nacionalismo. En 1913 Manuel M. Ponce se aparta del canon
establecido por la música italiana y francesa y postula el rescate
de la música popular. En 1916 ofrece una serie de conferencias que
esbozan un programa dedicado a "la formación del alma nacional",
y que ese mismo año llevará a la práctica cuando lo
nombran director de la Orquesta Sinfónica Nacional. Su obra personal,
su tarea de formador de una nueva generación de músicos y
su disposición promotora, fueron decisivas para impulsar lo que
años más tarde se conocería como "primera tendencia
nacionalista franca" de la música mexicana.
En 1915 Carlos González Peña, uno de los
fundadores del Ateneo de la Juventud, publicó un diálogo
con el pintor Saturnino Herrán que describe el ánimo nacionalista
que embargaba a esa generación:
Razón le sobra a usted para decirme que para crear
la pintura nacional, hay que hacer algo exclusivamente nuestro; observar
lo de aquí, sentirlo ?yo nunca he entendido por qué los mexicanos
van a pintar cocotas a París, aldeanas a Bretaña, canales
dormidos a Brujas o desoladas llanuras a la Mancha... ¿No ha despuntado
ya Manuel Ponce, armonizando las canciones, que de niños usted y
yo y los payos todos nos hartábamos de oír en boca de los
ciegos que mendigaban tocando el arpa o en las criadas que solían
plañirlos al oscurecer...?, ir a lo nuestro, observándolo.
¡He ahí nuestra salvación!
 Los
estudios recientes sobre los orígenes del cine revelan la presencia
de estas ideas nacionalistas en los iniciales reportajes cinematográficos
que propusieron recoger paisajes, costumbres, tradiciones, fiestas y acontecimientos
mexicanos. Esos sentimientos están también presentes en las
primeras películas, cuyos ambientes, personajes y argumentos visualizaron
el pasado y el presente con una lente coloreada de nacionalismo. En la
década de 1910-1920 el reportaje pintoresco fue desplazado por sorpresivos
documentales, que uno tras otro transmitieron con una fuerza nunca vista
antes las espectaculares imágenes del Viaje triunfal del jefe de
la revolución, don Francisco I. Madero (1911), Insurrección
en México (1911), Asalto y toma de ciudad Juárez (1911),
La revolución orozquista (1912), La revolución en Veracruz
(1912), La invasión norteamericana (1914), La revolución
zapatista (1914), o las victorias deslumbrantes de Francisco Villa en el
norte del país (Figs. 5 y 6).
Los
estudios recientes sobre los orígenes del cine revelan la presencia
de estas ideas nacionalistas en los iniciales reportajes cinematográficos
que propusieron recoger paisajes, costumbres, tradiciones, fiestas y acontecimientos
mexicanos. Esos sentimientos están también presentes en las
primeras películas, cuyos ambientes, personajes y argumentos visualizaron
el pasado y el presente con una lente coloreada de nacionalismo. En la
década de 1910-1920 el reportaje pintoresco fue desplazado por sorpresivos
documentales, que uno tras otro transmitieron con una fuerza nunca vista
antes las espectaculares imágenes del Viaje triunfal del jefe de
la revolución, don Francisco I. Madero (1911), Insurrección
en México (1911), Asalto y toma de ciudad Juárez (1911),
La revolución orozquista (1912), La revolución en Veracruz
(1912), La invasión norteamericana (1914), La revolución
zapatista (1914), o las victorias deslumbrantes de Francisco Villa en el
norte del país (Figs. 5 y 6).
 Gracias
a este gran proyector de imágenes, la revolución fue el primer
acontecimiento histórico de la época moderna que tuvo una
difusión nacional inmediata, profunda y emotiva (la proyección
de los aprestos norteamericanos para la invasión de Veracruz provocó
en las salas tumultos y estallidos de fervor nacionalista). La aparición
de las primeras películas, hechas por empresas privadas, se caracterizó
también por una carga notable de efusiones nacionalistas. Según
Aurelio de los Reyes, dos fuentes alimentaron este nacionalismo: el deseo
de presentar, como ya lo habían hecho los escritores, una imagen
"auténtica" de lo mexicano, de sus hombres, mujeres, paisajes y
valores, y la decisión de contrarrestar la imagen devaluada del
país que transmitían la prensa y las películas norteamericanas,
que presentaban al mexicano como ejemplo del bandido salvaje, macho celoso
y quintaesencia del hombre primitivo.
Gracias
a este gran proyector de imágenes, la revolución fue el primer
acontecimiento histórico de la época moderna que tuvo una
difusión nacional inmediata, profunda y emotiva (la proyección
de los aprestos norteamericanos para la invasión de Veracruz provocó
en las salas tumultos y estallidos de fervor nacionalista). La aparición
de las primeras películas, hechas por empresas privadas, se caracterizó
también por una carga notable de efusiones nacionalistas. Según
Aurelio de los Reyes, dos fuentes alimentaron este nacionalismo: el deseo
de presentar, como ya lo habían hecho los escritores, una imagen
"auténtica" de lo mexicano, de sus hombres, mujeres, paisajes y
valores, y la decisión de contrarrestar la imagen devaluada del
país que transmitían la prensa y las películas norteamericanas,
que presentaban al mexicano como ejemplo del bandido salvaje, macho celoso
y quintaesencia del hombre primitivo.
Bajo estos estímulos se fundan empresas cinematográficas
cuyos nombres enuncian esos propósitos nacionalistas: Azteca Films,
Aztlán Films, Popocatépetl Films, etcétera. Se elaboran
entonces argumentos con temas costumbristas y vernáculos (El caporal,
1920), o se acude a obras como Clemencia y El Zarco, de Ignacio Manuel
Altamirano, o de Federico Gamboa (Santa). Aparece una serie de argumentos
basados en temas históricos Tlahuicole, Netzahualcóyotl,
Cuauhtémoc, Tepeyac, Sor Juana Inés de la Cruz... Y se diseña
una estrategia dedicada a reflejar los rasgos típicos del mexicano
y la mexicana. Es decir, en los años de 1915 a 1920, bajo el influjo
de la revolución, se fincan los lineamientos temáticos del
cine mexicano de carácter costumbrista y nacionalista.
 Antes
de que se percibiera la presencia de estos brotes nacionalistas en la antropología,
la poesía, la música o el cine, la novela fue el primer espejo
de los personajes nacidos del proceso revolucionario. Su aparición,
en las obras de Mariano Azuela es contemporánea a los testimonios
antes citados de la poesía, la música o el cine: Los fracasados
y Mala yerba, 1909; Andrés Pérez maderista (1911); Los de
abajo (1915); Los caciques (1917)... En estos relatos Azuela presenta un
mundo revuelto donde chocan el pueblo en armas, sus antiguos explotadores
y los nuevos dueños del poder, los militares, licenciados y políticos
formados en el torrente de la revolución (Fig. 7).
Antes
de que se percibiera la presencia de estos brotes nacionalistas en la antropología,
la poesía, la música o el cine, la novela fue el primer espejo
de los personajes nacidos del proceso revolucionario. Su aparición,
en las obras de Mariano Azuela es contemporánea a los testimonios
antes citados de la poesía, la música o el cine: Los fracasados
y Mala yerba, 1909; Andrés Pérez maderista (1911); Los de
abajo (1915); Los caciques (1917)... En estos relatos Azuela presenta un
mundo revuelto donde chocan el pueblo en armas, sus antiguos explotadores
y los nuevos dueños del poder, los militares, licenciados y políticos
formados en el torrente de la revolución (Fig. 7).
Lo que es característico en las novelas de Azuela
es la violencia, el oportunismo, el desenfreno de los instintos más
salvajes, la traición de los ideales populares y el fatalismo de
que esa inmensa conmoción social acabará siendo traicionada
por los nuevos poderosos. En las obras de Azuela, en contraste con sus
seguidores posteriores, la revolución es la violencia, el infortunio
y el desastre para los campesinos y los pobres. Su literatura es un testimonio
que iguala la condición humana con el pesimismo.
Literariamente, observa Carlos Monsiváis, la prosa
de Azuela "deshace los artilugios y artificios prosísticos que inmovilizaban
a la novela mexicana"; y es el medio donde se renueva "el habla nacional,
se legitiman vocablos, se exhiben y codifican modos expresivos de todas
las regiones del país". Socialmente, esa literatura "genera un mercado
de lectores ávidos de reconocerse en los símbolos, las leyendas
y las epopeyas nacionales". Con la novela de la revolución aparece
"una mitología tremendista y primitiva" que sitúa en el primer
plano a los héroes populares (Pancho Villa) y condena a los villanos,
simbolizados en la proterva figura de Victoriano Huerta. Políticamente
"se prepara y se va ajustando la imagen de la Revolución como otredad:
lo que pasó en otro tiempo, y a otra gente, lo extraño, lo
ajeno".
EL ROMPIMIENTO CON LA INTERPRETACION CONCILIADORA DE
LA HISTORIA Y LA DISPUTA POR EL PASADO (1916-1935)
El triunfo de Madero sobre el gobierno porfirista en 1911
difundió la convicción de que la revolución había
derrocado a un régimen corrupto y la idea de que con ella nacía
un nuevo proyecto nacional, un futuro de libertad y progreso que habría
de beneficiar a los sectores más oprimidos: los indígenas
y campesinos, los trabajadores, las clases medias. Esta perspectiva desencadenó
una reinterpretación compulsiva del pasado y una valoración
de la revolución en la trayectoria histórica del país.
La revisión que entonces comenzó a hacerse del pasado exigió
incorporar en el relato histórico a "aquellos grupos sociales y
étnicos que la historia tradicional [...] había dejado al
margen, e igualmente [demandó considerar] una constelación
de acontecimientos [...] que no habían sido incluidos en la elaboración
de los viejos relatos oficiales". Manuel Gamio propuso en 1916 unir las
raíces indígenas e hispanas en una forja que incluyera a
los contrastados componentes de la nación diversa. Decía:
"Toca hoy a los revolucionarios de México, empuñar el mazo
y ceñir el mandil del forjador para hacer que surja del yunque milagroso
la nueva patria hecha de hierro y de bronce confundidos."
Algunos revolucionarios, como Félix Palavicini,
descubrieron en lecturas hechas durante su reclusión en la cárcel,
"que en la historia de México se daba muy poca importancia a la
labor de los civiles, que quedaban completamente esfumados por los historiadores
en sus relatos de guerras y batallas". Esta constatación llevó
más tarde a Palavicini, cuando desempeñaba un alto cargo
en la Secretaría de Educación Pública, a promover
un libro que tituló Diez civiles notables de la historia patria
(1914), una de las primeras obras que intentó corregir la común
fascinación hacia los caudillos militares.
Martín Luis Guzmán, un intelectual que había
participado en la convulsión revolucionaria iniciada en 1910, se
adentró en 1915 en las profundidades de la historia mexicana para
discernir los fracasos y turbulencias del presente. Su revisión
se comprimió en amargas y desencantadas páginas, que en lugar
de prohombres listan caudillos, dramas caricaturescos, decadencia de los
espíritus, mentira, venalidad, ruindad y abyección políticas.
Al término de ese pesaroso recorrido concluyó que los mexicanos
carecían de las virtudes políticas más elementales:
educación, moderación, paciencia, acatamiento, lealtad, justicia.
En ese mismo año de 1915 otros observadores descubrieron un México
insospechado. Manuel Gómez Morín advirtió que "en
el año de 1915, cuando más seguro parecía el fracaso
revolucionario, cuando con mayor estrépito se manifestaban los más
penosos y ocultos defectos mexicanos y los hombres de la Revolución
vacilaban y perdían la fe [...], empezó a señalarse
una nueva orientación".
Y con optimista estupor nos dimos cuenta de insospechadas
verdades. Existía México. México como país
con capacidades, con aspiración, con vida, con problemas propios
[...] Y los indios y los mestizos y los criollos [eran] realidades vivas,
hombres con todos los atributos humanos.
Como lo advirtió Josefina Vázquez, la turbulencia
revolucionara provocó un alud de libros y ensayos sobre el pasado
y el futuro del país, la identidad nacional y el papel de la educación
en el destino de la nación. Entre 1910 y 1920 el análisis
sobre los fundamentos históricos de la nación fue encabezado
por los militantes de las diferentes facciones revolucionarias. A ellos
se sumó un contingente de profesores e intelectuales que se concentró
en los temas de la identidad y la unidad nacionales y en los medios para
alcanzar estos objetivos: los libros de historia. Y naturalmente, esta
intensa discusión reanudó los antiguos antagonismos entre
liberales y conservadores, indigenistas e hispanistas, tradicionalistas
y revolucionarios... La división fue tan lejos que cada autor o
grupo defendía orígenes históricos, tradiciones, héroes
y fechas fundadoras propias:
Así mientras unos intentaban extraer la tradición
histórica de la heroica [...] figura de Cuauhtémoc, otros
cimentaban la nacionalidad en el general conquistador Hernán Cortés.
Los partidarios de Hidalgo abominaban a Iturbide... Hasta la ortografía
del nombre de la patria es una bandera de división de los espíritus.
Unos escriben México y otros Méjico.
Falta un estudio que más allá de las consabidas
oposiciones entre liberales y conservadores o entre indigenistas e hispanistas,
descubra los interiores de esas pugnas, los antagonismos de clase, las
contradicciones ideológicas y las afiliaciones partidarias que subyacen
a ese debate. Lo cierto es que el debate decreció y adquirió
otras características cuando se refundó la Secretaría
de Educación Pública (1921) y los diferentes grupos revolucionarios
se unieron en el Partido Nacional Revolucionario (1929). A partir de esos
años las deliberaciones sobre la identidad nacional y los fundamentos
históricos de la patria se concentrarán en los organismos
de la Secretaría de Educación y serán manipuladas
por las instituciones del Estado y el Partido Nacional Revolucionario.
INSTITUCIONES, SIMBOLOS Y EJECUTORES DEL PROGRAMA
DE INTEGRACION NACIONAL
Quizá el logro mayor de la revolución hecha
gobierno fue adscribirle a una institución del Estado el proyecto
de integrar el país por la vía de la educación y la
cultura. Un decreto del congreso creó la nueva Secretaría
de Educación Pública el 28 de septiembre de 1921. A diferencia
de la porfiriana, ésta tenía jurisdicción en todo
el país, era una institución federal que desde sus inicios
tuvo el respaldo del mismo presidente de la República. Integrar
el disperso mosaico étnico, social y cultural en un proyecto de
unidad nacional, comandado por un sistema educativo homogéneo, fue
el ideal de José Vasconcelos y Moisés Sáenz, los dos
actores políticos que definieron los programas de la Secretaría
entre 1921 y 1930 (Fig. 8).
 Con
visión clarividente Vasconcelos percibió que el proyecto
educativo tendría que abarcar la educación del indígena
para incorporarlo a la nación; la rural para mejorar las terribles
condiciones que aquejaban al campo; la técnica y la superior para
incorporar al país al ritmo de las naciones más adelantadas;
y la difusión de la cultura para forjar ciudadanos compenetrados
de su identidad y comprometidos en un proyecto nacional. El programa de
Vasconcelos implicaba no sólo una reorganización y una modernización
profunda de la enseñanza mexicana, sino también, y sobre
todo, "un verdadero proyecto cultural".
Con
visión clarividente Vasconcelos percibió que el proyecto
educativo tendría que abarcar la educación del indígena
para incorporarlo a la nación; la rural para mejorar las terribles
condiciones que aquejaban al campo; la técnica y la superior para
incorporar al país al ritmo de las naciones más adelantadas;
y la difusión de la cultura para forjar ciudadanos compenetrados
de su identidad y comprometidos en un proyecto nacional. El programa de
Vasconcelos implicaba no sólo una reorganización y una modernización
profunda de la enseñanza mexicana, sino también, y sobre
todo, "un verdadero proyecto cultural".
En lugar de promover una educación elitista, Vasconcelos
vio en la educación un proyecto de integración social, de
elevación del ciudadano común y de fortalecimiento de la
identidad nacional. La reforma educativa que emprendió abrazaba
al conjunto del pueblo mexicano. Con un vigor inusitado recorrió
los lugares más apartados, se entrevistó con profesores rurales
e indígenas, celebró encuentros con pedagogos y directores
de diversos centros educativos, pronunció discursos y entabló
diálogo con las asambleas más diversas, reunió a su
alrededor un equipo distinguido de maestros, escritores, pedagogos, arquitectos,
pintores, antropólogos, músicos y expertos en las artes populares,
y levantó en el país la ilusión de que todas esas
gentes trabajaban en una cruzada nacional cuya meta era la redención
moral de los mexicanos. A esta cruzada se debe la concepción del
magisterio como una vocación y un apostolado al servicio del bienestar
colectivo.
La concepción amplia que Vasconcelos tenía
del concepto de educación lo llevó a fundir ésta con
la cultura, una idea que fructificó entonces y sigue vigente en
la Secretaría de Educación de nuestros días. Como
decía Vasconcelos, "un ministerio de educación que se limitara
a fundar escuelas, sería como un arquitecto que se conformase con
construir las celdas sin pensar en las almenas, sin abrir ventanas, sin
elevar las torres de un vasto edificio". Por ello no se cansará
de repetir que una producción artística "rica y elevada traerá
consigo la regeneración, la exaltación del espíritu
nacional".
Desde la perspectiva actual, la obra realizada por Vasconcelos
en el breve lapso que va de fines de septiembre de 1921 a julio de 1924,
asume proporciones gigantescas. Construyó escuelas a un ritmo vertiginoso,
formó una nueva generación de maestros, pedagogos y profesores
rurales, reformó las técnicas de enseñanza y diseñó
nuevos programas de estudio, abrevió la distancia que separaba a
las escuelas rurales de las urbanas, hizo de los espacios educativos áreas
de convivencia, recreación, deporte y superación espiritual,
elevó al maestro al rango de forjador de ciudadanos y concibió
las actividades culturales como fuerzas regeneradoras de la sociedad y
constructoras de la identidad nacional. Decía: "el saber y el arte"
deben servir para "mejorar la condición de los hombres". Pero al
apoyar esta obra inmensa en el Estado que surgió de la revolución,
inevitablemente, como observa Claude Fell, "elabora y promueve un modelo
cultural de Estado que [...] tiende a convertirse en dominante".
En contraste con los brotes artísticos y culturales
que aquí y allá hacen su aparición entre 1910 y 1917,
caracterizados por su naturaleza aislada y circunstancial, no programática,
desde que Vaconcelos promueve este modelo cultural de Estado las creaciones
culturales progresivamente tenderán a ser absorbidas y manipuladas
por el Estado. El relato histórico, como se verá adelante,
será uno de los medios más solicitados por el Estado posrevolucionario
para legitimarse y transmitir su mensaje de unidad e identidad nacional.
LA INTEGRACION DEL CAMPESINO EN EL NACIONALISMO POSREVOLUCIONARIO,
1930-1934
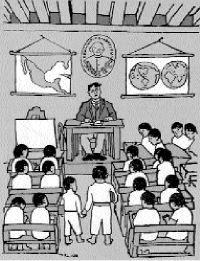 La
importancia de la Secretaría de Educación Pública
en la construcción del nacionalismo que floreció entre 1920
y 1934 se aprecia en un ámbito menos vistoso que la pintura o la
música, pero decisivo en el proyecto integrador que maduró
en esos años: el medio indígena y campesino. Además
de las Misiones Culturales que recorren las principales zonas indígenas
del país, Vasconcelos establece en 1922 el Departamento de Cultura
Indígena que impulsa la fundación de escuelas rurales en
ese medio hasta entonces olvidado. Claude Fell sostiene que con la fundación
de este Departamento, se "emprende de manera concreta y práctica
la obra de unificación nacional que tantos dirigentes políticos
anhelaban realizar".
La
importancia de la Secretaría de Educación Pública
en la construcción del nacionalismo que floreció entre 1920
y 1934 se aprecia en un ámbito menos vistoso que la pintura o la
música, pero decisivo en el proyecto integrador que maduró
en esos años: el medio indígena y campesino. Además
de las Misiones Culturales que recorren las principales zonas indígenas
del país, Vasconcelos establece en 1922 el Departamento de Cultura
Indígena que impulsa la fundación de escuelas rurales en
ese medio hasta entonces olvidado. Claude Fell sostiene que con la fundación
de este Departamento, se "emprende de manera concreta y práctica
la obra de unificación nacional que tantos dirigentes políticos
anhelaban realizar".
Diez años más tarde, en marzo de 1932, las
autoridades de la SEP iniciaron la publicación de El Maestro Rural,
una revista que se propuso ser el medio de comunicación idóneo
entre las autoridades de la SEP y los maestros rurales y entre aquélla
y los campesinos. Como lo ha mostrado Guillermo Palacios en un análisis
brillante del contenido de El Maestro Rural, esta revista asumió
plenamente el problema de la integración nacional (Fig. 9).
En sus páginas el maestro rural y sus alumnos campesinos son los
personajes centrales del proyecto modernizador emprendido por los gobiernos
posrevolucionarios; son símbolos de las aspiraciones populares que
concurrieron en el ideal nacionalista.
El proyecto educativo y cultural de los gobiernos emanados
de la revolución se asentó en la unificación de los
programas y en la implantación de una política federal que
abarcara el conjunto del contrastado territorio. Un artículo de
1933 defendió la federalización de la educación como
[...] la condición básica, indispensable,
para solucionar todo el problema nacional: la integración de todos
los grupos étnicos distintos en una unidad amplia y coherente, en
cuyo interior se concilien las diferencias y oposiciones raciales; se anule
totalmente el aislamiento de las pequeñas comunidades; se despojen
todos los lugares de su tradicional regionalismo, y se incorporen al espíritu
profundo de nacionalidad.
Es decir, el proyecto de estos gobiernos era desaparecer
las identidades étnicas, regionales y locales, fundiéndolas
en una unidad homogénea, impuesta desde el centro de la federación.
Para socializar estas consignas El maestro Rural transformó al maestro
y a la escuela en héroes de esa odisea civilizadora. Así,
la "buena nueva" que las Misiones Culturales y las escuelas rurales deberían
divulgar por los cuatro rumbos cardinales era que había llegado
el momento en que el país marchaba "hacia la unificación
de sus elementos, hacia la nivelación de sus aspiraciones y hacia
la uniformidad de sentimientos y de ideas". La escuela rural adquirió
así una misión política trascendente. Como decía
un maestro, la "escuela rural se ha echado a cuestas la tarea colosal de
poner al pueblo de pie, de enseñarle una nueva vida, de trazarle
el camino recto que lo aleja de la esclavitud, de la miseria y la humillación".
En la perspectiva abierta por la escuela rural "la democracia
vendría por el camino de la educación, no de la política,
y serían los maestros, no los políticos (...), los que la
implantarán". Esta aventura convertía al humilde maestro
rural en una figura prometeica. No sólo absorbía la carga
educativa; aspiraba a crear un hombre nuevo:
Nuestra tarea es civilizar, nada menos; elevar el nivel
de las masas, hacer del indio uno de nosotros; organizar el país;
elevar el nivel de la vida; mejorar el estado económico del obrero
y del campesino; convertir los elementos étnicos, sociales y políticos
de México en un sola nación.
 Inmerso
en la retórica auspiciada por el gobierno, el maestro rural acabó
por pensarse un "verdadero apóstol de la sagrada misión que
le confió la Secretaría de Educación Pública".
Primero aceptó que "la misión del Maestro Rural es rara,
única, apostólica". Luego convino en "entregarse por entero
a la salvación de la pequeña comunidad indígena que
se le encomienda, sin tener como punto de mira la riqueza ni los honores,
sino el mejoramiento de la comunidad" (Fig. 10).
Inmerso
en la retórica auspiciada por el gobierno, el maestro rural acabó
por pensarse un "verdadero apóstol de la sagrada misión que
le confió la Secretaría de Educación Pública".
Primero aceptó que "la misión del Maestro Rural es rara,
única, apostólica". Luego convino en "entregarse por entero
a la salvación de la pequeña comunidad indígena que
se le encomienda, sin tener como punto de mira la riqueza ni los honores,
sino el mejoramiento de la comunidad" (Fig. 10).
Y así como el maestro al intentar transformar las
comunidades indígenas construyó una nueva imagen de sí
mismo, así también forjó otra imagen del sujeto de
su acción: los campesinos. Al examinar estos desdoblamientos recíprocos,
Guillermo Palacios descubrió tres modos de representación
del campesino: la visión bucólica, la que lo muestra como
un ser social imperfecto y la que lo retrata como agente revolucionario.
La imagen bucólica se difundió en numerosos textos de El
Maestro Rural y en obritas de teatro denominadas "Teatro Campesino", que
eran en realidad obras creadas por los maestros y pedagogos de la Secretaría
de Educación para ser representadas e internalizadas por los campesinos.
Estas obras difundían una imagen romántica y moralista del
ámbito rural que se contraponía a los vicios de la vida moderna
y urbana. Era un discurso que ensalzaba la arcadia campesina y rechazaba
la industrialización corruptora de los antiguos valores.
La segunda imagen pintaba al campesino anterior a la revolución
como un ser imperfecto, inacabado, que tendría entonces que recibir
instrucción del maestro para transmutarse en agente del movimiento
renovador desatado por la revolución. Era una imagen paternalista
que sometía al campesino a la tutela de sus mentores políticos
e intelectuales.
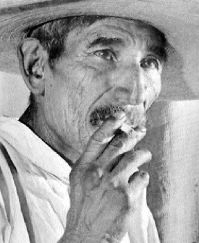 La
tercera imagen proponía "la necesidad de construir un nuevo campesino
que no solamente fuera revolucionario ?tanto en el sentido de su origen
social como en el de su afiliación [...] ideológica?, sino
que constituyera, sobre todo [...], una unidad de producción eficiente,
abierta a la tecnología moderna". Se pensaba que al construir ese
nuevo campesino se edificaría simultáneamente una nación
de "hombres libres, de verdaderos ciudadanos, que sean dueños de
sus destinos, y de cuya acción conjunta, consciente y bien dirigida,
resulte la patria fuerte y grande que todos ambicionamos". Ese nuevo campesino
"construido materialmente por la reforma agraria era el que tenía
que ser preparado por la escuela rural." (Fig. 11).
La
tercera imagen proponía "la necesidad de construir un nuevo campesino
que no solamente fuera revolucionario ?tanto en el sentido de su origen
social como en el de su afiliación [...] ideológica?, sino
que constituyera, sobre todo [...], una unidad de producción eficiente,
abierta a la tecnología moderna". Se pensaba que al construir ese
nuevo campesino se edificaría simultáneamente una nación
de "hombres libres, de verdaderos ciudadanos, que sean dueños de
sus destinos, y de cuya acción conjunta, consciente y bien dirigida,
resulte la patria fuerte y grande que todos ambicionamos". Ese nuevo campesino
"construido materialmente por la reforma agraria era el que tenía
que ser preparado por la escuela rural." (Fig. 11).
A través de estas distintas imágenes se
creó una relación pasiva entre los campesinos y la revolución.
Según esta interpretación, los primeros renacían gracias
a la revolución y eran sus beneficiarios directos. Se creó
así, como dice Palacios, una suerte de "deuda social" del régimen
revolucionario para con los campesinos, que finalmente habría de
ser retribuida por la escuela rural. La "Escuela en verdad es la única
y mejor ofrenda que la nación puede dar en recompensa de tantos
dolores al generoso campesino, con quien la Revolución fue hecha".
LA REVOLUCION PETRIFICADA EN MONUMENTO
 Los
políticos porfirianos, inspirados por el Capitolio de la ciudad
de Washington, quisieron construir un monumento arquitectónico que
sirviera de sede al poder legislativo. La caída de Díaz frustró
la terminación de ese proyecto y por más de dos décadas
los habitantes de la capital se habituaron a contemplar el inacabado esqueleto
de hierro que prefiguraba ese edificio. Sin embargo, durante la década
de 1930 esta ruina fue convertida en un gran arco triunfal dedicado a celebrar,
en hierro, piedra y bronce, la unidad de la Revolución.
Los
políticos porfirianos, inspirados por el Capitolio de la ciudad
de Washington, quisieron construir un monumento arquitectónico que
sirviera de sede al poder legislativo. La caída de Díaz frustró
la terminación de ese proyecto y por más de dos décadas
los habitantes de la capital se habituaron a contemplar el inacabado esqueleto
de hierro que prefiguraba ese edificio. Sin embargo, durante la década
de 1930 esta ruina fue convertida en un gran arco triunfal dedicado a celebrar,
en hierro, piedra y bronce, la unidad de la Revolución.
Un informe de 1937 dice que el monumento a la Revolución
fue concebido por "la familia revolucionaria" para "perpetuar la memoria
de la revolución social mexicana". Los historiadores observan, sin
embargo, que su objetivo fue unificar los distintos grupos que se disputaban
la herencia revolucionaria y negaban a otros legitimidad para asumir ese
legado. Entre 1915 y 1930 maderistas, zapatistas, villistas y constitucionalistas
se afanaron en festejar su propio movimiento; algunos de ellos definieron
un calendario particular de celebraciones y levantaron monumentos grandiosos
a sus caudillos. Un historiador advierte que el mismo pasado revolucionario
se convirtió en campo de disputas. Contra esas tendencias faccionalistas
el gobierno, o como entonces se decía, la "familia revolucionaria",
reclamó unidad y obediencia a "nuestra madre común: la Revolución".
El 15 de junio de 1933 el presidente Abelardo Rodríguez,
el ex-presidente Plutarco Elías Calles y el arquitecto Carlos Obregón
Santacilia inauguraron los trabajos para construir un monumento que simbolizara
el triunfo de la Revolución sobre el antiguo régimen. Como
escribieron Calles y Alberto Pani, entonces secretario de Hacienda, este
"debería ser el más grande [monumento] en la capital de la
República", un edificio cuya belleza y magnitud irradiara una fuerza
conmemorativa extraordinaria. Obregón Santacilia diseñó
el edificio sostenido por cuatro fuertes pilares y coronado por una alta
cúpula (Fig. 12). Según la propuesta de Calles y Pani,
el monumento debería expresar el proceso histórico recorrido
por la Revolución en sus tres etapas. La primera, "La emancipación
política", simbolizaría la guerra de Independencia. La segunda,
"La emancipación espiritual", significaría la Reforma y la
lucha contra la intervención francesa. Y la última, "La emancipación
económica", expresaría la lucha del pueblo por la equidad
económica iniciada en 1910.
 El
monumento a la Revolución se propuso rendir homenaje a estas luchas
en cuatro grupos escultóricos, cuya ejecución se asignó
a Oliverio Martínez, quien antes había hecho una estatua
ecuestre de Zapata en Cuautla. El grupo situado en la esquina sureste simboliza
la Independencia nacional, representada por estoicas figuras indígenas.
El grupo del rincón noreste celebra la Reforma. En la esquina suroccidental
unos campesinos expresan los triunfos de su clase alzando en sus manos
unos títulos de propiedad. El último grupo, ubicado en el
ángulo noroccidental, simboliza las conquistas alcanzadas por los
trabajadores. Se trataba, de acuerdo con el lema inscrito en el monumento,
de rendirle homenaje a "la Revolución de ayer, de hoy, de mañana
y de siempre". Como lo asentaron Calles y Pani, este monumento no intentaba
glorificar a ningún héroe en particular, sino a la Revolución
en sí misma, manifiesta en las batallas seculares protagonizadas
por el pueblo.
El
monumento a la Revolución se propuso rendir homenaje a estas luchas
en cuatro grupos escultóricos, cuya ejecución se asignó
a Oliverio Martínez, quien antes había hecho una estatua
ecuestre de Zapata en Cuautla. El grupo situado en la esquina sureste simboliza
la Independencia nacional, representada por estoicas figuras indígenas.
El grupo del rincón noreste celebra la Reforma. En la esquina suroccidental
unos campesinos expresan los triunfos de su clase alzando en sus manos
unos títulos de propiedad. El último grupo, ubicado en el
ángulo noroccidental, simboliza las conquistas alcanzadas por los
trabajadores. Se trataba, de acuerdo con el lema inscrito en el monumento,
de rendirle homenaje a "la Revolución de ayer, de hoy, de mañana
y de siempre". Como lo asentaron Calles y Pani, este monumento no intentaba
glorificar a ningún héroe en particular, sino a la Revolución
en sí misma, manifiesta en las batallas seculares protagonizadas
por el pueblo.
Sin embargo, antes que celebrar las luchas populares,
el cometido del monumento a la Revolución fue legitimar los gobiernos
emanados de ese proceso. Año con año su generosa bóveda
ha cobijado las ceremonias oficiales promovidas por el gobierno en turno:
los aniversarios de la rebelión de Madero, los homenajes a los mártires
de la revolución, la Constitución de 1917, la expropiación
petrolera de 1938... Años más tarde el Congreso le asignó
otra función que acendró su carácter de monumento
unificador: conservar las cenizas mortales de los caudillos revolucionarios.
En enero de 1942 fueron depositadas en el interior de sus rotundos pilares
las cenizas de Carranza, las de Madero en 1960, las de Calles en 1969,
las de Lázaro Cárdenas en 1970 y las de Francisco Villa en
1976. Es decir, la vocación integradora de la "familia revolucionaria"
lo convirtió en tumba común de los líderes que en
vida combatieron entre sí o lucharon por programas antagónicos
(Figs. 13, 14, 15, y 16).
 LA
REVOLUCION VUELTA HISTORIA OFICIAL
LA
REVOLUCION VUELTA HISTORIA OFICIAL
 La
última transformación del movimiento iniciado en 1910 fue
su conversión en historia oficial, sancionada por el Estado. Así
como desde 1920 el grupo revolucionario acudió a la fórmula
de la "familia revolucionaria" para frenar las discordias internas y fortalecer
la ortodoxia del movimiento, así también, desde la creación
del Partido Nacional Revolucionario, se impuso el propósito de unificar
las diversas versiones acerca del origen y desarrollo histórico
de la Revolución. En mayo de 1930, un año después
de la fundación del PNR, Emilio Portes Gil anunció la creación
de un archivo, un museo y una historia de la Revolución. El Archivo
Histórico de la Revolución que se fundó entonces,
dirigido por Jesús Silva Herzog, debería ser el almácigo
donde habrían de abrevar los elegidos para escribir la historia
de la Revolución. La tarea de unificar y conciliar a la "familia
revolucionaria" se expresó en un acuerdo de julio de 1931 de la
Cámara de Diputados, que dispuso inscribir en las paredes de ese
recinto, con letras de oro, los nombres de Venustiano Carranza y Emiliano
Zapata, que se sumaron a los antes canonizados de Madero (1925), Alvaro
Obregón (1929) y Felipe Carrillo Puerto (1930). Así, en un
acto de reconciliación póstuma, la Revolución unió
en el altar de la patria a quienes en vida habían sido enemigos
irreductibles.
La
última transformación del movimiento iniciado en 1910 fue
su conversión en historia oficial, sancionada por el Estado. Así
como desde 1920 el grupo revolucionario acudió a la fórmula
de la "familia revolucionaria" para frenar las discordias internas y fortalecer
la ortodoxia del movimiento, así también, desde la creación
del Partido Nacional Revolucionario, se impuso el propósito de unificar
las diversas versiones acerca del origen y desarrollo histórico
de la Revolución. En mayo de 1930, un año después
de la fundación del PNR, Emilio Portes Gil anunció la creación
de un archivo, un museo y una historia de la Revolución. El Archivo
Histórico de la Revolución que se fundó entonces,
dirigido por Jesús Silva Herzog, debería ser el almácigo
donde habrían de abrevar los elegidos para escribir la historia
de la Revolución. La tarea de unificar y conciliar a la "familia
revolucionaria" se expresó en un acuerdo de julio de 1931 de la
Cámara de Diputados, que dispuso inscribir en las paredes de ese
recinto, con letras de oro, los nombres de Venustiano Carranza y Emiliano
Zapata, que se sumaron a los antes canonizados de Madero (1925), Alvaro
Obregón (1929) y Felipe Carrillo Puerto (1930). Así, en un
acto de reconciliación póstuma, la Revolución unió
en el altar de la patria a quienes en vida habían sido enemigos
irreductibles.

 La
política de unidad se convirtió en una compulsión
irrefrenable para los dirigentes del partido gubernamental. En 1930 dieron
a las prensas el Calendario Nacionalista que celebraba las hazañas
y aniversarios de los numerosos jefes revolucionarios y presentaba los
retratos de los fundadores de la "familia revolucionaria". En 1934 apareció
La Revolución Mexicana, primera revista dedicada a recoger y exaltar
las hazañas de ese movimiento. El año siguiente se publicó
el primer Diccionario Biográfico Revolucionario y en 1936 salió
a la luz una Historia de la Revolución Mexicana coordinada por José
T. Meléndez, que por varios años fue el mejor compendio de
la gesta revolucionaria. Más tarde, destacados intelectuales como
Andrés Molina Enríquez, Miguel Alessio Robles, Alfonso Teja
Zabre, Félix F. Palavicini y Jesús Romero Flores, publicaron
libros que resumían los avatares de la Revolución. Entre
las obras de ese género que marcaron un hito sobresale el monumental
testimonio gráfico compilado por Agustín Casasola: Historia
gráfica de la Revolución Mexicana.
La
política de unidad se convirtió en una compulsión
irrefrenable para los dirigentes del partido gubernamental. En 1930 dieron
a las prensas el Calendario Nacionalista que celebraba las hazañas
y aniversarios de los numerosos jefes revolucionarios y presentaba los
retratos de los fundadores de la "familia revolucionaria". En 1934 apareció
La Revolución Mexicana, primera revista dedicada a recoger y exaltar
las hazañas de ese movimiento. El año siguiente se publicó
el primer Diccionario Biográfico Revolucionario y en 1936 salió
a la luz una Historia de la Revolución Mexicana coordinada por José
T. Meléndez, que por varios años fue el mejor compendio de
la gesta revolucionaria. Más tarde, destacados intelectuales como
Andrés Molina Enríquez, Miguel Alessio Robles, Alfonso Teja
Zabre, Félix F. Palavicini y Jesús Romero Flores, publicaron
libros que resumían los avatares de la Revolución. Entre
las obras de ese género que marcaron un hito sobresale el monumental
testimonio gráfico compilado por Agustín Casasola: Historia
gráfica de la Revolución Mexicana.
La conmemoración libresca de la Revolución
culminó en la obra de Alberto Jiménez Morales, Historia de
la Revolución Mexicana, premiada por el Partido Revolucionario Institucional
en un concurso dedicado a exaltar ese acontecimiento. El libro de Jiménez
Morales es el prototipo de la historia oficial, un relato que sacraliza
el movimiento revolucionario, exalta sus héroes, borra las contradicciones
internas y convierte los lemas y banderas de los conflictivos grupos revolucionarios
en metas paradigmáticas de los gobiernos emanados de ese proceso.
Compendia las características que Arnaldo Córdova identificó
como rasgos arquetípicos de la ideología de la Revolución
Mexicana: revolución popular, nacionalista y democrática;
Deus ex maquina de la identidad mexicana, y apoteosis de las revoluciones
iniciadas con la guerra de Independencia.
 Los
miembros del Ateneo son "precursores directos de la Revolución.
Condenan, a través de una crítica totalizadora, al porfirismo,
a quien descubren carente de valores humanistas o cristianos, rígido
en lo educativo (...) desentendido de la miseria, obsesivamente colonizado".
Los
miembros del Ateneo son "precursores directos de la Revolución.
Condenan, a través de una crítica totalizadora, al porfirismo,
a quien descubren carente de valores humanistas o cristianos, rígido
en lo educativo (...) desentendido de la miseria, obsesivamente colonizado".
 Manuel
Gamio, el primer antropólogo mexicano graduado en el extranjero,
advierte en 1916, un año antes del Congreso Constituyente de 1917,
que la Constitución vigente no representa a la mayoría de
la población (Fig. 4). Alarmado por el "carácter extranjero
en origen, forma y fondo" de esa Constitución, demanda que las repúblicas
latinoamericanas en las que predomina la población indígena
revisen sus constituciones, "a fin de que respondan a la naturaleza y necesidades
de todos los elementos constitutivos de la población". Y va más
allá de los pensadores utópicos del siglo XIX: propone incorporar
la población indígena en el concepto de identidad nacional,
desechar los cánones occidentales para valorar el arte prehispánico,
y crear una estética que contemple las creaciones indígenas
en el marco de sus propias categorías históricas y culturales.
Es el primero en demandar que el alma de la patria que va forjando la revolución
recoja los legados españoles, indígenas y mestizos en una
nueva identidad mexicana.
Manuel
Gamio, el primer antropólogo mexicano graduado en el extranjero,
advierte en 1916, un año antes del Congreso Constituyente de 1917,
que la Constitución vigente no representa a la mayoría de
la población (Fig. 4). Alarmado por el "carácter extranjero
en origen, forma y fondo" de esa Constitución, demanda que las repúblicas
latinoamericanas en las que predomina la población indígena
revisen sus constituciones, "a fin de que respondan a la naturaleza y necesidades
de todos los elementos constitutivos de la población". Y va más
allá de los pensadores utópicos del siglo XIX: propone incorporar
la población indígena en el concepto de identidad nacional,
desechar los cánones occidentales para valorar el arte prehispánico,
y crear una estética que contemple las creaciones indígenas
en el marco de sus propias categorías históricas y culturales.
Es el primero en demandar que el alma de la patria que va forjando la revolución
recoja los legados españoles, indígenas y mestizos en una
nueva identidad mexicana.

 Pocos
años antes, la generación del Ateneo de la Juventud (1909),
que agrupó a una constelación de personajes (Alfonso Reyes
(Fig. 2), Pedro Henríquez Ureña, Julio Torri, Enrique
González Martínez, Antonio Médiz Bolio, Martín
Luis Guzmán, Carlos González Peña, José Vasconcelos,
Antonio Caso, Federico Mariscal, Diego Rivera, Roberto Montenegro, Manuel
Ponce, Julián Carrillo...), rompió con el pasado porfiriano.
Como señala Carlos Monsiváis, "Representan la aparición
del rigor en un país de improvisados". Según Martín
Luis Guzmán, al grupo del Ateneo "lo caracterizó una cualidad
de valor inicial indiscutible... la seriedad. La seriedad en el trabajo
y en la obra; la creencia de que las cosas deben saberse bien y aprenderse
de primera mano hasta donde sea posible; la convicción de que así
la actividad de pensar como la de expresar el pensamiento exigen una técnica
previa, por lo común laboriosa, difícil de adquirir y dominar,
absorbente, y sin la cual ningún producto de la inteligencia es
duradero" (Fig. 3).
Pocos
años antes, la generación del Ateneo de la Juventud (1909),
que agrupó a una constelación de personajes (Alfonso Reyes
(Fig. 2), Pedro Henríquez Ureña, Julio Torri, Enrique
González Martínez, Antonio Médiz Bolio, Martín
Luis Guzmán, Carlos González Peña, José Vasconcelos,
Antonio Caso, Federico Mariscal, Diego Rivera, Roberto Montenegro, Manuel
Ponce, Julián Carrillo...), rompió con el pasado porfiriano.
Como señala Carlos Monsiváis, "Representan la aparición
del rigor en un país de improvisados". Según Martín
Luis Guzmán, al grupo del Ateneo "lo caracterizó una cualidad
de valor inicial indiscutible... la seriedad. La seriedad en el trabajo
y en la obra; la creencia de que las cosas deben saberse bien y aprenderse
de primera mano hasta donde sea posible; la convicción de que así
la actividad de pensar como la de expresar el pensamiento exigen una técnica
previa, por lo común laboriosa, difícil de adquirir y dominar,
absorbente, y sin la cual ningún producto de la inteligencia es
duradero" (Fig. 3).
 Los
estudios recientes sobre los orígenes del cine revelan la presencia
de estas ideas nacionalistas en los iniciales reportajes cinematográficos
que propusieron recoger paisajes, costumbres, tradiciones, fiestas y acontecimientos
mexicanos. Esos sentimientos están también presentes en las
primeras películas, cuyos ambientes, personajes y argumentos visualizaron
el pasado y el presente con una lente coloreada de nacionalismo. En la
década de 1910-1920 el reportaje pintoresco fue desplazado por sorpresivos
documentales, que uno tras otro transmitieron con una fuerza nunca vista
antes las espectaculares imágenes del Viaje triunfal del jefe de
la revolución, don Francisco I. Madero (1911), Insurrección
en México (1911), Asalto y toma de ciudad Juárez (1911),
La revolución orozquista (1912), La revolución en Veracruz
(1912), La invasión norteamericana (1914), La revolución
zapatista (1914), o las victorias deslumbrantes de Francisco Villa en el
norte del país (Figs. 5 y 6).
Los
estudios recientes sobre los orígenes del cine revelan la presencia
de estas ideas nacionalistas en los iniciales reportajes cinematográficos
que propusieron recoger paisajes, costumbres, tradiciones, fiestas y acontecimientos
mexicanos. Esos sentimientos están también presentes en las
primeras películas, cuyos ambientes, personajes y argumentos visualizaron
el pasado y el presente con una lente coloreada de nacionalismo. En la
década de 1910-1920 el reportaje pintoresco fue desplazado por sorpresivos
documentales, que uno tras otro transmitieron con una fuerza nunca vista
antes las espectaculares imágenes del Viaje triunfal del jefe de
la revolución, don Francisco I. Madero (1911), Insurrección
en México (1911), Asalto y toma de ciudad Juárez (1911),
La revolución orozquista (1912), La revolución en Veracruz
(1912), La invasión norteamericana (1914), La revolución
zapatista (1914), o las victorias deslumbrantes de Francisco Villa en el
norte del país (Figs. 5 y 6).
 Gracias
a este gran proyector de imágenes, la revolución fue el primer
acontecimiento histórico de la época moderna que tuvo una
difusión nacional inmediata, profunda y emotiva (la proyección
de los aprestos norteamericanos para la invasión de Veracruz provocó
en las salas tumultos y estallidos de fervor nacionalista). La aparición
de las primeras películas, hechas por empresas privadas, se caracterizó
también por una carga notable de efusiones nacionalistas. Según
Aurelio de los Reyes, dos fuentes alimentaron este nacionalismo: el deseo
de presentar, como ya lo habían hecho los escritores, una imagen
"auténtica" de lo mexicano, de sus hombres, mujeres, paisajes y
valores, y la decisión de contrarrestar la imagen devaluada del
país que transmitían la prensa y las películas norteamericanas,
que presentaban al mexicano como ejemplo del bandido salvaje, macho celoso
y quintaesencia del hombre primitivo.
Gracias
a este gran proyector de imágenes, la revolución fue el primer
acontecimiento histórico de la época moderna que tuvo una
difusión nacional inmediata, profunda y emotiva (la proyección
de los aprestos norteamericanos para la invasión de Veracruz provocó
en las salas tumultos y estallidos de fervor nacionalista). La aparición
de las primeras películas, hechas por empresas privadas, se caracterizó
también por una carga notable de efusiones nacionalistas. Según
Aurelio de los Reyes, dos fuentes alimentaron este nacionalismo: el deseo
de presentar, como ya lo habían hecho los escritores, una imagen
"auténtica" de lo mexicano, de sus hombres, mujeres, paisajes y
valores, y la decisión de contrarrestar la imagen devaluada del
país que transmitían la prensa y las películas norteamericanas,
que presentaban al mexicano como ejemplo del bandido salvaje, macho celoso
y quintaesencia del hombre primitivo.
 Antes
de que se percibiera la presencia de estos brotes nacionalistas en la antropología,
la poesía, la música o el cine, la novela fue el primer espejo
de los personajes nacidos del proceso revolucionario. Su aparición,
en las obras de Mariano Azuela es contemporánea a los testimonios
antes citados de la poesía, la música o el cine: Los fracasados
y Mala yerba, 1909; Andrés Pérez maderista (1911); Los de
abajo (1915); Los caciques (1917)... En estos relatos Azuela presenta un
mundo revuelto donde chocan el pueblo en armas, sus antiguos explotadores
y los nuevos dueños del poder, los militares, licenciados y políticos
formados en el torrente de la revolución (Fig. 7).
Antes
de que se percibiera la presencia de estos brotes nacionalistas en la antropología,
la poesía, la música o el cine, la novela fue el primer espejo
de los personajes nacidos del proceso revolucionario. Su aparición,
en las obras de Mariano Azuela es contemporánea a los testimonios
antes citados de la poesía, la música o el cine: Los fracasados
y Mala yerba, 1909; Andrés Pérez maderista (1911); Los de
abajo (1915); Los caciques (1917)... En estos relatos Azuela presenta un
mundo revuelto donde chocan el pueblo en armas, sus antiguos explotadores
y los nuevos dueños del poder, los militares, licenciados y políticos
formados en el torrente de la revolución (Fig. 7).
 Con
visión clarividente Vasconcelos percibió que el proyecto
educativo tendría que abarcar la educación del indígena
para incorporarlo a la nación; la rural para mejorar las terribles
condiciones que aquejaban al campo; la técnica y la superior para
incorporar al país al ritmo de las naciones más adelantadas;
y la difusión de la cultura para forjar ciudadanos compenetrados
de su identidad y comprometidos en un proyecto nacional. El programa de
Vasconcelos implicaba no sólo una reorganización y una modernización
profunda de la enseñanza mexicana, sino también, y sobre
todo, "un verdadero proyecto cultural".
Con
visión clarividente Vasconcelos percibió que el proyecto
educativo tendría que abarcar la educación del indígena
para incorporarlo a la nación; la rural para mejorar las terribles
condiciones que aquejaban al campo; la técnica y la superior para
incorporar al país al ritmo de las naciones más adelantadas;
y la difusión de la cultura para forjar ciudadanos compenetrados
de su identidad y comprometidos en un proyecto nacional. El programa de
Vasconcelos implicaba no sólo una reorganización y una modernización
profunda de la enseñanza mexicana, sino también, y sobre
todo, "un verdadero proyecto cultural".
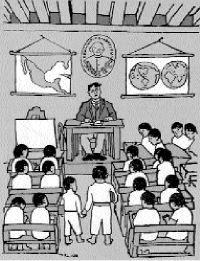 La
importancia de la Secretaría de Educación Pública
en la construcción del nacionalismo que floreció entre 1920
y 1934 se aprecia en un ámbito menos vistoso que la pintura o la
música, pero decisivo en el proyecto integrador que maduró
en esos años: el medio indígena y campesino. Además
de las Misiones Culturales que recorren las principales zonas indígenas
del país, Vasconcelos establece en 1922 el Departamento de Cultura
Indígena que impulsa la fundación de escuelas rurales en
ese medio hasta entonces olvidado. Claude Fell sostiene que con la fundación
de este Departamento, se "emprende de manera concreta y práctica
la obra de unificación nacional que tantos dirigentes políticos
anhelaban realizar".
La
importancia de la Secretaría de Educación Pública
en la construcción del nacionalismo que floreció entre 1920
y 1934 se aprecia en un ámbito menos vistoso que la pintura o la
música, pero decisivo en el proyecto integrador que maduró
en esos años: el medio indígena y campesino. Además
de las Misiones Culturales que recorren las principales zonas indígenas
del país, Vasconcelos establece en 1922 el Departamento de Cultura
Indígena que impulsa la fundación de escuelas rurales en
ese medio hasta entonces olvidado. Claude Fell sostiene que con la fundación
de este Departamento, se "emprende de manera concreta y práctica
la obra de unificación nacional que tantos dirigentes políticos
anhelaban realizar".
 Inmerso
en la retórica auspiciada por el gobierno, el maestro rural acabó
por pensarse un "verdadero apóstol de la sagrada misión que
le confió la Secretaría de Educación Pública".
Primero aceptó que "la misión del Maestro Rural es rara,
única, apostólica". Luego convino en "entregarse por entero
a la salvación de la pequeña comunidad indígena que
se le encomienda, sin tener como punto de mira la riqueza ni los honores,
sino el mejoramiento de la comunidad" (Fig. 10).
Inmerso
en la retórica auspiciada por el gobierno, el maestro rural acabó
por pensarse un "verdadero apóstol de la sagrada misión que
le confió la Secretaría de Educación Pública".
Primero aceptó que "la misión del Maestro Rural es rara,
única, apostólica". Luego convino en "entregarse por entero
a la salvación de la pequeña comunidad indígena que
se le encomienda, sin tener como punto de mira la riqueza ni los honores,
sino el mejoramiento de la comunidad" (Fig. 10).
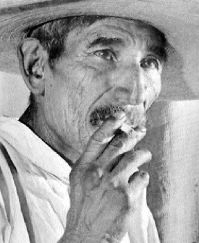 La
tercera imagen proponía "la necesidad de construir un nuevo campesino
que no solamente fuera revolucionario ?tanto en el sentido de su origen
social como en el de su afiliación [...] ideológica?, sino
que constituyera, sobre todo [...], una unidad de producción eficiente,
abierta a la tecnología moderna". Se pensaba que al construir ese
nuevo campesino se edificaría simultáneamente una nación
de "hombres libres, de verdaderos ciudadanos, que sean dueños de
sus destinos, y de cuya acción conjunta, consciente y bien dirigida,
resulte la patria fuerte y grande que todos ambicionamos". Ese nuevo campesino
"construido materialmente por la reforma agraria era el que tenía
que ser preparado por la escuela rural." (Fig. 11).
La
tercera imagen proponía "la necesidad de construir un nuevo campesino
que no solamente fuera revolucionario ?tanto en el sentido de su origen
social como en el de su afiliación [...] ideológica?, sino
que constituyera, sobre todo [...], una unidad de producción eficiente,
abierta a la tecnología moderna". Se pensaba que al construir ese
nuevo campesino se edificaría simultáneamente una nación
de "hombres libres, de verdaderos ciudadanos, que sean dueños de
sus destinos, y de cuya acción conjunta, consciente y bien dirigida,
resulte la patria fuerte y grande que todos ambicionamos". Ese nuevo campesino
"construido materialmente por la reforma agraria era el que tenía
que ser preparado por la escuela rural." (Fig. 11).
 Los
políticos porfirianos, inspirados por el Capitolio de la ciudad
de Washington, quisieron construir un monumento arquitectónico que
sirviera de sede al poder legislativo. La caída de Díaz frustró
la terminación de ese proyecto y por más de dos décadas
los habitantes de la capital se habituaron a contemplar el inacabado esqueleto
de hierro que prefiguraba ese edificio. Sin embargo, durante la década
de 1930 esta ruina fue convertida en un gran arco triunfal dedicado a celebrar,
en hierro, piedra y bronce, la unidad de la Revolución.
Los
políticos porfirianos, inspirados por el Capitolio de la ciudad
de Washington, quisieron construir un monumento arquitectónico que
sirviera de sede al poder legislativo. La caída de Díaz frustró
la terminación de ese proyecto y por más de dos décadas
los habitantes de la capital se habituaron a contemplar el inacabado esqueleto
de hierro que prefiguraba ese edificio. Sin embargo, durante la década
de 1930 esta ruina fue convertida en un gran arco triunfal dedicado a celebrar,
en hierro, piedra y bronce, la unidad de la Revolución.
 El
monumento a la Revolución se propuso rendir homenaje a estas luchas
en cuatro grupos escultóricos, cuya ejecución se asignó
a Oliverio Martínez, quien antes había hecho una estatua
ecuestre de Zapata en Cuautla. El grupo situado en la esquina sureste simboliza
la Independencia nacional, representada por estoicas figuras indígenas.
El grupo del rincón noreste celebra la Reforma. En la esquina suroccidental
unos campesinos expresan los triunfos de su clase alzando en sus manos
unos títulos de propiedad. El último grupo, ubicado en el
ángulo noroccidental, simboliza las conquistas alcanzadas por los
trabajadores. Se trataba, de acuerdo con el lema inscrito en el monumento,
de rendirle homenaje a "la Revolución de ayer, de hoy, de mañana
y de siempre". Como lo asentaron Calles y Pani, este monumento no intentaba
glorificar a ningún héroe en particular, sino a la Revolución
en sí misma, manifiesta en las batallas seculares protagonizadas
por el pueblo.
El
monumento a la Revolución se propuso rendir homenaje a estas luchas
en cuatro grupos escultóricos, cuya ejecución se asignó
a Oliverio Martínez, quien antes había hecho una estatua
ecuestre de Zapata en Cuautla. El grupo situado en la esquina sureste simboliza
la Independencia nacional, representada por estoicas figuras indígenas.
El grupo del rincón noreste celebra la Reforma. En la esquina suroccidental
unos campesinos expresan los triunfos de su clase alzando en sus manos
unos títulos de propiedad. El último grupo, ubicado en el
ángulo noroccidental, simboliza las conquistas alcanzadas por los
trabajadores. Se trataba, de acuerdo con el lema inscrito en el monumento,
de rendirle homenaje a "la Revolución de ayer, de hoy, de mañana
y de siempre". Como lo asentaron Calles y Pani, este monumento no intentaba
glorificar a ningún héroe en particular, sino a la Revolución
en sí misma, manifiesta en las batallas seculares protagonizadas
por el pueblo.
 LA
REVOLUCION VUELTA HISTORIA OFICIAL
LA
REVOLUCION VUELTA HISTORIA OFICIAL
 La
última transformación del movimiento iniciado en 1910 fue
su conversión en historia oficial, sancionada por el Estado. Así
como desde 1920 el grupo revolucionario acudió a la fórmula
de la "familia revolucionaria" para frenar las discordias internas y fortalecer
la ortodoxia del movimiento, así también, desde la creación
del Partido Nacional Revolucionario, se impuso el propósito de unificar
las diversas versiones acerca del origen y desarrollo histórico
de la Revolución. En mayo de 1930, un año después
de la fundación del PNR, Emilio Portes Gil anunció la creación
de un archivo, un museo y una historia de la Revolución. El Archivo
Histórico de la Revolución que se fundó entonces,
dirigido por Jesús Silva Herzog, debería ser el almácigo
donde habrían de abrevar los elegidos para escribir la historia
de la Revolución. La tarea de unificar y conciliar a la "familia
revolucionaria" se expresó en un acuerdo de julio de 1931 de la
Cámara de Diputados, que dispuso inscribir en las paredes de ese
recinto, con letras de oro, los nombres de Venustiano Carranza y Emiliano
Zapata, que se sumaron a los antes canonizados de Madero (1925), Alvaro
Obregón (1929) y Felipe Carrillo Puerto (1930). Así, en un
acto de reconciliación póstuma, la Revolución unió
en el altar de la patria a quienes en vida habían sido enemigos
irreductibles.
La
última transformación del movimiento iniciado en 1910 fue
su conversión en historia oficial, sancionada por el Estado. Así
como desde 1920 el grupo revolucionario acudió a la fórmula
de la "familia revolucionaria" para frenar las discordias internas y fortalecer
la ortodoxia del movimiento, así también, desde la creación
del Partido Nacional Revolucionario, se impuso el propósito de unificar
las diversas versiones acerca del origen y desarrollo histórico
de la Revolución. En mayo de 1930, un año después
de la fundación del PNR, Emilio Portes Gil anunció la creación
de un archivo, un museo y una historia de la Revolución. El Archivo
Histórico de la Revolución que se fundó entonces,
dirigido por Jesús Silva Herzog, debería ser el almácigo
donde habrían de abrevar los elegidos para escribir la historia
de la Revolución. La tarea de unificar y conciliar a la "familia
revolucionaria" se expresó en un acuerdo de julio de 1931 de la
Cámara de Diputados, que dispuso inscribir en las paredes de ese
recinto, con letras de oro, los nombres de Venustiano Carranza y Emiliano
Zapata, que se sumaron a los antes canonizados de Madero (1925), Alvaro
Obregón (1929) y Felipe Carrillo Puerto (1930). Así, en un
acto de reconciliación póstuma, la Revolución unió
en el altar de la patria a quienes en vida habían sido enemigos
irreductibles.

 La
política de unidad se convirtió en una compulsión
irrefrenable para los dirigentes del partido gubernamental. En 1930 dieron
a las prensas el Calendario Nacionalista que celebraba las hazañas
y aniversarios de los numerosos jefes revolucionarios y presentaba los
retratos de los fundadores de la "familia revolucionaria". En 1934 apareció
La Revolución Mexicana, primera revista dedicada a recoger y exaltar
las hazañas de ese movimiento. El año siguiente se publicó
el primer Diccionario Biográfico Revolucionario y en 1936 salió
a la luz una Historia de la Revolución Mexicana coordinada por José
T. Meléndez, que por varios años fue el mejor compendio de
la gesta revolucionaria. Más tarde, destacados intelectuales como
Andrés Molina Enríquez, Miguel Alessio Robles, Alfonso Teja
Zabre, Félix F. Palavicini y Jesús Romero Flores, publicaron
libros que resumían los avatares de la Revolución. Entre
las obras de ese género que marcaron un hito sobresale el monumental
testimonio gráfico compilado por Agustín Casasola: Historia
gráfica de la Revolución Mexicana.
La
política de unidad se convirtió en una compulsión
irrefrenable para los dirigentes del partido gubernamental. En 1930 dieron
a las prensas el Calendario Nacionalista que celebraba las hazañas
y aniversarios de los numerosos jefes revolucionarios y presentaba los
retratos de los fundadores de la "familia revolucionaria". En 1934 apareció
La Revolución Mexicana, primera revista dedicada a recoger y exaltar
las hazañas de ese movimiento. El año siguiente se publicó
el primer Diccionario Biográfico Revolucionario y en 1936 salió
a la luz una Historia de la Revolución Mexicana coordinada por José
T. Meléndez, que por varios años fue el mejor compendio de
la gesta revolucionaria. Más tarde, destacados intelectuales como
Andrés Molina Enríquez, Miguel Alessio Robles, Alfonso Teja
Zabre, Félix F. Palavicini y Jesús Romero Flores, publicaron
libros que resumían los avatares de la Revolución. Entre
las obras de ese género que marcaron un hito sobresale el monumental
testimonio gráfico compilado por Agustín Casasola: Historia
gráfica de la Revolución Mexicana.