Lunes en
la Ciencia, 22 de enero del 2001
Indispensable, el control de organismos vivos modificados
genéticamente
Bioseguridad: la regulación urgente
Yolanda Cristina Massieu Trigo
México firmó en 2000 el Protocolo
Internacional de Bioseguridad o Protocolo de Cartagena, después
de que su aprobación había pasado por múltiples
conflictos. Su elaboración fue decidida por la Comisión
de la Diversidad Biológica de Naciones Unidas. El principal
obstáculo para su aprobación fueron los intereses
encontrados. Por un lado, los países del Grupo Miami
(Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile, Uruguay y
Australia) consideraban que regular el movimiento transfronterizo de
organismos vivos modificados (OVM) era una medida de proteccionismo
comercial, todos ellos son fuertes agroexportadores. Estados Unidos y
Argentina son de los países que más siembran cultivos
transgénicos. Por su parte, las naciones pobres y de alta
diversidad biológica, del Grupo de Pensamiento
Afín, presionaron en las negociaciones para que sí
exista control del movimiento de los OVM, sobre todo cuando hay
posibilidades de daño a la diversidad biológica y la
salud humana. La Unión Europea, si bien es también
fuerte agroexportadora, tiene un movimiento de consumidores muy reacio
a ingerir alimentos elaborados con transgénicos. En el
documento firmado se aprobó el principio precautorio, que
implica que un país puede negarse a recibir importaciones de
productos transgénicos si considera que hay duda razonable
sobre posibles daños a su medio ambiente y/o la salud de su
población. Quedó establecida la obligación de
identificar claramente los OVM en cuestión. Se reconoce el
derecho que tiene un país importador para demandar a la parte
exportadora la evaluación de riesgo de los OVM. También
se considera la creación de un Centro de Información
Internacional sobre Biotecnología y que un país con
escasos recursos para investigación científica pueda
solicitarlos si lo considera necesario. Quedaron excluidos del
protocolo los OVM destinados a procesamiento.
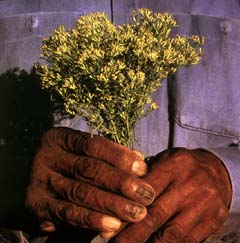 Los posibles riesgos, en el aspecto ambiental, comprenden
la posibilidad de que el cultivo transgénico se transforme en
una maleza difícil de controlar, traslade sus genes a parientes
silvestres u otros cultivos no transgénicos, o altere los
ecosistemas acabando con poblaciones de insectos benéficos y
otros organismos. En los casos de las regiones de México donde
existe una gran riqueza de parientes silvestres o variedades criollas
de cultivos importantes existe un riesgo a considerar. En cuanto a los
daños a la salud humana no se ha demostrado a la fecha que su
consumo haga daño, pero tampoco lo contrario y la demanda de
las organizaciones civiles es que se investigue más antes de
sacarlos al mercado. Por lo pronto, en México se importa
maíz transgénico de Estados Unidos para consumo humano,
si bien no se han autorizado siembras. Existen pruebas precomerciales
de algodón resistente a insectos y soya resistente a herbicidas
en el norte del país. Estas pruebas son monitoreadas por
científicos mexicanos y los productores encuentran ventajas de
costos importantes. En el caso de la resistencia a insectos, un
beneficio ambiental importante es la menor aplicación de
insecticidas.
Los posibles riesgos, en el aspecto ambiental, comprenden
la posibilidad de que el cultivo transgénico se transforme en
una maleza difícil de controlar, traslade sus genes a parientes
silvestres u otros cultivos no transgénicos, o altere los
ecosistemas acabando con poblaciones de insectos benéficos y
otros organismos. En los casos de las regiones de México donde
existe una gran riqueza de parientes silvestres o variedades criollas
de cultivos importantes existe un riesgo a considerar. En cuanto a los
daños a la salud humana no se ha demostrado a la fecha que su
consumo haga daño, pero tampoco lo contrario y la demanda de
las organizaciones civiles es que se investigue más antes de
sacarlos al mercado. Por lo pronto, en México se importa
maíz transgénico de Estados Unidos para consumo humano,
si bien no se han autorizado siembras. Existen pruebas precomerciales
de algodón resistente a insectos y soya resistente a herbicidas
en el norte del país. Estas pruebas son monitoreadas por
científicos mexicanos y los productores encuentran ventajas de
costos importantes. En el caso de la resistencia a insectos, un
beneficio ambiental importante es la menor aplicación de
insecticidas.
Un mandato para los países firmantes del protocolo
es la elaboración de legislaciones nacionales respecto a la
siembra, tránsito y consumo de OVM. En México existe un
proyecto de ley de bioseguridad que fue publicado en el boletín
de la agenda legislativa en el 2000. Debería, por tanto, ser
materia de trabajo de la presente legislatura. Nuestro país
cuenta con experiencia: funcionó un Comité de
Bioseguridad Agrícola de 1988 a 2000 y desde noviembre pasado
asumió sus funciones la Comisión Intersecretarial de
Bioseguridad (Cibiogem), que es asesorada en su quehacer por un
consejo consultivo de expertos.
Dado que México es uno de los países con
mayor diversidad biológica y que la agricultura en nuestro
país se encuentra en un grave estado de postración, es
imperativo que el país legisle al respecto teniendo en cuenta
el interés nacional. México es centro de origen y
diversidad de muchos cultivos importantes y existen parientes
silvestres y ecosistemas que aún no se conocen bien, dados los
montos ínfimos que se destinan a la investigación,
realizada mayoritariamente en instituciones públicas. Permitir
la siembra de transgénicos sin ningún control (algo que
no ha sucedido a la fecha porque existen las instancias mencionadas)
podría perjudicar nuestra biodiversidad y afectar negativamente
a muchos productores agrícolas.
Por lo anterior, es muy importante que la bioseguridad y
la legislación se discutan ampliamente entre todos los sectores
involucrados y se busquen consensos. Es urgente la organización
de foros amplios y plurales donde científicos,
compañías multinacionales, productores agropecuarios,
funcionarios, organizaciones no gubernamentales y consumidores hagan
oír su voz. Resulta lamentable que la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, y la Cibiogem hayan convocado, en enero de 2001,
a un primer Foro Nacional sobre Biotecnología y Bioseguridad en
la Agricultura Mexicana, donde los principales ponentes e invitados
fueron miembros de la industria agrobiotecnológica, la cual
tiene fuertes intereses y no cabe duda que es un actor importante. Por
la asimetría que existe entre estas compañías y
algunos de los involucrados que están en una posición
débil, como los campesinos de subsistencia, es imperativo que
la discusión sea plural y abierta.
La autora es profesora-investigadora del Departamento
de Sociologia de la Universidad Autónoma
Metropolitana-Azcapotzalco
[email protected]
| No sólo las organizaciones no gubernamentales
(ONG) quedaron excluidas del primer Foro Nacional sobre
Biotecnología y Bioseguridad en la Agricultura Mexicana, la
prensa tampoco tuvo acceso a un evento -Lunes en la
Ciencia envió a una reportera- organizado a puerta
cerrada y bajo estricta invitación personal. Posteriormente se
ofreció una conferencia para difundir la "versión
oficial" del evento. Por la importancia de los temas abordados y sus
implicaciones para el futuro del país, pensamos que
éstos no deben ser discutidos a espaldas de la sociedad ni de
manera parcial. La propuesta de realizar un proceso de consulta para
establecer una política regulatoria en la materia, deviene en
demagogia cuando no se toma en cuenta la opinión de todos los
actores involucrados. (Patricia Vega) |
Inicio
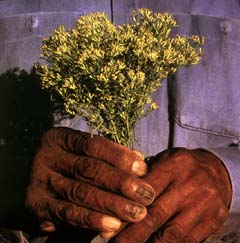 Los posibles riesgos, en el aspecto ambiental, comprenden
la posibilidad de que el cultivo transgénico se transforme en
una maleza difícil de controlar, traslade sus genes a parientes
silvestres u otros cultivos no transgénicos, o altere los
ecosistemas acabando con poblaciones de insectos benéficos y
otros organismos. En los casos de las regiones de México donde
existe una gran riqueza de parientes silvestres o variedades criollas
de cultivos importantes existe un riesgo a considerar. En cuanto a los
daños a la salud humana no se ha demostrado a la fecha que su
consumo haga daño, pero tampoco lo contrario y la demanda de
las organizaciones civiles es que se investigue más antes de
sacarlos al mercado. Por lo pronto, en México se importa
maíz transgénico de Estados Unidos para consumo humano,
si bien no se han autorizado siembras. Existen pruebas precomerciales
de algodón resistente a insectos y soya resistente a herbicidas
en el norte del país. Estas pruebas son monitoreadas por
científicos mexicanos y los productores encuentran ventajas de
costos importantes. En el caso de la resistencia a insectos, un
beneficio ambiental importante es la menor aplicación de
insecticidas.
Los posibles riesgos, en el aspecto ambiental, comprenden
la posibilidad de que el cultivo transgénico se transforme en
una maleza difícil de controlar, traslade sus genes a parientes
silvestres u otros cultivos no transgénicos, o altere los
ecosistemas acabando con poblaciones de insectos benéficos y
otros organismos. En los casos de las regiones de México donde
existe una gran riqueza de parientes silvestres o variedades criollas
de cultivos importantes existe un riesgo a considerar. En cuanto a los
daños a la salud humana no se ha demostrado a la fecha que su
consumo haga daño, pero tampoco lo contrario y la demanda de
las organizaciones civiles es que se investigue más antes de
sacarlos al mercado. Por lo pronto, en México se importa
maíz transgénico de Estados Unidos para consumo humano,
si bien no se han autorizado siembras. Existen pruebas precomerciales
de algodón resistente a insectos y soya resistente a herbicidas
en el norte del país. Estas pruebas son monitoreadas por
científicos mexicanos y los productores encuentran ventajas de
costos importantes. En el caso de la resistencia a insectos, un
beneficio ambiental importante es la menor aplicación de
insecticidas.