Jornada Semanal,
24 de diciembre del 2000
Fabio
Morábito
el
cuento de navidad
La
caída del árbol
Para
todo mundo es claro el simbolismo de un árbol de Navidad, pero ¿qué
guardar en la memoria cuando se trata de un árbol caído que
al derrumbarse arrastra consigo el sentimiento de alegría que, se
supone, le es inherente? Para Antonio, el protagonista de esta historia,
ese pino y las notas de un piano se convierten por azar en la tardía
oportunidad de restañar no tanto los estropicios que marcaron su
adolescencia, sino la imagen que guarda de sí mismo. Pausado y minucioso,
Fabio Morábito nos entrega este relato con el que deseamos recuperar
para nuestros lectores la antigua y amable costumbre del cuento de Navidad.
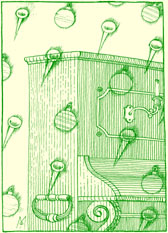 Oyó
a la madre de Alfonso caminar en la habitación de arriba y recordó
que ni él, ni Rubén ni Alejandro, a pesar de haber frecuentado
esa casa durante tanto tiempo, habían subido alguna vez a la planta
alta. Pensó que todavía podía huir. Aunque se había
preparado mentalmente para saludar a una mujer entrada en años,
nunca imaginó aquel estrago y se preguntó si ella, cuando
le abrió, al verlo también a él tan cambiado, no habría
sentido su misma zozobra. Tal vez si huyera en ese momento ella sería
la primera en agradecérselo. Cuando le había dicho por teléfono,
contestando a su invitación de dejarse ver una tarde de esas, que
podría visitarla el martes siguiente, ya que tenía que ir
a un laboratorio médico que se encontraba a dos cuadras de su casa,
su tono cantarín había tenido una ligera caída, como
si no hubiera esperado que la invitación fuera a ser tomada en serio.
Oyó
a la madre de Alfonso caminar en la habitación de arriba y recordó
que ni él, ni Rubén ni Alejandro, a pesar de haber frecuentado
esa casa durante tanto tiempo, habían subido alguna vez a la planta
alta. Pensó que todavía podía huir. Aunque se había
preparado mentalmente para saludar a una mujer entrada en años,
nunca imaginó aquel estrago y se preguntó si ella, cuando
le abrió, al verlo también a él tan cambiado, no habría
sentido su misma zozobra. Tal vez si huyera en ese momento ella sería
la primera en agradecérselo. Cuando le había dicho por teléfono,
contestando a su invitación de dejarse ver una tarde de esas, que
podría visitarla el martes siguiente, ya que tenía que ir
a un laboratorio médico que se encontraba a dos cuadras de su casa,
su tono cantarín había tenido una ligera caída, como
si no hubiera esperado que la invitación fuera a ser tomada en serio.
Escuchó los pasos en el segundo
piso y miró sobre el piano las galletas que había traído.
En su prisa por subir a buscar las fotos de Alfonso, la madre de su viejo
amigo las había recibido sin darle siquiera las gracias. Miró
a continuación la puerta y supo que no tendría el valor de
huir. Se quedaría media hora y después se disculparía
pretextando un compromiso. La oyó bajar las escaleras y cuando,
reapareciendo en la sala, le dijo que no había encontrado las fotos
de Alfonso y su familia, él lo celebró para sus adentros,
porque no tenía ninguna gana de pasar revista a la previsible galería
de cumpleaños y fiestas infantiles de los hijos de su amigo.
No te hubieras molestado dijo ella
a continuación, tomando el paquete de galletas del piano, que depositó
sobre la mesita de centro. ¿Te ofrezco un café?
Él declinó la invitación.
Exonerada de esa tarea la madre de Alfonso se dejó caer pesadamente
en el sillón y fue hasta ese momento que se miraron de verdad.
¡Qué bárbaro,
Antonio, no has cambiado nada! dijo ella.
Ojalá fuera cierto.
Te lo digo en serio. En cambio yo,
mírame, soy una anciana. Subo dos escalones y me falta el aire.
La encuentro muy bien.
¡Qué va! Cuando falleció
mi esposo envejecí diez años.
Le contó más en detalle
acerca de la enfermedad de su marido, que había mencionado someramente
por teléfono, y después lo puso al tanto de la vida de cada
uno de sus hijos, para concluir con un tono de queja:
Sólo veo con regularidad
a Ignacio. Pasa un momento todas las noches a ver qué se me ofrece.
Le queda de paso del hospital.
Él recordaba vagamente a Ignacio,
el mayor de los cinco hermanos, tieso e incapaz de sonreír, y no
le sorprendió que fuera médico.
¿De veras no quieres café?
Bueno, si no es molestia y al ver
el esfuerzo que ella hizo para levantarse, se arrepintió y le preguntó
si no quería que la ayudara, pero la madre de su amigo dijo que
no hacía falta y sólo tardaría unos minutos. Se quedó
solo y sus ojos fueron atraídos por el pino de Navidad que se encontraba
todavía sin adornar en la esquina del comedor. En el suelo había
varias cajitas de cartón que debían de contener las esferas
de colores y recordó la tarde que con una de sus torpezas acostumbradas
había derribado el gran árbol cargado de luces y adornos
situado en ese mismo rincón. La mitad de las esferas de vidrio se
habían roto. Unos meses antes, mientras jugaban volibol en el club,
había caído aparatosamente sobre Alfonso, rompiéndole
el brazo. Y una o dos semanas después de ese accidente, con Alfonso
todavía enyesado, tuvo un enfrentamiento con su padre a causa de
la guitarra eléctrica que Rómulo, uno de los hermanos de
Alfonso, le había prestado. El señor arrastró a sus
dos hijos a su casa, un domingo por la tarde, para exigirle la devolución
de la guitarra, que él no tenía en ese momento. Prometió
devolverla sin falta al día siguiente, y así lo hizo, pero
a partir de entonces, cuando iba a casa de Alfonso, el padre de su amigo
y él evitaban mirarse. Y a los dos meses ocurrió lo del árbol.
La caída fue aparatosa. El señor estaba arriba y al oír
el estruendo bajó por las escaleras, pero se detuvo cuando comprendió
que él había sido otra vez el culpable y volvió a
subir sin pronunciar palabra. Se ofreció a pagar los daños,
pero Alfonso no quiso. Todavía ahora, pensando en la serie de calamidades
que había causado en esa casa, sintió un reflujo de vergüenza
y se preguntó si no había venido por una oscura necesidad
de recomponer la imagen estropeada que el padre de su amigo se había
llevado de él al otro mundo.
Ella salió de la cocina cargando
una bandeja con dos tazas de café.
¿No has abierto todavía
las galletas? preguntó.
No. Estaba recordando la vez que
tiré el árbol de Navidad.
¿Tú lo tiraste? ¿No
fue Alejandro?
No, fui yo dijo decepcionado de
que ella no se acordara bien. Rompí todas las esferas y las luces
de colores.
¿Me dijiste con azúcar
o sin?
Sin se adelantó para tomar
la taza de café. Su esposo debió de odiarme. Ya antes le
había roto el brazo a Alfonso.
¿Tú? exclamó
ella.
Fue en el club, jugando volibol.
Estuvo un mes y medio con el yeso.
Dios mío, qué memoria
tengo. ¿Sabes que no me acuerdo? Será porque Alfonso siempre
se rompía algo. A cada rato había que enyesarlo.
Iba a recordarle el incidente de
la guitarra, pero pensó que tampoco se acordaría. Guardaron
silencio, lo que ocasionó una pausa incómoda, y él,
reparando en la quietud de la calle, dijo:
¡Cómo es tranquilo
aquí!
Demasiado tranquilo. Ojalá
hubiera un poco más de movimiento.
Miró el piano en la pared
de la izquierda y, sin mucha esperanza, le preguntó si sabía
tocarlo.
Lo he retomado últimamente
para hacerme compañía contestó ella. ¿Quieres
oír algo?
 Me
encantaría dijo él, y estuvo a punto de ayudarla cuando
la vio levantarse fatigosamente del sillón para dirigirse al piano,
pero no lo hizo por miedo a ofenderla. Supuso que escucharía alguna
de esas melodías populares acondicionadas para piano y órgano,
así que se sorprendió cuando ella, después de abrir
la tapa y quitar el fieltro que cubría las teclas, le preguntó
si conocía el Ave María
de Gounod. Contestó
que sí, y después de escuchar en suspenso los primeros acordes,
lo alivió ver que ella tocaba no sólo con gran corrección,
sino con soltura. Sólo la vio tropezar cuando tuvo que dar vuelta
a la hoja de la partitura y se paró para ayudarla en esa operación.
Junto a ella se dedicó a observarla y miró sus manos regordetas
que se movían sobre el teclado mientras la parte superior del cuerpo
se mecía levemente y, cuando la pieza terminó, le dijo: "Toca
usted muy bien", sinceramente sorprendido de su habilidad.
Me
encantaría dijo él, y estuvo a punto de ayudarla cuando
la vio levantarse fatigosamente del sillón para dirigirse al piano,
pero no lo hizo por miedo a ofenderla. Supuso que escucharía alguna
de esas melodías populares acondicionadas para piano y órgano,
así que se sorprendió cuando ella, después de abrir
la tapa y quitar el fieltro que cubría las teclas, le preguntó
si conocía el Ave María
de Gounod. Contestó
que sí, y después de escuchar en suspenso los primeros acordes,
lo alivió ver que ella tocaba no sólo con gran corrección,
sino con soltura. Sólo la vio tropezar cuando tuvo que dar vuelta
a la hoja de la partitura y se paró para ayudarla en esa operación.
Junto a ella se dedicó a observarla y miró sus manos regordetas
que se movían sobre el teclado mientras la parte superior del cuerpo
se mecía levemente y, cuando la pieza terminó, le dijo: "Toca
usted muy bien", sinceramente sorprendido de su habilidad.
He perdido mucha práctica.
Alfonso nunca me dijo que tocaba
el piano.
Porque nunca me vio tocar. Lo dejé
cuando nació Ignacio. Al principio me costó, luego lo olvidé.
Cinco hijos son mucho.
Toque algo más dijo él.
Tú también tocas,
Antonio, me acuerdo muy bien se paró para hurgar entre los papeles
apilados sobre el piano, y dijo:
Tengo algo para cuatro manos.
Sacó una partitura color sepia,
la colocó en el atril y le dijo que se sentara a su lado. Él
titubeó un momento, pero obedeció. Era una pieza breve de
Fauré, titulada Le Jardin de Dolly.
¿La conoces? preguntó
ella.
No.
Durante unos quince minutos estuvieron
tanteando la partitura para familiarizarse. Volvieron al principio para
tocarla a cuatro manos, pero arrancaron mal, con ritmos distintos, y tuvieron
que empezar de nuevo. Luego, a medida que avanzaban, su acoplamiento mejoró
y pudieron reconstruir la pieza de principio a fin.
Tocas con mucha sensibilidad, Antonio
dijo ella sin despegar los ojos de la partitura.
Sólo la seguí a usted.
Hay que tocarla de corrido, ¿te
parece?
Sí y se dio cuenta de que
ella tenía los ojos húmedos. Sintió el contacto de
su brazo. Ella dio de nuevo la señal y recomenzaron. Ahora el acoplamiento
era más seguro y él, que llevaba un año sin tocar
el piano, se sintió transportado por esa canción ágil
y espumosa cuya melodía parecía querer alejarse de un punto
opaco y suave, de una especie de cojera o advertencia que asomaba regularmente
en la parte baja del teclado y lastraba la alegría de las notas
altas. Y aunque aquel lastre era el punto de apoyo para que la parte más
efusiva no se extraviara, su presencia no dejaba de ser angustiosa, parecida
a la de un tubérculo que apenas sobresale de la tierra. Pensó
que la vida de esa mujer había sido así, un ansia de volar
que las notas bajas y realistas de su esposo había amortiguado hasta
apagar por completo. Sintió que también algo de su propia
vida oscilante, siempre en fuga pero nunca verdaderamente aventurera, se
reflejaba en esa música y que la necesidad que tenía de regresar
periódicamente a recoger los restos de lo que había dejado
en el camino, como ahora, que se encontraba absurdamente en la casa de
su amigo de la adolescencia, le había impedido volar de verdad y
desplegar a plenitud sus atributos, sujetándolo siempre a la misma
herida. Tardó unos instante en darse cuenta de que la otra mitad
del piano había enmudecido. Vio que ella lloraba y dejó de
tocar. La madre de su amigo se había cubierto el rostro con una
mano, luchando por contener las lágrimas, mientras tenía
la otra apoyada en las teclas. Se quedó mirándola sin saber
qué hacer. Por fin puso su mano sobre la de ella, provocando un
acorde destemplado del piano. Ella la retiró y dijo: "El café
ha de estar frío, voy a recalentarlo", y se levantó, recogió
las dos tazas y desapareció en la cocina, dejándolo otra
vez solo. Se puso de pie y regresó al sofá, prestando oído,
pero no escuchó ningún llanto. Abrió el paquete de
galletas que estaba sobre la mesita, miró la puerta y se preguntó
si tendría el valor de irse en ese momento. Imaginó las palabras
que Alfonso le diría a Rubén y a Alejandro: "Tocaron juntos
una pieza al piano, luego mi madre se metió a la cocina y cuando
volvió a la sala, Antonio ya se había ido", a lo que Alejandro
y Rubén replicarían: "Siempre ha sido un poco loco." No pudo
imaginar ninguna otra frase y concluyó que probablemente no tendrían
más que decir y hablarían de otra cosa. O tal vez ella, con
su mala memoria, ni siquiera se acordaría de contarle a Alfonso
que él había venido a verla, y esa posibilidad lo paralizó
por un momento. ¿Sería en verdad capaz de olvidar su visita?
Porque desde luego había ido para que sus tres viejos amigos lo
supieran, no para tomar café y galletas con una anciana. La tentación
de fugarse se hizo irresistible, porque de repente no le importó
que Alfonso, Rubén y Alejandro se enteraran de que había
venido. De vuelta en esa casa que había cambiado tan poco y entre
esos muebles que recordaba perfectamente, saboreó de nuevo el clima
de mediocridad que había rodeado su amistad con ellos. En el fondo
nunca lo habían tomado en serio. Eran demasiado normales para identificarse
con sus intereses y él, por su parte, había continuado frecuentándolos
aunque cada vez menos, porque lo atraía esa normalidad, ese acomodarse
sin demasiadas exigencias a lo que la vida podía ofrecer, y por
eso, porque representaban en cierta manera todo lo que él no quería
ser, no podía dejar de verlos.
Ella regresó con el café
recalentado y él notó que su rostro conservaba una huella
del llanto.
Me tomó el café y
me voy dijo, usted tendrá cosas que hacer.
¿Yo, cosas que hacer? ¡Ojalá!
Dentro de poco va a venir su hijo.
¿Ignacio? Nunca llega antes
de las ocho, y además le dará gusto verte.
Seguramente ni se acuerda de mí.
Claro que se acuerda.
 Pensó
que si quería estar seguro de que Alfonso se enterara de que había
venido, tendría que quedarse hasta que llegara Ignacio. En el fondo
había ido a casa para mostrarles a sus viejos amigos, de quienes
se había servido como una imagen invertida de sus aspiraciones,
que los había querido más que a tantos otros con quienes
posteriormente tuvo una verdadera afinidad. Miró su reloj y vio
que faltaban casi dos horas para las ocho. Se hizo otro silencio y de nuevo
su mirada fue atraída por el pino del comedor, bajo el cual estaban
las cajitas que contenían las esferas de colores.
Pensó
que si quería estar seguro de que Alfonso se enterara de que había
venido, tendría que quedarse hasta que llegara Ignacio. En el fondo
había ido a casa para mostrarles a sus viejos amigos, de quienes
se había servido como una imagen invertida de sus aspiraciones,
que los había querido más que a tantos otros con quienes
posteriormente tuvo una verdadera afinidad. Miró su reloj y vio
que faltaban casi dos horas para las ocho. Se hizo otro silencio y de nuevo
su mirada fue atraída por el pino del comedor, bajo el cual estaban
las cajitas que contenían las esferas de colores.
¿Cuándo va a decorar
el árbol? preguntó.
Ella no entendió la pregunta
y volvió la cara hacia el comedor, miró el pino y comprendió.
Ya debería haberlo hecho,
pero me da flojera. Todos los días lo pospongo.
¿No quiere que le ayude?
¿A decorar el árbol?
Sí calculó que aquella
operación los ocuparía más de una hora, pero al ver
la expresión dubitativa de la madre de su amigo comprendió
que la idea no había sido de su agrado y se apresuró a decir:
Discúlpeme, fue sólo una ocurrencia.
No hay nada malo en que me ayudes
dijo ella.
Tal vez prefiere que lo hagan sus
nietos.
Siempre lo hago sola, nadie me ayuda.
Si me echas una mano te lo agradezco.
Tómelo como una forma de
remediar lo que hice aquella vez, cuando tiré el árbol dijo,
y ella lo miró como si se estuviera preguntando si algo más
que un simple acto de gentileza había traído a su casa al
viejo amigo de su hijo.
Es tu oportunidad, entonces dijo,
pero primero termina tu café.
Él dijo que prefería
dejarlo enfriar un poco, se levantó y se acercó al árbol.
Ella también se levantó y comenzó a explicarle algo
en relación con las luces intermitentes, después de lo cual
se arrodilló en el suelo y empezó a sacar las esferas de
las cajitas.
Tendré que comprar la nieve
en aerosol dijo. Se me terminó el año pasado.
La nieve es lo mejor dijo él
arrodillándose a su lado, le da el toque decisivo.
Empezaron a engarzar las esferas
en los ganchitos y luego a colgarlas. Pero se dieron cuenta de que primero
había que enrollar la línea de luces y tuvieron que quitar
las esferas que ya estaban puestas.
Siempre se me olvida dijo ella.
Primero las luces y luego el resto.
Cuando las pusieron, vieron que no
todas las luces funcionaban. La mitad del tramo no se encendía.
Probaron varias veces, cambiaron algunos foquitos de lugar y él
dijo que era un problema del cable y le preguntó dónde había
una ferretería cerca.
Hay una a dos cuadras, pero no tiene
caso que te molestes.
Regreso en cinco minutos. Mientras
tanto puede terminar de poner los ganchos a las esferas.
Ella le explicó dónde
estaba la ferretería y cuando él encontró el negocio,
al ver que vendían cajas de luces de Navidad, cambió de idea
y en lugar de pedir que le arreglaran el cable compró dos cajas
de cincuenta foquitos cada una. También compró una caja de
esferas doradas y dos latas de nieve en aerosol. En el último momento
incluyó dos tiras de guirnaldas plateadas y una caja de esferas
de un azul intenso. Cuando regresó ella había preparado café
fresco, porque el recalentado se había vuelto a enfriar y al ver
todo lo que él había traído de la ferretería,
se molestó:
Me dijiste que sólo ibas
a arreglar el cable.
Ya le dije que es una oportunidad
para pagar una vieja deuda y que no voy a desperdiciarla.
Bueno, pero primero tómate
el café y unas galletas.
Fue por su taza de café y
juntos empezaron a colocar las dos líneas de foquitos alrededor
del árbol, comenzando por abajo y, cuando las prendieron, el resultado
les pareció estupendo.
Les va a encantar a mis nenes exclamó
ella de pie, arrobada por el efecto contrastante de las cien luces. Tengo
cinco nietos, el mayor tiene once años y la más chiquita
dos y medio.
No hay como los niños para
alegrar una Navidad -dijo él.
Ni siquiera te he preguntado si
tienes hijos, Antonio.
Uno, de once años.
Qué bueno, pero deberías
tener otro, uno solo no es bueno.
Sí dijo él evasivamente
y se acercó al árbol para separar dos esferas que estaban
muy juntas. Ella se dio cuenta de haber tocado un punto sensible y quiso
corregirse:
Estoy chapada a la antigua y creo
que todos deberían tener muchos hijos. Sé muy bien que ustedes
los jóvenes sólo quieren unos pocos, y hacen bien.
Él se quedó en silencio,
como si no hubiera prestado atención a sus palabras y alguien que
no los conociera habría podido concluir que su presencia en esa
casa era algo rutinario y que ella, pese a ser la dueña, guardaba
a su lado una posición subordinada, ya que era evidente que él
dirigía el arreglo del árbol, como si el hecho de haber comprado
varias cosas en la ferretería le diera el derecho de componer ese
arreglo a su gusto. Quizá advirtiendo eso, ella dejó en el
suelo las dos esferas que traía en la mano, fue por su taza de café
y tomó un sorbo en medio del silencio que se había instalado
en la habitación, tal vez arrepentida de haber sido permisiva hasta
el punto de dejar que el amigo de su hijo metiera la mano en su árbol
de Navidad.
Probablemente nos separemos dijo
él de repente, sin mirarla, retocando la posición de unas
de las esferas, de hecho ya está decidido y se echó hacía
atrás para mirar el árbol, mientras ella, que había
acercado a la boca su taza de café, se quedó con el gesto
a medias, bajó la taza y dijo:
No va a ser una Navidad feliz.
No, ni siquiera vamos a poner el
árbol.
Deberían ponerlo, por tu
hijo y dio un paso adelante para colocarse al lado de él, y los
dos se quedaron estáticos mirando las cien luces que relumbraban.
Luego ella se arrodilló, dejó su taza en el piso y abrió
las dos cajas de esferas que él había traído de la
ferretería y empezó a ponerle a cada esfera su gancho, como
había hecho con las anteriores, mientras él colocaba las
otras esferas sobre las ramas, comenzando por las de abajo.
Se te va a enfriar otra vez el café
dijo ella sin mirarlo, y él fue a recoger su taza, tomó
un sorbo, se arrodilló a su lado y dijo:
Las más grandes tienen que
ir abajo y las más pequeñas arriba, para que se vea mejor.
Va a quedar precioso dijo ella,
viendo cómo él se afanaba en torno al árbol. Lo miró
con expresión titubeante, como si se estuviera preguntando cómo
era posible que ese viejo amigo de su hijo, al que no veía desde
hacía veinte años y con quien antes de esa tarde sólo
había cruzado unas pocas frases convencionales, estuviera ahora
arrodillado en el suelo de su casa, ayudándola a poner el árbol
de Navidad. Salió de su momentáneo aturdimiento y empezó
a colgar las esferas más pequeñas en la parte superior del
pino, que era la parte más fácil, y durante media hora, absortos
los dos en su tarea, casi no hablaron. Sólo de vez en cuando se
alejaban del árbol para echar una mirada y corregir la posición
de algún adorno. Afuera había oscurecido y ella prendió
una lámpara de pie que alumbró la sala con una luz sosegada.
Terminaron de colocar todas las esferas de colores y cuando sólo
faltaba rociar la nieve, él le cedió ese honor, pero ella
se rehusó y después de un breve forcejeo le puso en la mano
el otro aerosol para que la rociaran juntos. Se sorprendieron de la camaradería
casi física que en pocas horas se había insinuado entre ellos
y por unos instantes se miraron con un recato trémulo, con una especie
de desorientación que, sin ser un gesto de sensualidad, era tal
vez la cosa más próxima al deseo que ella había experimentado
en mucho tiempo, y con un tono de fingida preocupación para disimular
su rubor, dijo:
¡Que va a decir Ignacio cuando
entre y vea este tiradero!
Déjeme ordenar dijo él,
agachándose a recoger la bolsa de plástico de la ferretería,
pero ella lo detuvo con un gesto perentorio:
¡No, déjalo así!
¡Un poco de desorden no hace daño!
Él soltó la bolsa y
la miró.
Siempre está todo en su lugar
dijo ella con suavidad, consciente de haber alzado la voz, y no sé
para qué, ya que nunca viene nadie.
Oyó el ruido de un coche que
estacionaba afuera, miró su reloj y vio que faltaban pocos minutos
para las ocho.
No es Ignacio dijo ella al ver
su gesto, él estaciona su coche en la esquina y se viene caminando.
Se nos hizo tarde, es mejor que
me vaya.
Falta poner la nieve dijo ella,
y había en su voz una nota suplicante que lo hizo sentirse incómodo.
De repente tuvo ganas de irse. No quería ver a Ignacio y le daba
igual que Alfonso, Rubén y Alejandro se enteraran de que había
venido. Dejó el aerosol sobre la mesita de centro y tomó
su chamarra que estaba en el sofá.
¿Ya te vas? preguntó
ella sin poder disimular la decepción que le causó su gesto.
Sí, es tarde, tengo que irme.
Procuró no mirarla mientras
se ponía la chamarra y por eso miró el árbol, y se
sorprendió de lo bien que había quedado. Le pareció
el mejor árbol de Navidad de su vida. No había un solo adorno
de sobra y desprendía una alegría serena e imperturbable.
Le habría gustado sentarse en el suelo y mirarlo durante horas,
como se mira un fuego, hasta quedarse dormido.
Creo que es mejor no poner la nieve
dijo. Así como está, no le falta nada.
Ella miró el árbol,
sosteniendo su aerosol en la mano y a él le pareció un poco
patética en esa postura.
¿Le va a decir a Alfonso
que vine? preguntó, y la madre de su amigo se volvió a mirarlo:
Claro. ¿Por qué, no
quieres?
Él miro de nuevo el árbol.
No sé si tiene caso dijo.
¿Por qué?
Le era más fácil hablar
observando el árbol, así que no se volvió a mirarla:
Es muy difícil que nos veamos
de nuevo, ahora que él ya no vive en el df.
¡Pero le va a dar gusto tener
noticias tuyas, Antonio!
Estoy contento de haber pagado esa
vieja deuda.
¿La del árbol?
Sí, a lo mejor sólo
vine a eso. Mírelo. ¿No se ve estupendo?
Sí, está precioso
admitió ella.
Nunca me había salido uno
tan bien. No hay una sola esfera mal colocada. Creo que todo lo que podría
decirle a Alfonso, está dicho mejor con ese árbol. ¿Qué
caso tiene que le diga que estuve aquí? Será un secreto entre
usted y yo. No vaya a pensar que estoy loco añadió al ver
que ella lo miraba fijamente.
No dijo ella. Oyeron unos pasos
afuera y un instante después sonó el timbre. Se miraron y
ella tuvo un ligero ademán de pánico:
Es Ignacio murmuró.
¿No va a abrirle? pregunto
él.
Él trae las llaves y en
ese momento oyeron girar la llave en la cerradura. La puerta se abrió
y un hombre alto, de traje, de unos cuarenta y cinco años, al verlo
a él interrumpió el gesto de abrir la puerta y se quedó
con la mano sobre el picaporte. Tenía, en efecto, cara de médico.
Hola, hijo dijo ella con voz insegura.
Hola respondió Ignacio sin
moverse, registrando de una sola mirada el desorden de la habitación.
Ven, te presento a Gonzalo, el hijo
de la señora Llano, una vieja amiga mía de la Portales. ¿Te
acuerdas de la señora Llano?
El otro no contestó, entró
y cerró la puerta con expresión indecisa, como si intentara
recordar a la amiga de su madre.
Me trajo unas galletas de parte
de su mamá, que está enferma dijo ella con la voz aflautada
por los nervios, y me ayudó a poner el árbol. Mira, sólo
falta echar la nieve.
Ignacio se acercó, besó
a su madre y le dio la mano a él.
Mucho gusto, Gonzalo.
Mucho gusto.
¿Qué tiene tu mamá?
preguntó.
Es sólo una gripa dijo él.
Todos estamos agripados, es la época.
¿No quieres un café,
hijo?
Si sabes que no tomo café
contestó Ignacio.
Un té, entonces. Gonzalo
trajo unas galletas sabrosísimas fue a recoger las galletas de
la mesita y se las ofreció a su hijo.
Sabes que no tomo nada entre comidas
-dijo Ignacio con un suave gesto de rechazo, y preguntó: ¿Cómo
te sentiste hoy, ma?
Muy bien.
Te ves cansada, y tienes los ojos
hinchados como si hubieras llorado.
¿Llorado? No, hijo, ¿por
qué?
Hubo un breve silencio durante el
cual el hijo miró a su madre y él, mirando a Ignacio, reconoció
la fisonomía casi olvidada del padre de Alfonso y en parte la del
propio Alfonso.
Vamos a medirte la presión,
no me gusta el aspecto que tienes.
Pero hijo
Con permiso, Gonzalo Ignacio se
dio la vuelta, se dirigió a las escaleras y empezó a subirlas.
Es propio dijo él.
¡Hijo! ella fue atrás
de su hijo con la bandeja de galletas y no añadió nada más,
porque el esfuerzo al subir las escaleras le quitó el aire. Cuando
desapareció de su vista él oyó los pasos de los dos
en el piso superior. Se acercó a las escaleras y le pareció
que él la regañaba. Escuchó las palabras "piano" y
"papá". De pronto dejaron de discutir y se oyeron unos sollozos.
Entonces regreso rápidamente junto al árbol. Oyó los
pasos de él que bajaban y tuvo miedo de que ella le hubiera revelado
su identidad, pero el otro le dijo.
Lo siento, Gonzalo, mi madre no
se siente muy bien.
¿Pasó algo? preguntó.
Es la presión alta. Ahora
está acostada, le dije que tiene que descansar.
Comprendo, de todos modos ya me
iba.
Cuando toca el piano siempre le
pasa lo mismo. Creo que voy a prohibírselo. Le recuerda mucho a
mi padre.
Creía que tocaba todos los
días.
No, sólo muy de vez en cuando.
Ahora tocó porque viniste tú.
Lo siento dijo él.
Te acompaño afuera.
Llegaron a la puerta, la abrieron
y cruzaron los escasos metros hasta la reja.
Se me olvidó algo dijo Ignacio,
y se metió otra vez a la casa. Cuando reapareció traía
los dos aerosoles de nieve: Dice mi madre que te los lleves para tu árbol,
porque quiere que éste se quede como está.
Gracias dijo él.
Saludos a tu mamá, y que
se alivie.
Se dieron la mano y cuando él
había caminado unos pasos sobre la acera oyó que el otro
cerraba la puerta. Se detuvo porque una sombra o una presencia entrevista
lo hizo regresar. Levantó los ojos hacia la ventana iluminada del
primer piso y vio a la madre de su amigo, casi oculta por la cortina, que
lo saludaba con la mano, y contestó a su saludo parado junto a la
reja, mostrándole con la otra mano los dos aerosoles para que entendiera
que él también pondría su árbol de Navidad,
pasara lo que pasara.
*
De La vida ordenada.
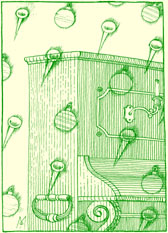 Oyó
a la madre de Alfonso caminar en la habitación de arriba y recordó
que ni él, ni Rubén ni Alejandro, a pesar de haber frecuentado
esa casa durante tanto tiempo, habían subido alguna vez a la planta
alta. Pensó que todavía podía huir. Aunque se había
preparado mentalmente para saludar a una mujer entrada en años,
nunca imaginó aquel estrago y se preguntó si ella, cuando
le abrió, al verlo también a él tan cambiado, no habría
sentido su misma zozobra. Tal vez si huyera en ese momento ella sería
la primera en agradecérselo. Cuando le había dicho por teléfono,
contestando a su invitación de dejarse ver una tarde de esas, que
podría visitarla el martes siguiente, ya que tenía que ir
a un laboratorio médico que se encontraba a dos cuadras de su casa,
su tono cantarín había tenido una ligera caída, como
si no hubiera esperado que la invitación fuera a ser tomada en serio.
Oyó
a la madre de Alfonso caminar en la habitación de arriba y recordó
que ni él, ni Rubén ni Alejandro, a pesar de haber frecuentado
esa casa durante tanto tiempo, habían subido alguna vez a la planta
alta. Pensó que todavía podía huir. Aunque se había
preparado mentalmente para saludar a una mujer entrada en años,
nunca imaginó aquel estrago y se preguntó si ella, cuando
le abrió, al verlo también a él tan cambiado, no habría
sentido su misma zozobra. Tal vez si huyera en ese momento ella sería
la primera en agradecérselo. Cuando le había dicho por teléfono,
contestando a su invitación de dejarse ver una tarde de esas, que
podría visitarla el martes siguiente, ya que tenía que ir
a un laboratorio médico que se encontraba a dos cuadras de su casa,
su tono cantarín había tenido una ligera caída, como
si no hubiera esperado que la invitación fuera a ser tomada en serio.
 Me
encantaría dijo él, y estuvo a punto de ayudarla cuando
la vio levantarse fatigosamente del sillón para dirigirse al piano,
pero no lo hizo por miedo a ofenderla. Supuso que escucharía alguna
de esas melodías populares acondicionadas para piano y órgano,
así que se sorprendió cuando ella, después de abrir
la tapa y quitar el fieltro que cubría las teclas, le preguntó
si conocía el Ave María
de Gounod. Contestó
que sí, y después de escuchar en suspenso los primeros acordes,
lo alivió ver que ella tocaba no sólo con gran corrección,
sino con soltura. Sólo la vio tropezar cuando tuvo que dar vuelta
a la hoja de la partitura y se paró para ayudarla en esa operación.
Junto a ella se dedicó a observarla y miró sus manos regordetas
que se movían sobre el teclado mientras la parte superior del cuerpo
se mecía levemente y, cuando la pieza terminó, le dijo: "Toca
usted muy bien", sinceramente sorprendido de su habilidad.
Me
encantaría dijo él, y estuvo a punto de ayudarla cuando
la vio levantarse fatigosamente del sillón para dirigirse al piano,
pero no lo hizo por miedo a ofenderla. Supuso que escucharía alguna
de esas melodías populares acondicionadas para piano y órgano,
así que se sorprendió cuando ella, después de abrir
la tapa y quitar el fieltro que cubría las teclas, le preguntó
si conocía el Ave María
de Gounod. Contestó
que sí, y después de escuchar en suspenso los primeros acordes,
lo alivió ver que ella tocaba no sólo con gran corrección,
sino con soltura. Sólo la vio tropezar cuando tuvo que dar vuelta
a la hoja de la partitura y se paró para ayudarla en esa operación.
Junto a ella se dedicó a observarla y miró sus manos regordetas
que se movían sobre el teclado mientras la parte superior del cuerpo
se mecía levemente y, cuando la pieza terminó, le dijo: "Toca
usted muy bien", sinceramente sorprendido de su habilidad.
 Pensó
que si quería estar seguro de que Alfonso se enterara de que había
venido, tendría que quedarse hasta que llegara Ignacio. En el fondo
había ido a casa para mostrarles a sus viejos amigos, de quienes
se había servido como una imagen invertida de sus aspiraciones,
que los había querido más que a tantos otros con quienes
posteriormente tuvo una verdadera afinidad. Miró su reloj y vio
que faltaban casi dos horas para las ocho. Se hizo otro silencio y de nuevo
su mirada fue atraída por el pino del comedor, bajo el cual estaban
las cajitas que contenían las esferas de colores.
Pensó
que si quería estar seguro de que Alfonso se enterara de que había
venido, tendría que quedarse hasta que llegara Ignacio. En el fondo
había ido a casa para mostrarles a sus viejos amigos, de quienes
se había servido como una imagen invertida de sus aspiraciones,
que los había querido más que a tantos otros con quienes
posteriormente tuvo una verdadera afinidad. Miró su reloj y vio
que faltaban casi dos horas para las ocho. Se hizo otro silencio y de nuevo
su mirada fue atraída por el pino del comedor, bajo el cual estaban
las cajitas que contenían las esferas de colores.