DOMINGO 29 DE OCTUBRE DE 2000
Ť Cielito lindo Ť
Ť David Martín del Campo Ť
El mítico Escuadrón 201 y el papel que
este contingente mexicano ?formado por una treintena de aviadores y su
personal de tierra? desempeñó en la Segunda Guerra Mundial
constituyen la veta que explora David Martín del Campo en su nueva
novela, Cielito lindo, que comienza su circulación en librerías.
Ahora, para nuestros lectores, ofrecemos un adelanto del libro publicado
con el sello Joaquín Mortiz.
El tiempo cambió de súbito. Una racha cimbraba
el ventanal, ausente de cortinas, arrastrando los retazos de papel periódico.
Toda mudanza implica un reencuentro con el caos.
Bárbara sonrió, a pesar de todo, y sintió
el deseo de abandonar aquello. Había dejado para lo último
el viejo ropero. Ahí guardaba todo tipo de reliquias: pequeñas
estampas de primera comunión, frascos de perfume evaporado, un par
de guantes de cabritilla que había usado una sola vez. Había
sido durante la cena de gala en el Casino Militar ?en aquel septiembre
de 1955? a la que asistió el mismísimo presidente de la República,
Adolfo Ruiz Cortines. Y Alberto Cantú, su marido, que rumiaba a
disgusto. Había tirado al basurero su escandaloso ''pie de palo"
y no terminaba de acostumbrarse a esa prótesis de aluminio. Celebraban
el décimo aniversario de la rendición japonesa.
Alcanzó la ventana de la estancia y desde ahí,
siete pisos por encima de la ciudad, la mujer logró reconocer la
llegada del mal tiempo: los nubarrones avanzaban y en las azoteas la ropa
tendida ondeaba igual que mil banderas saludando el paso del viento. Las
nubes eran brillantes y desbordaban el firmamento con lúbrica lasitud.
Horas después, al atardecer, reventarían en un estrépito
de granizo. Bárbara Torres imaginó que con ello se duplicaría
el fardo de su viudez.
Las mujeres de los pilotos de aviación deben resignarse,
como nadie, a los derroteros del azar. Una noche el mal tiempo detiene
el vuelo de retorno en Chihuahua, otro día una falla en el sistema
hidráulico impide el despegue a las 6:30, una tarde la máquina
comienza a toser y por más que se manipule el cable del ahogador
la nave pierde marcha y en menos de un minuto la hélice queda paralizada.
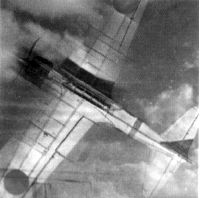 Eso
había ocurrido cuando en 1949 Alberto Cantú tripulaba una
avioneta del Departamento Agrario con el ingeniero Gabriel Ramos Millán,
director de la Comisión Nacional del Maíz, como único
pasajero. Habían despegado con cierto retraso del aeropuerto de
Tampico y alcanzarían la ciudad de México a punto del crepúsculo.
Pero no fue así: el motor de la Piper Comanche paró
de pronto y debieron efectuar un aterrizaje forzoso en los campos agrícolas
que se extendían a sus pies. Un momento en que el miedo lucha contra
la disciplina de años. Y tuvieron suerte porque no lejos de ahí
se alzaban los primeros macizos de la Sierra Madre.
Eso
había ocurrido cuando en 1949 Alberto Cantú tripulaba una
avioneta del Departamento Agrario con el ingeniero Gabriel Ramos Millán,
director de la Comisión Nacional del Maíz, como único
pasajero. Habían despegado con cierto retraso del aeropuerto de
Tampico y alcanzarían la ciudad de México a punto del crepúsculo.
Pero no fue así: el motor de la Piper Comanche paró
de pronto y debieron efectuar un aterrizaje forzoso en los campos agrícolas
que se extendían a sus pies. Un momento en que el miedo lucha contra
la disciplina de años. Y tuvieron suerte porque no lejos de ahí
se alzaban los primeros macizos de la Sierra Madre.
La maniobra no resultó del todo mal. Ramos Millán
salió ileso de la avioneta ?no por nada la prensa lo llamaba ''el
apóstol del maíz"?, pues aquellas milpas a punto de la cosecha
amortiguaron el aterrizaje del aparato que planeaba sin remedio desde el
''techo" de los nueve mil pies. El piloto Alberto Cantú, en cambio,
sufrió un doble percance. Una astilla del parabrisas se le clavó
en un ojo y su pie izquierdo quedó incrustado entre los pedales
del timón. El auxilio llegó muy avanzada la madrugada y en
el hospital de Tantoyuca no pudieron salvarle ni el ojo ni el pie. Perdió,
por lo mismo, la licencia de piloto comercial y con la indemnización
logró emprender un pequeño negocio de aeromodelismo: hangar
8.
La fortuna, sin embargo, no concluía sus chanzas:
Ramos Millán moriría tres meses después en otro accidente
aéreo en las faldas del volcán Popocatépetl, y Cantú
sucumbiría también en una colisión... pero del tren
subterráneo. El accidente del Metro ocurrió en octubre de
1975 y costó 37 vidas, incluida la del piloto Alberto Cantú.
De aquello había transcurrido ya cien días,
el lapso que se impuso Bárbara Torres para transitar por los peores
momentos de la viudez. También había decidido traspasar el
pequeño apartamento, cargado con demasiados fantasmas, y atender
de tiempo completo el local de hangar 8 donde réplicas a escala
de los aviones Spitfire, Stuka y Lightning P-38 parecían
perpetuar las batallas de una guerra que marcó ese amor a golpes
de nostalgia. Ahora el servicio de la mudanza se encargaría de transportar
el menaje de ese matrimonio sin hijos.
Y el mal tiempo, ahí afuera, comenzaba a colarse
por la ventana abierta. Aquel ventarrón serviría, al menos,
para recuperar la transparencia mítica del Valle de Anáhuac.
La mujer alcanzó el ventanal, empujó el marco de aluminio,
salió a la terraza y observó las frondas del Parque Hundido,
ahí enfrente, agitándose en rebeldía. Se reconcilió
con aquella vista panorámica muchas veces compartida con dos vasos
de ron porque así, mirando esa ciudad que había adoptado
como suya, Alberto se apaciguaba hasta descubrir el primer DC-10
en lo alto. Era entonces cuando musitaba, con semblante soñador:
''vuelo nocturno", porque el aparato recién había encendido
sus luces de navegación.
Cuánto había sufrido ese primer año
sin poder tripular avión alguno. Cojo y tuerto, luego del aterrizaje
forzoso en Tantoyuca, era un espectro insomne taconeando en la madrugada.
Hasta que resolvió iniciar la aventura de hangar 8, ''una aventura
de vileza mercantil", como él la llamaba, y adquirir ese apartamento
con vista al oriente, porque más allá, en el lecho desecado
del Lago de Texcoco, quedaban las pistas del aeropuerto internacional.
Y desde esa ventana y con su curioso catalejo de latón, hubo tardes
en que logró contar más de veinte aproximaciones aéreas.
''El 534, de Monterrey", ''el 802, de Acapulco", musitaba entonces para
sí. Y Mozart en el tocadiscos, siempre Mozart, aunque algunas tardes
aprovechaban para ir al cine, tomar café y platicar nimiedades mientras
disfrutaban de una tarta de manzana.
Volvió al viejo ropero y comenzó a hurgar.
Había dejado eso para lo último, de manera que las prisas
amortiguaran el dolor de los recuerdos. Aquellos objetos eran como golpes
de la memoria que muy bien se podrían ir en el camión de
la basura: bibelotes con un brazo roto, el álbum fotográfico
con las compañeras de la secundaria, dos monedas antiguas de plata
que guardó instintivamente en el bolsillo del mandil, la caja de
Olinalá donde conservaba postales enviadas desde Nueva Orleáns,
Los Angeles, Madrid, Guadalajara, Roma... ¿Y eso?
Era la Biblia de Alberto. Un regalo de su madre cuando
el joven cadete dejó Torreón para inscribirse en la Escuela
Militar del Aire en Zapopan. Nunca había sido demasiado religioso.
Algún domingo, de vez en cuando y para matar el aburrimiento, las
acompañaba a misa. Pero había tardes tristes, de lluvia y
borrasca, en que decía con la mirada taciturna: ''Yo creo que Dios
acaba de estirar la pata". Esa Biblia era de los pocos objetos que había
llevado a la expedición en las Filipinas. Esa Biblia maltrecha y
el portarretratos donde una Bárbara Torres de veintidós años
le había inscrito una dedicatoria más cierta que el sol de
mayo: ''Te quiero con este corazón que sabrá esperar".
Cogió el libro y lo sopesó con ternura.
Sopló para librarlo del polvo y entonces advirtió que la
pequeña aldaba estaba carcomida por el orín. La Biblia de
Alberto había perdido sus ribetes dorados, como perdida estaba la
llave que alguna vez operó la diminuta cerradura. Empujó
y, sin mayor esfuerzo, el broche cedió al romperse. Abrió
el libro sagrado y en vez de hallar el Pentateuco y los Evangelios, para
su sorpresa Bárbara Torres encontró un grueso cuaderno disfrazado
con las tapas del Viejo y el Nuevo Testamento. Al comienzo había
un título y una fecha: ''Días negros a bordo del Fairisle
/ abril 27 de 1945".
Escritos del puño y letra de su marido, cuyas cenizas
reposaban en aquella urna de cerámica a la vista, Bárbara
comenzó a leer algunos pasajes sueltos. El manuscrito abarcaba poco
menos de la mitad del volumen y la mujer se concentró, inocentemente,
en las lectura de las primeras páginas.
Varios minutos después alzó la vista al
descubrir que las lágrimas le nublaban la visión. No había
vuelto a llorar desde aquella tarde, en la capilla funeraria, donde los
compañeros de Alberto cubrieron el féretro con un estandarte
de hilo dorado y aroma de naftalina. Se enderezó, sentada como estaba
en una de las cajas de cartón que había atado con cáñamo
el día anterior. Dejó por un momento la falsa Biblia. Entonces
recordó que ella poseía un diario similar que le había
regalado Alberto tras su apoteósico retorno en noviembre de 1945.
Un cuaderno de tapas duras y que había denominado, sugerentemente,
''San Antonio blues".
Fue al teléfono depositado en el piso a media estancia.
Marcó el número que tenía anotado en una tarjeta y
en lo que respondían a su llamada, intentó enjugar aquellas
lágrimas inoportunas.
?Soy la señora Cantú... buenos días,
señorita ?saludó al escuchar la voz de la recepcionista en
el otro extremo de la línea, y añadió:
?Estoy llamando para posponer el servicio de la mudanza.
No me cambiaré hoy.
Bárbara volteó hacia la terraza. El mal
tiempo se apoderaba paulatinamente de la ciudad. El vendaval como avanzada
de una previsible tormenta.
?Por eso le estoy llamando, señorita ?insistió?.
Le digo que suspendan el envío del camión. Que vengan mañana,
igual, a las once.
De un momento a otro llegaría Soledad, la muchacha
del servicio doméstico. ¿Qué le diría a ella?
?Sí, está bien señorita. Cubriré
el ''recargo de cita" que usted nombra. No hay problema. Pero que venga
hasta mañana, por favor.
Nadie muere nunca del todo. La ropa que nos cubre, el
pan que mordemos, el cuadro que miramos. En ellos están, de algún
modo, las manos de los otros: una manera de acompañarnos, de no
morir. Bárbara dedicaría el resto de la mañana a la
lectura paralela, simultánea, de las dos bitácoras: la suya,
que le había obsequiado Alberto treinta años atrás,
y esta otra, secreta, que recién ahora había descubierto.
?Hay que vivir despidiéndonos ?dijo de pronto Bárbara
Torres, viuda de Cantú.
Era una frase que su marido, que reposaba ahora en la
urna de cerámica, repetía de cuando en cuando. Y debió
disculparse al apretar el auricular:
?No... nada señorita. Ocurrencias, ocurrencias
de la vida.
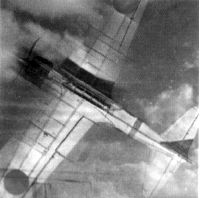 Eso
había ocurrido cuando en 1949 Alberto Cantú tripulaba una
avioneta del Departamento Agrario con el ingeniero Gabriel Ramos Millán,
director de la Comisión Nacional del Maíz, como único
pasajero. Habían despegado con cierto retraso del aeropuerto de
Tampico y alcanzarían la ciudad de México a punto del crepúsculo.
Pero no fue así: el motor de la Piper Comanche paró
de pronto y debieron efectuar un aterrizaje forzoso en los campos agrícolas
que se extendían a sus pies. Un momento en que el miedo lucha contra
la disciplina de años. Y tuvieron suerte porque no lejos de ahí
se alzaban los primeros macizos de la Sierra Madre.
Eso
había ocurrido cuando en 1949 Alberto Cantú tripulaba una
avioneta del Departamento Agrario con el ingeniero Gabriel Ramos Millán,
director de la Comisión Nacional del Maíz, como único
pasajero. Habían despegado con cierto retraso del aeropuerto de
Tampico y alcanzarían la ciudad de México a punto del crepúsculo.
Pero no fue así: el motor de la Piper Comanche paró
de pronto y debieron efectuar un aterrizaje forzoso en los campos agrícolas
que se extendían a sus pies. Un momento en que el miedo lucha contra
la disciplina de años. Y tuvieron suerte porque no lejos de ahí
se alzaban los primeros macizos de la Sierra Madre.