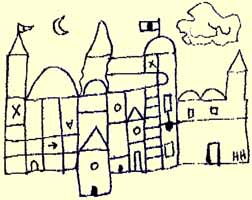Fuera caretas. ¿O a poco usted es de los que llaman a su coche transporte, de manera no sólo eufemística, sino harto hipócrita? No, no, al coche hay que llamarlo tanque de ataque, refugio antiaéreo, máquina diabólica o disfraz de corderos astutos, pero eso de transporte sólo lo dicen los que deveras piensan llegar a algún lado, en la vida o en su colonia. Yo no lo creo. Me parece que, cada vez que trepamos a la infernal máquina, lo hacemos para ir a la guerra, y toda la generosidad de que nos sintamos capaces a la hora de socorrer a un pobre, o a un cuate, o de firmar un manifiesto, se esfumará en cuando nos aferremos a nuestro demandante volante. Desde hace un par de décadas, pareciera que hemos adoptado la consigna izquierdista del himno: no pasarán. Parafraseando a Nietzsche, Dios murió después de haber conducido por el periférico: ahí se le quitó lo bueno.
Lejos de aquellos conductores de descapotables de los años sesenta, ostentosos pero risueños, y merced a los sustos de la modernidad, el automovilista capitalino actual conduce con las ventanas cerradas, los seguros puestos, el ánimo torvo. Para él o ella, o nosotros, no se preocupen que para todos hay, el conductor del coche que va a la izquierda es un imbécil; el de la derecha, un tarado; el que va atrás merece seguir ahí hasta el fin de sus días. Y cuánto, cuánto odia al de adelante porque el muy cabrón no lo deja pasar.
Pero eso sí: así le rueguen, así quiera otro conductor obligarlo a ver su carita suplicante pidiéndole que desacelere un poco, su rostro componiendo una súplica detrás del cristal, el humano común, convertido en un energúmeno seguro de que lo suyo es prioritario su prisa, su destino, las razones incontrovertibles de su mal humor, no dejará pasar a nadie. Si el del coche de al lado se pone de color azul y golpea el vidrio desesperadamente, piensa: es porque seguramente me quiere chingar.
Las razones para no dejar pasar a nadie más que a Miguelito, además de las descritas, pueden ser muy variadas. El código del automovilista mexicano actual dice: al que se me mete, no lo dejo pasar porque se me metió; al que me pide permiso, no lo dejo pasar porque sólo un tarugo o un marciano, o un menonita, o un finlandés anda pidiendo permiso para cambiar de carril (o de calle, o de cónyuge o de identidad). Otra razón muy buena y prudente es que el sujeto de la frase, o sea, el que anda agarrado del volante, sí sabe manejar y los otros no. Será porque es hombre y las mujeres manejan muy torpemente, o porque es mujer y los hombres manejan como unos cafres (aquí, déjenme decirles que tienen algo de razón, pero bueno, procuraré ser imparcial). Entre los hombres y los demás hombres y las mujeres y las demás mujeres, median otro tipo de razones, que suelen aludir al escaso coeficiente intelectual del contrincante.
El que tiene un coche sumamente caro, elegante e imponente, no deja pasar a nadie porque caray, cómo no va a tener prioridad el que está mejor comido, mejor vestido y mejor rodado de los novecientos treinta y cinco mil aquí presentes (apiñonados en el alto, frente al semáforo); el mundo es para los más fuertes, y en él sólo sobrevive el más apto (que en realidad, según esta lógica, serían Bill Gates y unos poquitos más). El que tiene un coche viejo, barato y hecho trizas, no dejará pasar a nadie por lo mismo; es decir, porque tiene un coche jodido, chocado y barato, y a ver quién se presta a recibir una embestida de aquél que no tiene ya lámina que perder, ni en general nada que ídem. Los que pagan el coche a crédito, quizá cuidarán esa lámina de la que están hechos sus sueños, pero bravuconearán igual; total, pagará la compañía de seguros, y además, cómo no va a pasar antes que nadie el que ya mero, en cuanto consiga aquella chamba, aquella beca, aquella lana, estará mejor comido, vestido y rodado que el resto y, ya saben, el mundo es de los que etcétera. Porque además, y aquí entre nos, no cualquier pelafustán consigue un crédito y a mí me dieron uno para comprarme un (ponga aquí el nombre de un auto que lo impresione); sí, ya lo oyó, un (ponga aquí algo que nos impresione a todos). Las señoras que ya lograron comprar la ansiada camioneta a ver, yo quisiera saber en qué edad, o a qué horas, o por qué a todas las señoras les llega la necesidad impostergable de tener una camioneta donde guardar dos hijos, un perro y tres bolsas de Liverpool, pasarán con la misma parsimonia que la esposa del Sha de Irán, pero adivinen a quién dejarán pasar. A naiden, nanay, nel, dirán alzando su dedito pintado. Los autobuses, peseras y taxis no dejan pasar a nadie, porque por algo son autobuses, peseras y taxis, y no rolls royces ni limosinas. Como me dijo un conductor de microbús en cierta ocasión en que su modo de frenar me hizo caer de hinojos: si no quiere caerse, tome un taxi (y los taxistas dicen: si no quiere que lo robe, tome un microbús). La vida, ya lo sabemos, es dura para aquellos para quienes tiene que ser dura.
Ahora, imagínense ustedes a muchos millones de automovilistas, y camiones, y peseras y taxis, y a lo mejor media limosina, todos convencidos de que tienen que pasar primero y de que son los mejores y tienen el privilegio o son los más amolados y tienen la razón además, pero eso ya dije que es la última de las razones, tienen que llegar a algún lado, y suéltenlos en las calles de la gran urbe. Uy, qué vértigo, qué pánico. De sólo imaginarme la escena me entra el espanto. Mejor me voy a manejar por Patriotismo para descargar tanta adrenalina, calmar mis agitados nervios y ¿saben qué? No dejaré pasar a nadie.
La batalla contra la gravedad
Casi desde el momento en que los senos de la mujer comienzan a desarrollarse y a apuntar hacia arriba y adelante, comienza una dolorosa batalla entre la carne y la fuerza de gravedad que a la larga (a veces no muy larga) será ganada inevitablemente por esta última. Esto es un problema ya que la fantasía erótica masculina de la voluptuosidad femenina dominante en medio planeta (por lo menos desde la década de los cuarenta) dicta que la mujer ideal debe ser anoréxica y debe cargar en el pecho dos masas gigantescas de glándulas mamarias incuestionablemente erguidas. Esto no sólo resulta poco práctico para llevar a cabo casi cualquier tarea, sino que impone un problema estructural elemental debido a la ausencia de contrapeso, por lo que la columna debe someterse a un esfuerzo dramático para equilibrar el exceso de carga. Esta fascinación resulta extraña en una era netamente grasofóbica, en la que se repudia hasta el mínimo exceso de lípidos en el cuerpo. La conquista de esta figura perfecta ha pasado por una variedad de dispositivos, desde los huesos de ballena que usaban las mujeres en la corte francesa del siglo xvii para conseguir el decolletage perfecto, hasta el Wonder Bra, pasando por los brassieres de torpedo, los dispositivos acolchados y una interminable colección de pesadas estructuras metálicas.
Liberación
y opresión
del brassiere
Hasta inicios del siglo veinte sostener y someter las a veces anárquicas e incontrolables masas pectorales se lograba simplemente atando o comprimiendo los senos contra el cuerpo con telas ajustadas, fajas y, las clases pudientes, con corsets. Nadie sabe con certeza cuál es el origen del brassiere, se piensa que pudo haber sido inventado por Charles Debevoise en 1902, o por Philippe de Brassière, no obstante la dama de sociedad neoyorquina, Mary Phelps Jacobs, patentó en 1914 el primer brassiere, que era en esencia una especie de faja ligera. El brassiere se vuelve extremadamente popular en los años veinte y era entonces considerado una especie de símbolo de libertad y un emblema de la nueva feminidad. En cambio para finales de los años sesenta el brassiere era considerado un símbolo de la represión patriarcal. Durante los años treinta el brassiere fue víctima de la producción en masa y los senos comenzaron a ser embutidos en los más diversos empaques dentro de los cuales la carne debía amoldarse a las más delirantes fantasías tecnológicas masculinas. En todo caso, en menos de cien años el brassiere se ha convertido en una de las prendas más erotizadas y fetichizadas del vestuario femenino.
La cirugía de la satisfacción
En las últimas tres décadas del siglo XX se impuso y se popularizó el método más violento y agresivo de modificación corporal: los implantes de silicón, un notable ejemplo de la alta tecnología utilizada con fines primitivos y rituales. Durante los años setenta se desató el frenesí de los implantes de gel de silicón. El uso de este producto fue seriamente limitado en febrero de 1992, cuando el gobierno estadunidense finalmente tomó en consideración la inmensa cantidad de evidencias en contra de un dispositivo cosmético que había causado graves problemas salud, incluyendo cáncer del seno y la muerte, a numerosas mujeres. A principios de esa década diariamente cerca de 400 mujeres se implantaban bolsas gelatinosas en el pecho. Por aquel entonces más de dos millones de mujeres portaban implantes bajo la piel. El número de estas operaciones se redujo considerablemente durante los noventa, pero en 1998 llegó a 122 mil debido a la aparición de los multipromocionados implantes rellenos de solución salina, garantizados para toda la vida.
La epidemia
de la inflación
pectoral
Basta con poner un poco de precavida atención en la calle para darse cuenta que los senos descomunales y perfectos ya no son patrimonio exclusivo de Hollywood, de la publicidad y la porno, sino que están entre nosotros, en el metro, en los restaurantes y en los supermercados. Leslie Kaufman escribe en el New York Times que en 1991 la talla de brassieres más popular en los Estados Unidos dejó de ser 34B para volverse 36B y en 1999 ésta pasó a ser 36C. Esto tan sólo puede deberse parcialmente a cambios en la dieta y al hecho de que los sistemas de propulsión pectoral como el Miracle Bra y el Wonder Bra ocupan hoy el diez por ciento del mercado. Asimismo, los implantes promedio que se usan ahora son por lo menos talla y medio mayores que los usados hace un par de años. Pero la realidad es que hoy las mujeres tienen mucha confianza en los implantes y la cirugía parece un precio modesto por un pecho maravilloso. En 1999 tan sólo en los Estados Unidos más de 190 mil mujeres (y algunos transexuales) se sometieron al bisturí para expandirse horizontalmente, un incremento de más del cincuenta por ciento con respecto al año anterior. Además, esto implica un jugoso beneficio para la industria de la cirugía plástica, ya que una operación promedio de alargamiento de los senos cuesta, en ese país, entre cuatro y seis mil dólares además de los mil dólares que cuesta el par de implantes de silicón. La paradoja es que la carrera del agrandamiento de los senos ha transformado nuestra percepción de la normalidad por lo que muchas mujeres, cada vez más jóvenes, buscan los implantes tan sólo para ser normales. Pero como todos sabemos, quienes imponen las modas buscan evadir la normalidad, por eso hoy algunas de las mujeres que se hicieron famosas gracias a sus fabulosos pechos artificiales como las actrices Demy Moore, Jenny McCarthy y Pamela Anderson Lee, han decidido quitarse los implantes en la búsqueda de una apariencia más natural .

Quizá mi educación católica me hizo un tanto suspicaz ante la teoría de la evolución por selección natural. Aunque siempre admiré las florituras explicativas de que era capaz el darwinismo, y percibía que los argumentos monacales que se le oponían eran burdos y pueriles, tuve durante años el gusanito de la duda rascándome el yunque; podía ser que no se tratase sino de historias ingeniosas, sin un tramado causal lo suficientemente estable como el que poseen otras ciencias. Ya como estudiante de biología dejé mis reservas cuando se me explicó la versión matemática del cambio evolutivo, en la que se complementan la genética mendeliana y el mecanismo de selección. El que hubiese una representación general, abstracta, de las frecuencias de genes en una población biológica, y de que a partir de suposiciones sencillas y usando inferencias algebraicas simples se dedujese el hecho de la evolución, me emocionó y convenció. Ahora pienso que entonces sobrevaloraba el razonamiento abstracto, matemático, en detrimento de otros recursos de las ciencias, como la construcción de narrativas idóneas o la instauración de buenas clasificaciones. Sucesivas lecturas de la obra de Darwin y de otros científicos que explican cantidad sin hacer uso de modelos matemáticos, me lo fueron haciendo ver.
La habilidad matemática es y será fuente de asombro. Cuando con Galileo, Kepler y Newton se descubrió que podía enfilarse esta destreza hacia regiones especiales de la naturaleza (de modo que pudiéramos entender mejor sus despliegues), nació la ambición de intentar conocer todo de ese modo. Simultáneamente se tendió a desvalorizar otros modos y estilos del saber. Ya para la mitad de siglo ilustrado la avanzada de la matematización en las ciencias físicas había generado una actitud crítica en algunos pensadores. Una diferencia fundamental entre los dos principales instigadores de la Enciclopedia, DAlembert y Diderot, se centró en torno a la utilidad de las matemáticas para el conocimiento del mundo natural. Al redactar el famoso "Discurso Preliminar" para esa obra, DAlembert, practicante él mismo de la más esotérica física matemática ("racional"), no consiguió contener su entusiasmo al cerrar diciendo: "Para quien supiera abarcarlo con una sola mirada, el universo no sería sino un hecho único y una gran verdad." La noción que subyace es que las leyes fundamentales que lo explican todo son poquitas, y sólo accesibles al lenguaje matemático. Es sabido que su compatriota Laplace creyó, poco después, tener todo el pasado y el futuro de la materia atrapados en ecuaciones. La investigación ulterior no tardó en desmentirlo. Había duendecillos escondidos que complicaban el paisaje.
Diderot se convenció pronto de que las regiones del mundo natural susceptibles de ser descritas adecuadamente con la matemática estaban ya por agotarse. Coincidía con el elocuente Buffon al pensar que con la obra de Newton y sus seguidores, todos los fenómenos simples (los movimientos celestes, la dinámica de los cuerpos, la conducta de fluidos, gases, etcétera) habían quedado esclarecidos, y que la inmensa mayoría de los secretos de la naturaleza, aún por desentrañar, requerían de otro tipo de recursos. La historia natural a la Buffon, o la física experimental, al estilo de Stephen Gray, estaban poniendo la muestra de cómo había que proceder. Además, si el camino de la ciencia llevaría poco a poco a conocer objetivamente las complejidades del alma humana, los recursos expresivos del lenguaje natural serían de mucha mayor utilidad que los números. "El reino de las matemáticas le escribía a Voltaire se ha ido... es el de la historia natural y el de las letras el que domina." Y proseguía con una puya al amigo que abandonaba el barco común: "DAlembert no se lanzará, a la edad que tiene, al estudio de la historia natural, y es muy difícil que realice una obra literaria que responda a la celebridad de su nombre." Al perder el piso, la matemática, pensaba Diderot, tendía a encandilarse con sus propios juegos de inteligencia y recaía en los vicios vacuos de los antiguos metafísicos, a quienes desbancó en su tiempo del trono del saber. "Los químicos, los físicos (experimentales), los naturalistas... me parecen escribió en su Interpretación de la naturaleza a punto de vengar a la metafísica." Y se permitió una profecía; la ciencia se volcaría en poco tiempo a la elucidación de fenómenos complejos, como los electromagnéticos, los químicos, los fisiológicos, los biológicos, a lo que la matemática poco o nada sabría contribuir. "Antes de cien años sentenció no existirán tres grandes geómetras (i.e. físicos teóricos) en Europa." Profecía ilusa que falló al parejo que la de Laplace: nadie sabe qué platillo saldrá luego de la cocina de la investigación científica, ni con qué pan tendremos que comerlo. El siglo XIX tuvo, como se sabe, una abundante cosecha de grandes "geómetras". Pero no sólo eso. Para crédito de Diderot, la variedad estilística creció: para hacer progresos, la fisiología y la biología, así como las ciencias del hombre, debieron distanciarse del imperio de los matematizadores. La autonomía de cada una fue conquistada puliendo herramientas descriptivas y explicativas propias. La fisiología se inspiró en el lado más imaginativo (censurado por algunos) del mismísimo Newton. La biología se acercó a la economía política y a la historia, y a su vez estimuló de rebote a las ciencias sociales. En fin, la "Babel" que multiplicaba los lenguajes y recursos descriptivos (que el mismo Diderot alumbró) se nos vino encima para nuestro mayor saber y placer.

- Una noche el cineasta Werner Herzog
me confió que proyectaba filmar una película sobre la Conquista
de México y me preguntó mi opinión. Respondí
con sinceridad: yo no lo intentaría dije, no podemos representar
a los prehispánicos en la pantalla, no sabemos qué sentían,
cómo se movían, cómo hablaban, nuestras intuiciones
fracasan con ellos.
Herzog, por supuesto, no me hizo caso y siguió adelante con su proyecto. Y ahora me pregunto, ¿está mi escepticismo teatral fundado?, ¿es cierto lo que le dije a Herzog?, ¿no sabemos cómo hablaban, cómo caminaban?, y en ese caso ¿por qué no sabemos?, ¿de dónde viene la opacidad, la incapacidad de visualizar en escena, de representar sus conductas?
Estas son las preguntas. Los invito ahora a que reflexionemos juntos un poco en ellas.
Empecemos observando un hecho: el arte prehispánico es universalmente aclamado. Cardoza y Aragón decía que la Coatlicue es tan hermosa como el Apolo del Belvedere, y Rufino Tamayo que su estilo de pintor nació de la reflexión sobre el arte precortesiano. No pinto indios, asentaba con desdén, cualquiera puede hacerlo, yo pinto como los indios, desde adentro, y no cualquiera hace eso.
Está bien averiguado: nada tuvo mayores consecuencias en el arte mexicano del siglo XX que el descubrimiento estético, durante la Revolución, del arte popular y el prehispánico, antes desdeñados. Cuando sucedió, para sorpresa de todos, que eso conocido todavía genéricamente como ídolos eran en realidad grandes obras de ate. Pero ¿por qué el arte fue comprendido, vivenciado, aplaudido, y lo demás no? Aquí lo demás engloba un todo desde la cosmovisión hasta el modo de caminar o hablar precortesianos que vaticiné a Herzog que fracasaría al representar.
La respuesta es, en verdad, muy sencilla: el primer tercio del siglo xx fue en arte un Renacimiento extraordinario, sólo que no renació, como en el otro, el arte griego, sino fue descubierto, recuperado el arte llamado primitivo. El arte ritual africano, en primer lugar, y con él el arte de Oceanía o el esquimal, y en la catarata, el arte prehispánico. Y también, claro está, el arte de los niños (Klee), el de los locos (Max Ernst) y el de los ingenuos que no sabían pintar, como Rousseau.
El artista no trataba de dibujar o pintar bien, según reglas académicas, sino con expresividad, con elemental y primitivo vigor. Tamayo aprendió a dibujar muy bien, con el sistema francés Pillet, y luego añadía socarrón: tardé varios años en desaprender.
Esta característica del Renacimiento artístico de las vanguardias puso al arte precortesiano al alcance de todos. Pero no la cosmovisión que lo respaldaba. Eso plantea un problema: nosotros apreciamos la Coatlicue, por ejemplo, como obra de arte de singular imaginación estética. Pero los escultores que la tallaron, de seguro, no la apreciaban así. Para el prehispánico tenía otro sentido, no era pieza de museo ni obra de arte, era otra cosa, más vital, más tremebunda. Y aquí, ante el mismo objeto, se abre un hiato, una distancia, una discontinuidad entre ellos y nosotros. Porque ustedes, que son tan ilustrados, pueden, sin duda, leer la escultura, descifrar sus signos, pero bajo límites estrechos: no creo que puedan, por ejemplo, dejar de apreciar la Coatlicue como obra de arte. Ni menos puede esa escultura despertar en ustedes viva y actuante fe religiosa. La distancia entre las dos miradas parece insalvable.
Cuando apreciamos en calidad de arte las creaciones prehispánicas, como la Coatlicue, no nos acercamos al mundo de donde brotan, sino, al contrario, nos situamos a distancia, marcamos un hiato, entre ellos y nosotros.
Este hiato nos devuelve a la opacidad de que hablamos al principio:
no sabemos cómo caminaban, qué sentían. Pero ahora
la opacidad se precisa un poco: puede yacer en que podemos descifrar las
creencias, pero no podemos creer lo que ellos creían, nuestras tradiciones
nos bloquea el camino.