
La Jornada Semanal, 28 de febrero de 1999

La tradición central del pensamiento occidental había asumido en toda su extensión que todas las preguntas generales eran de un mismo tipo lógico: eran cuestiones de hecho. Por tanto, eran contestables por aquellos que estaban en posición de conocer los datos relevantes y de interpretarlos correctamente. La creencia de que si una pregunta no admite, en principio, una respuesta no es una pregunta auténtica, de que en algún lugar existe una solución para cualquier problema, aunque pueda estar escondida y su acceso dificultado, como un tesoro oculto (algo que daba por supuesto el positivismo en la Ilustración, y que también se supone en el siglo XIX y aún en nuestros días), es el postulado más importante asumido por la totalidad del pensamiento occidental hasta el momento del que hablo. Las cuestiones morales y políticas no diferían, en este sentido, del resto. Preguntas como ``¿Cuál es la mejor vida para los hombres?'', ``¿Por qué debo obedecerte a ti o a otras personas?'' (posiblemente la pregunta central de la filosofía política), ``¿Qué son los derechos?'', ``¿Qué es la libertad y por qué buscarla?'', ``¿Qué son deberes, poder, justicia, igualdad?'' se respondían, en principio, del mismo modo que otras cuestiones más obviamente fácticas, como ``¿De qué se compone el agua?'', ``¿Cuántas estrellas hay?'', ``¿Cuándo murió Julio César?'', ``¿Qué pie se posó primero al cruzar el Rubicón?'', ``¿Por qué exterminó Hitler a tantos seres humanos?'', ``¿Existe Dios?'' Quizá yo no pueda decir a cuánta distancia está Lisboa de Constantinopla, o si el paciente morirá de esta enfermedad, pero sé en qué lugar buscar la respuesta, qué hacer, a quién consultar. Conozco qué tipo de proposiciones podrían servir como respuestas a mi pregunta, y cuáles no. A esto es a lo que me refiero diciendo que sé que la respuesta verdadera debe, en principio, poder descubrirse, aunque yo no la sepa, y aunque nadie -salvo un ser omnisciente- pueda saberla.
Hubo violentas disputas entre los aspirantes a tal conocimiento. Algunos buscaban la verdad en la revelación individual, o en la fe dogmática, o en libros sagrados; o en los pronunciamientos de los intérpretes expertos de tal verdad -hechiceros, sacerdotes, iglesias, profetas, hombres en contacto con fuerzas invisibles. Puede que todas las iglesias no respondieran siempre lo mismo, pero se asumía que algunas de esas respuestas debían ser descubribles: si no los pronunciamientos de esta secta o religión, entonces los de otra. Algunos hombres buscaban la respuesta en las divagaciones de los metafísicos, o de la conciencia individual, o bien en la sabiduría inmemorial de la tribu o cultura, o en el corazón incorrupto del simple buen hombre; algunos escuchaban la voz de la gente reunida en asamblea, algunos al rey o líder divinos. Algunos pensaban que la verdad era eterna, otros que evolucionaba históricamente; se la buscaba en el pasado o en el futuro, en esta vida o en la próxima, en las proclamas de la razón o de la mística y otras fuentes irracionales, en la teología, en la aplicación de métodos matemáticos a los datos de la experiencia, en las conclusiones del sentido común o en los laboratorios de los científicos naturales. Se libraron guerras de exterminio sobre afirmaciones que rivalizaban en su capacidad para contestar estas preguntas con carácter de verdad. No podía ser de otra forma cuando la recompensa era la solución de cuestiones de vida o muerte, salvación personal, vivir según la verdad. Esta es la fe de platónicos y estoicos, cristianos y judíos, pensadores y hombres de acción, creyentes y escépticos de todo pelo, hasta nuestros días.
A pesar de las enormes diferencias que separaban a estas perspectivas, en todas ellas subyace una gran presuposición, o más bien tres tramas de una presuposición. La primera es que existe un ente que es la naturaleza humana, natural o sobrenatural, que pueden comprender los expertos pertinentes; la segunda es que poseer una naturaleza específica significa perseguir ciertas metas impuestas o incorporadas a ella por Dios o una naturaleza impersonal de las cosas, y que perseguir estas metas es lo que, exclusivamente, hace a los hombres humanos, la tercera es que estas metas, y los correspondientes intereses y valores (que compete descubrir y formular a la teología o la filosofía o la ciencia) no pueden estar en conflicto de ninguna manera, de hecho, deben formar un todo armonioso.
La mayor encarnación de estas premisas es el concepto de ley natural, clásico, medieval y moderno. Eran aceptadas por todos: no eran cuestionadas ni siquiera por algunos de los críticos más feroces de la ley natural -escépticos, empiristas, subjetivistas o creyentes en la evolución orgánica o histórica. Un antiguo sofista, según Aristóteles, había comentado que el fuego ardía tanto en Atenas como en Persia, mientras que las ideas sociales y políticas cambiaban delante de nuestros propios ojos.(1) De manera similar, Montesquieu había dicho que, cuando Moctezuma dijo a Cortés que la religión cristiana podía ser la mejor para los españoles, pero que la religión azteca era mejor para su gente, lo que decía no era absurdo.(2) Esto era escandaloso para todos los que creían que las verdades morales, religiosas o políticas eran válidas para todo el mundo, en todo lugar, en cualquier tiempo; es decir, tanto para las iglesias cristianas como para los materialistas dogmáticos y positivistas como Helvecio y Condillac y sus amigos. Pero incluso los relativistas y los escépticos se limitaban a decir que los individuos y sociedades tenían necesidades diferentes según sus diferentes condiciones geográficas o climáticas, o diferentes sistemas legales y educativos, o actitudes generales y modos de vida -todo lo que Montesquieu llamaba ``el espíritu de las leyes''. No obstante, se podía encontrar, por supuesto, respuestas objetivas a esas preguntas: sólo necesitabas saber las condiciones en las que vivían los hombres. Dadas éstas, podías decir, aspirando a la verdad objetiva eterna, que, puesto que las necesidades de los persas eran diferentes de las de los parisinos, lo que era bueno en Persia podía ser malo en París. Pero las respuestas seguían siendo objetivas, la verdad de la regla para Persia no refutaba la regla para París. Pego a mi mujer en Bujara, no le pego en Birmingham: diferentes circunstancias dictan diferentes métodos, aunque las metas son bastante similares; o difieren conforme estímulos diferentes.
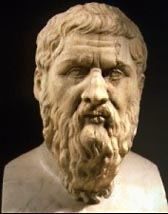 Esto siguió siendo
cierto incluso para un escéptico tan minucioso como Hume: para
encontrar el modo correcto de vida es inútil buscar ideas innatas o
verdades a priori. Las primeras no existen; las segundas no dan
información sobre el mundo, sino sólo sobre el modo en que usamos
nuestras palabras y símbolos. ¿Pero no hay ningún lugar donde buscar?
Desde luego que lo hay. Los valores son lo que los hombres anhelan: la
satisfacción de sus necesidades. La ciencia de la psicología empírica
te dirá lo que los hombres quieren, lo que aprueban y desaprueban, y
la sociología o la antropología social te dirán algo sobre las
diferencias y semejanzas entre las necesidades y los valores morales y
políticos entre (y dentro de) diferentes naciones, grupos, clases y
civilizaciones. Incluso la escuela histórica alemana, que criticó más
radicalmente que nadie la noción de principios inmutables,
universales, los reemplazó por un sentido de continuidad de una
específica entidad ``orgánica'' -una nación, o tribu o tradición
particular-, pero, al menos en las primeras doctrinas de esta escuela,
en las obras de Herder, Savigny, Niebuhr (y, desde luego, en
Inglaterra, Burke), no decía o daba a entender que estos diversos
modelos de desarrollo eran hostiles entre sí, elementos de un gran
todo universal, una inmensa unidad en la diferencia. Los caminos
pueden ser necesariamente diferentes; pero la meta era una para todos
los hombres: combinaba paz, justicia, virtud, felicidad, coexistencia
armoniosa. Este es el espíritu de la famosa parábola de Lessing sobre
los tres anillos que hablaba por toda la Ilustración.
Esto siguió siendo
cierto incluso para un escéptico tan minucioso como Hume: para
encontrar el modo correcto de vida es inútil buscar ideas innatas o
verdades a priori. Las primeras no existen; las segundas no dan
información sobre el mundo, sino sólo sobre el modo en que usamos
nuestras palabras y símbolos. ¿Pero no hay ningún lugar donde buscar?
Desde luego que lo hay. Los valores son lo que los hombres anhelan: la
satisfacción de sus necesidades. La ciencia de la psicología empírica
te dirá lo que los hombres quieren, lo que aprueban y desaprueban, y
la sociología o la antropología social te dirán algo sobre las
diferencias y semejanzas entre las necesidades y los valores morales y
políticos entre (y dentro de) diferentes naciones, grupos, clases y
civilizaciones. Incluso la escuela histórica alemana, que criticó más
radicalmente que nadie la noción de principios inmutables,
universales, los reemplazó por un sentido de continuidad de una
específica entidad ``orgánica'' -una nación, o tribu o tradición
particular-, pero, al menos en las primeras doctrinas de esta escuela,
en las obras de Herder, Savigny, Niebuhr (y, desde luego, en
Inglaterra, Burke), no decía o daba a entender que estos diversos
modelos de desarrollo eran hostiles entre sí, elementos de un gran
todo universal, una inmensa unidad en la diferencia. Los caminos
pueden ser necesariamente diferentes; pero la meta era una para todos
los hombres: combinaba paz, justicia, virtud, felicidad, coexistencia
armoniosa. Este es el espíritu de la famosa parábola de Lessing sobre
los tres anillos que hablaba por toda la Ilustración.
Holbach decía que el hombre era una materia en el Universo, como otros entes tridimensionales: que la ética era una ciencia que descubría, en primer lugar, qué era la naturaleza humana, después qué necesitaba y, finalmente, cómo satisfacer estas necesidades; y la política era esta ciencia aplicada a grupos; la moral y la política son las ciencias de la crianza y la satisfacción de animales humanos, o, cambiando la metáfora, la agricultura de la mente, como dijo Helvecio. Le Mercier de la Rivière declaró que los fines humanos vienen dados: dados por la constitución de la naturaleza humana. No podemos cambiarlos, sólo comprender sus leyes y actuar conforme a ellas. La política es navegación: requiere el conocimiento de mares, vientos, rocas y los puertos a los que uno no puede sino desear arribar: esto es lo que significa ser racional. ``El despotismo de las leyes y el despotismo personalÊdel legislador son todos uno: el del poder irresistible de la evidencia'', dijo Le Mercier.(3) El legislador sólo es el constructor: el plan ha sido trazado por la naturaleza. Helvecio dijo que no le importaba que los hombres fueran virtuosos o viciosos; sólo es necesario que sean inteligentes -pues si son inteligentes buscarán la felicidad, de hecho, por los medios más efectivos, se den cuenta o no, sea cual sea su interpretación de su propia conducta. Montesquieu pensaba que las maneras de alcanzar fines como la felicidad, la justicia o la estabilidad, que eran comunes a todos los hombres, diferirían en circunstancias distintas; Hume que estos fines eran subjetivos y no demostrables a priori; Herder que no eran universales o totalmente racionales, y dependían de la etapa de desarrollo orgánico alcanzada por una sociedad determinada en la prosecución de su propio camino peculiar, singular. Pero si los fines, subjetivos u objetivos, uniformes o variables, vienen dados por Dios, por la razón, por la tradición, entonces las únicas preguntas auténticas que quedan son las de los medios. Las cuestiones políticas resultaban ser puras cuestiones de tecnología.
De nuevo, puede haber diferencias en otro plano. Algunos creían, siguiendo a Platón, que estos fines únicamente podían descubrirlos expertos especialmente preparados: sabios, o videntes dotados de inspiración divina, o philosophes, o científicos, o historiadores. Condorcet no veía razón alguna por la que no pudiera progresarse en los asuntos humanos con un gobierno de expertos en las ciencias del hombre, bastaba con que se aplicaran a los hombres los mismos métodos que se empleaban en el estudio de las sociedades de abejas y castores. Herder estaba en profundo desacuerdo, porque las sociedades humanas se desarrollan y transforman persiguiendo metas espirituales, mientras que las de abejas y castores no. Pero no dijo nada que fuera en contra de la proposición de Condorcet de que ``la naturaleza liga en una cadena irrompible verdad, felicidad y virtud''4 pues, de otro modo, no habría cosmos. Si podías mostrar que la verdad, por ejemplo, podría no ser compatible con la felicidad, o la felicidad con la virtud, entonces, si los tres eran considerados valores absolutos (y esto en el siglo XVIII, como en la mayoría de las épocas, era un axioma), de ahí se seguía que no podía darse ninguna respuesta objetivamente demostrable a las preguntas ``¿Qué meta debemos perseguir?'', ``¿Cuál es el mejor modo de vida?'' Pero sobre la base de que estas preguntas puedan, en principio, recibir una respuesta, ¿qué era en realidad lo que estábamos preguntando? Kant y Rousseau se apartaron de Platón al afirmar que las respuestas a las cuestiones de valor no eran, en absoluto, cuestión de pericia, ya que todo hombre racional (y cualquier hombre podía ser racional) podía descubrir la respuesta a estas cuestiones morales fundamentales; y, más aún, que las respuestas de todos los hombres racionales coincidirían necesariamente. En realidad, su creencia en la democracia descansa en esta doctrina.
 Lo que quiero hacer ver, que me parece crucial, es que todas estas
diversas escuelas estaban de acuerdo en que las cuestiones de valor
eran una especie de cuestiones de hecho. Puesto que una verdad
-digamos, la respuesta a la pregunta ``¿Debería buscar la justicia?''-
no puede ser incompatible con otra verdad -digamos, la respuesta a
``¿Debería practicar la caridad?'' (pues una proposición cierta no
puede, lógicamente, contradecir otra)- podía trazarse, en principio al
menos, un estado ideal de cosas que contenga las soluciones correctas
para todos los problemas centrales de la vida social. Cualquier
obstáculo a su realización debe ser empírico o contingente. Cualquier
debilidad, error, pereza, corrupción, miseria o conflicto humano, y,
por tanto, todo mal y toda tragedia, se deben a la ignorancia y al
error. Si los hombres supieran, no errarían; si no erraran, podrían
-y, siendo racionales, lo harían- buscar la satisfacción de sus
intereses verdaderos por los métodos más efectivos. Estas actividades,
estando basadas en la razón, no podían chocar nunca; pues no hay nada
en la naturaleza del hombre o del mundo que haga la tragedia
inevitable. El pecado, el crimen, el sufrimiento son formas de
inadaptación resultantes de la ceguera. El conocimiento, sea concebido
como científico o místico, empírico o tecnológico, en la tierra o en
el cielo, produce belleza, armonía y felicidad. No hay incongruencias
en el mundo de los santos o en el de los ángeles.
Lo que quiero hacer ver, que me parece crucial, es que todas estas
diversas escuelas estaban de acuerdo en que las cuestiones de valor
eran una especie de cuestiones de hecho. Puesto que una verdad
-digamos, la respuesta a la pregunta ``¿Debería buscar la justicia?''-
no puede ser incompatible con otra verdad -digamos, la respuesta a
``¿Debería practicar la caridad?'' (pues una proposición cierta no
puede, lógicamente, contradecir otra)- podía trazarse, en principio al
menos, un estado ideal de cosas que contenga las soluciones correctas
para todos los problemas centrales de la vida social. Cualquier
obstáculo a su realización debe ser empírico o contingente. Cualquier
debilidad, error, pereza, corrupción, miseria o conflicto humano, y,
por tanto, todo mal y toda tragedia, se deben a la ignorancia y al
error. Si los hombres supieran, no errarían; si no erraran, podrían
-y, siendo racionales, lo harían- buscar la satisfacción de sus
intereses verdaderos por los métodos más efectivos. Estas actividades,
estando basadas en la razón, no podían chocar nunca; pues no hay nada
en la naturaleza del hombre o del mundo que haga la tragedia
inevitable. El pecado, el crimen, el sufrimiento son formas de
inadaptación resultantes de la ceguera. El conocimiento, sea concebido
como científico o místico, empírico o tecnológico, en la tierra o en
el cielo, produce belleza, armonía y felicidad. No hay incongruencias
en el mundo de los santos o en el de los ángeles.
(1) Aristóteles, Ética a Nicómaco, 1134b 26.
(2) De l'esprit des lois, libro 24, capítulo 24.
(3) ¿Undra naturel et essentiel des sociétés politiques
(Londres, 1767), vol. I, p. 311.
(4) Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit
humain, ed. O.H. Prior y Yvon Belaval (Paris, 1970),
p. 228.