La Jornada Semanal, 29 de noviembre de
1998
Carmen Dolores
Hernández
crónicas del
postboom
Escalas en
un viaje centenario
La crítica Carmen Dolores Hernández,
continuadora del trabajo ordenador de Concha Meléndez y de Nilita
Vientós, nos entrega en este hermoso ensayo un panorama completo de
las literaturas de la isla borinqueña y del barrio neoyorquino de
``Loisaida'' (lower east side). Su trabajo parte de las
palmeras de Lloréns Torres y llega a las calles nevadas de Miguel
Algarín.
Primera escala
 Una visión a vuelo de pájaro de la literatura puertorriqueña de este
siglo requiere recalar en ciertos hitos que resaltan la amplitud y
complejidad de un panorama que es reflejo de una sociedad cuya
evolución histórica la ha separado, en ciertos aspectos, de otras del
Caribe y de Hispanoamérica.
Una visión a vuelo de pájaro de la literatura puertorriqueña de este
siglo requiere recalar en ciertos hitos que resaltan la amplitud y
complejidad de un panorama que es reflejo de una sociedad cuya
evolución histórica la ha separado, en ciertos aspectos, de otras del
Caribe y de Hispanoamérica.
Cuatro encrucijadas podrían ilustrar las confluencias y disidencias
entre los derroteros considerados centrales de esta literatura, los
hollados en cada momento por escritores ampliamente reconocidos en su
tiempo, y aquellos caminos alternos, desconocidos por muchos, por los
que transitaron figuras que fueron ignoradas o menospreciadas por sus
contemporáneos. Los primeros caminos se identifican a menudo con
movimientos que hicieron escuela, que tuvieron variantes y seguidores,
que se estudiaron y discutieron asiduamente en su día. Las figuras
alternas que siguieron otras vertientes, las que se nutrieron de
fuentes o corrientes tributarias, no tuvieron una proyección de igual
envergadura en su momento, pero el papel que cumplieron se ha ido
revalorando con el tiempo.
En la ruptura política que significó el 98 para Puerto Rico, la
literatura no se vio afectada súbitamente. Siguieron escribiendo los
autores y lo siguieron haciendo en español. El influjo del modernismo,
el primer movimiento literario importante que se afianzó en Puerto
Rico después de esa fecha, estrechó los lazos culturales de la isla
con Hispanoamérica.
Una figura colosal domina la poesía modernista en Puerto Rico a
principios de siglo: Luis Lloréns Torres (1876-1944). Fue vate
consagrado y consagrador de una afirmación colectiva en aquel momento
de zozobra. La Ley Foraker de 1900 había limitado enormemente la
autonomía obtenida por la Carta Autonómica de 1897; el régimen
imperante reafirmaba aún más el colonialismo con un gobernador
nombrado por Estados Unidos que administraba el país con la ayuda de
un Consejo Ejecutivo. Puerto Rico adquirió un status especial
como territorio no incorporado sujeto al Congreso estadunidense.
Como respuesta a esta situación, Lloréns Torres ``inventó una historia
halagadora y afirmativa para un pueblo colonizado; celebró y cantó a
los héroes antillanos y americanosÉ'' creando para Puerto Rico el mito
de una hidalguía vinculada con lo hispánico.
Se puede percibir tal estrategia en su largo poema de tono épico, ``La
canción de las Antillas'', algunos de cuyos versos dicen así: ``¡Somos
islas! Islas verdes. Esmeraldas en el pecho azul del mar./ Verdes
islas. Archipiélago de frondas/ en el mar que nos arrulla con sus
ondas/ y nos lame en las raíces del palmar.// ¡Somos viejas! O
fragmentos de la Atlante de Platón/ o las crestas de madrépora
gigante,/ o tal vez las hijas somos de un ciclón.''
Lloréns sentó las bases de la modernidad literaria puertorriqueña, no
sólo en la manera en que se acogió al ``culto aristocrático del
Arte'', tan característico de los modernistas, sino también en su
cultivo del periodismo.
Fuerte y persistente, el modernismo dominó la vida literaria central
en Puerto Rico durante mucho tiempo. Seguía cultivándose aún entrados
los años veinte. A él se adhirieron, además de José De Diego, poetas
como Jesús María Lago, Antonio Pérez Pierret, José de Jesús Esteves,
Evaristo Ribera Chevremont y P.H. Hernández. Curiosamente, parte del
``exotismo'' que para otros poetas modernistas hispanoamericanos
residía en un reflejo de Francia, de la antigua Grecia o del Oriente,
para los puertorriqueños se encontraba en una vinculación espiritual
con España, la antigua metrópoli. En la prosa, su máximo cultivador
fue Nemesio Canales, el humorista, conocido por los ensayos que
publicaba en el periódico El Día de Ponce con el título
genérico de Paliques.
¿Existió en ese momento del primer cuarto de siglo alguna corriente
alterna, que difería o se apartaba significativamente de los
postulados de esteticismo y de la temática cosmopolita y un tanto
rebuscada de los modernistas?
Existió, difirió y se apartó. Se trata de un cuerpo extenso de
literatura, desconocido mayormente hasta el día de hoy: la literatura
de la clase obrera. Presenta otra faz de la experiencia
puertorriqueña. Su génesis es interesantísima y apunta hacia la
industria del tabaco como establecedora no sólo de pautas políticas y
sociales, sino también literarias.
Desde 1865 se había iniciado en La Habana la práctica de leerles a los
obreros mientras despalillaban tabaco. Luego se generalizó por todas
las Antillas y hasta en las fábricas de Nueva York. Estos
trabajadores, por lo tanto, eran relativamente cultos, aunque fueran
analfabetas.
En un país donde no hubo universidad hasta 1903, tales prácticas
convertían a ciertos obreros -entre los que también se contaban los
tipógrafos- en seres privilegiados con oportunidades insólitas, más
aún si consideramos que desde finales del siglo XIX algunos de esos
grupos obreros habían establecido casinos en donde se le daba mucha
importancia a la alfabetización. Tenían también sus propios
periódicos, como El Eco Proletario y El Obrero.
La actividad no decreció, más bien se acentuó con el cambio de
soberanía y el acercamiento del líder obrero, Santiago Iglesias
Pantín, a la American Federation of Labor dirigida por Samuel Gompers.
A esa entidad se afilió la puertorriqueña Federación Libre de
Trabajadores fundada por el mismo Iglesias.
La figura de una mujer resulta especialmente interesante dentro de
este panorama. Luisa Capetillo (1879-1922), a quien se suele conocer
en Puerto Rico porque desafió todas las convenciones de la época,
incluso las de la vestimenta, siendo encarcelada en La Habana por usar
traje de hombre. Había sido lectora en una fábrica de tabacos y empezó
a escribir ensayos en 1904.
Entre sus libros hay un relato utópico a lo George Orwell, La humanidad en el futuro (1910). De 1911 es un libro de ensayos inmensamente retador: Mi opinión sobre las libertades, derechos y deberes de la mujer como compañera, madre y ser independiente. Aunque podría parecer, por el título, un tratado a la manera del de Mary Wollstonecraft, A Vindication of the Rights of Woman (1972), el de Luisa Capetillo es una amalgama de pensamientos, ensayos y hasta cuentos (El cajero es una especie de ``ejemplo'' del poder corruptor del capitalismo y de la solidaridad de las clases obreras).
Si consideramos las condiciones de la escolaridad y la producción
literaria en Puerto Rico a finales del siglo XIX, el que haya surgido
un movimiento bibliográfico y editorial con un público lector
demarcado, el que se hayan escrito obras pensando en él, buscando
transformar su sensibilidad, acrecentar su conciencia social e
informarlo, es un desarrollo importante.
Segunda escala: los años treinta
 Esa década fue, para la literatura puertorriqueña, un periodo de
auto-examen, de angustia, de búsqueda en las esencias colectivas
comparable al momento del '98 en España. Una nave ``al garete'' llamó
el ensayista Antonio S. Pedreira a la isla. Una isla pequeña,
colonizada y medio olvidada por España hasta el siglo XIX, que había
servido como baluarte militar y que había permanecido ``muy fiel y muy
leal'' a la Corona a través de escaseces, guerras, ataques piratas y
calamidades administrativas, entraba ahora a formar parte de otra
realidad completamente diferente.
Esa década fue, para la literatura puertorriqueña, un periodo de
auto-examen, de angustia, de búsqueda en las esencias colectivas
comparable al momento del '98 en España. Una nave ``al garete'' llamó
el ensayista Antonio S. Pedreira a la isla. Una isla pequeña,
colonizada y medio olvidada por España hasta el siglo XIX, que había
servido como baluarte militar y que había permanecido ``muy fiel y muy
leal'' a la Corona a través de escaseces, guerras, ataques piratas y
calamidades administrativas, entraba ahora a formar parte de otra
realidad completamente diferente.
La del treinta fue la primera generación que se formó enteramente tras
el cambio de soberanía, según señala Josefina Rivera de çlvarez. Como
generación, estuvo dolorosamente conciente de una profunda
desorientación. ``Somos una generación fronteriza'', escribió
Pedreira, ``batida entre un final y un comienzo''. Ya la Ley Jones de
1917 les había dado la ciudadanía estadunidense a los puertorriqueños
y se comprendía mejor el alcance de un plan abarcador de
americanización cuya arma principal fue la enseñanza pública.
La generación del 30 reaccionó ante tales circunstancias enarbolando
una hispanidad concebida como resistencia lingüística y
cultural. Ciertos organismos apoyaron este sesgo. En 1927 se fundó en
la Universidad de Puerto Rico (la mayoría de cuyos cursos se impartían
en inglés) un departamento de Estudios Hispánicos, cuyo primer
director fue don Federico de Onís, que llegaba vía la Universidad de
Columbia en Nueva York. Con ese departamento se vincularon muchos de
los ensayistas puertorriqueños que marcarían el periodo, entre ellos
Pedreira -ya mencionado- y Tomás Blanco. También Margot Arce, Rubén
del Rosario, Francisco Manrique Cabrera, Concha Meléndez, Gustavo
Agraít, Lidio Cruz Monclova y José Agustín Balseiro. El órgano oficial
del departamento fue la Revista de Estudios Hispánicos, que
comenzó a publicarse en 1928 bajo la dirección de Onís.
Concha Meléndez amplió la vinculación entre lo puertorriqueño y lo
hispánico; María Cadilla de Martínez buscó la raíz folclórica
hispánica y hubo un entusiasmo generalizado por el estudio de la
lengua. Todos reclamaron un sistema educativo en el que se impartiera
la enseñanza en la lengua materna.
 La vida literaria -y la intelectual- adquirieron una fortaleza y un
ritmo nunca antes vistos en Puerto Rico. Enrique Laguerre, con La
llamarada, le dio a Puerto Rico su propia novela de la tierra.
La vida literaria -y la intelectual- adquirieron una fortaleza y un
ritmo nunca antes vistos en Puerto Rico. Enrique Laguerre, con La
llamarada, le dio a Puerto Rico su propia novela de la tierra.
La poesía tuvo asimismo nombres eminentes, entre los que sobresalieron
los de dos poetas que, como sus congéneres en América Latina,
desafiaron las convenciones asociadas tradicionalmente a la escritura
femenina: Julia de Burgos y Clara Lair, mientras que en el teatro
sobresalieron, entre otros, Manuel Méndez Ballester y Emilio
Belaval.
El escritor más emblématico de la generación fue Pedreira, cuya obra
-escrita durante una vida muy corta (1899-1939)- incluye una valiosa
bibliografía puertorriqueña y un estudio titulado El periodismo en
Puerto Rico, además de biografías de Hostos y de José Celso
Barbosa y el ensayo La actualidad del jíbaro. (Esta generación
reclamó al jíbaro no desde la perspectiva criollista de Lloréns, sino
desde una ideológica. Lo convirtieron en el símbolo del atraso
socioeconómico a salvar, hasta el punto de que un entonces joven
político, Luis Muñoz Marín, hizo de su perfil el emblema del Partido
Popular que formó en 1937.)
La obra por la que más se recuerda a Pedreira es su ensayo
Insularismo, de 1934, un intento serio de interpretar la
realidad puertorriqueña a la luz de su pasado y de su presente
conflictivo. Con claras influencias de Ortega y Gasset y de Oswald
Spengler, pinta un cuadro bastante pesimista del puertorriqueño, de su
carácter nacional y de la trayectoria de su historia.
Fascinante como es esta lectura, que constituye quizás el primer
intento serio en el siglo para explicarnos a nosotros mismos, lo
cierto es que Pedreira, hijo de su tiempo, manifestó una hispanofilia
que utilizaría su generación entera como banderín a enarbolar contra
la cultura anglosajona.
Para esa misma época de los treinta, se encuentra en plena producción
una figura totalmente diferente, tanto en su sesgo ideológico como en
sus preocupaciones estéticas. Incomprendida, criticada y magnífica, se
trata del mejor poeta, quizá, que hemos tenido y uno de los mejores,
también, en lengua española: Luis Palés Matos. Su obra poética
consistió de un solo poemario importante publicado en vida, Tuntún
de pasa y grifería. Nacido en el pueblo sureño de Guayama en 1898
y muerto en 1959, fue un hombre que apenas salió en alguna que otra
ocasión de Puerto Rico. Con un talento poético extraordinario, sin
embargo, recogió otra raíz de la cultura puertorriqueña, la negra, y
le dio una expresión poética singular.
Iniciándose como poeta modernista en la juventud, recibió luego
-durante la segunda y la tercera décadas del siglo- el influjo de las
vanguardias: junto con su amigo José Isaacs de Diego Padró, forjó el
diepalismo, movimiento que privilegiaba la onomatopeya y la
imagen insólita. Nadie los tomó muy en serio.
La fecha, sin embargo, será crucial en la avanzada de una corriente
poderosa de literatura afroantillana que comprendió no sólo a poetas y
escritores como Nicolás Guillén, Emilio Ballagas y Alejo Carpentier de
Cuba sino también a Manuel del Cabral de la Républica
Dominicana. Cultivaron ese tipo de poesía otros antillanos adscritos
al movimiento artístico-cultural de la negritud que se desarrollaría
duranteÊlos años treinta, cuando el poeta Aimé Cesaire de Martinica
utilizó la palabra para significar una identidad social y artística
negra supra-nacional. Al movimiento de la negritud se unieron
escritores como León DamasÊde la Guayana Francesa, Leopold Sedar
Senghor del Senegal y el jamaiquino Claude McKay.
Palés Matos se adelantó a estos movimientos que reflejan el interés
suscitado por el arte negro entre los artistas plásticos de principios
de siglo, especialmente los cubistas, estimulados a su vez por las
investigaciones que sobre las civilizaciones africanas hizo el
antropólogo y arqueólogo Leo Frobenius.
La música negra (el jazz) y su difusión a través del nuevo invento del
gramófono contribuyó al interés en la cultura negra.
El poeta de Guayama, por lo tanto, se insertó desde muy temprano en
una corriente que no provenía exclusivamente de un origen
hispánico. Lo hizo por dos vías: la vivencial (su propia experiencia
en un pueblo donde una proporción significativa de la población es de
color y donde se conservan -o conservaban- cuentos y tradiciones
africanas, como los que le contaba la cocinera de su casa) y la
literaria. Así empieza su poema Bombo: ``La bomba dice:
¡Tombuctú!/ Cruzan las sombras ante el fuego./ Arde la pata de
hipopótamo/ en el balele de los negros./ Sobre la danza Bombo rueda/
su ojo amarillo y soñoliento,/ y el bembe de ídolo africano/ le cae de
cuajo sobre el pecho./ ¡Bombo del Congo, mongo máximo/ Bombo
del Congo está contento!...
Antillana, en el más pleno sentido de la palabra, es su poesía,
síntesis cultural de un mestizaje racial, linguístico y de
actitudes. Es una poesía que representa una clara disidencia respecto
a la hispanofilia central del talante intelectual puertorriqueño de su
tiempo.
Tercera escala
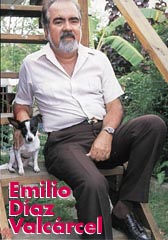 Para mediados de los cuarenta, el entorno puertorriqueño había
cambiado notablemente. El Nuevo Trato del Presidente Roosevelt había
tenido un impacto notable en Puerto Rico; muchos puertorriqueños se
habían integrado al ejército estadunidense en la segunda guerra
mundial; tras ésta, Estados Unidos entraba en una nueva época de
prosperidad y de confrontación con el enemigo comunista, iniciando así
la guerra fría. En la Isla, el recién fundado Partido Popular
Democrático había alcanzado, en 1944, su primer triunfo electoral con
Luis Muñoz Marín, que había establecido una alianza con el gobernador
estadunidense, Rexford Tugwell, perteneciente a la camarilla liberal
de Roosevelt; querían mejorar el lote del puertorriqueño. En 1948,
Muñoz Marín resultó el primer gobernador elegido por el pueblo y puso
en marcha una serie de esfuerzos que resultaron en la Ley 600, dando
paso a la redacción de una constitución para Puerto Rico, proceso que
culminó en 1952 con la proclamación (y el consiguiente reconocimiento
de la ONU) del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Para mediados de los cuarenta, el entorno puertorriqueño había
cambiado notablemente. El Nuevo Trato del Presidente Roosevelt había
tenido un impacto notable en Puerto Rico; muchos puertorriqueños se
habían integrado al ejército estadunidense en la segunda guerra
mundial; tras ésta, Estados Unidos entraba en una nueva época de
prosperidad y de confrontación con el enemigo comunista, iniciando así
la guerra fría. En la Isla, el recién fundado Partido Popular
Democrático había alcanzado, en 1944, su primer triunfo electoral con
Luis Muñoz Marín, que había establecido una alianza con el gobernador
estadunidense, Rexford Tugwell, perteneciente a la camarilla liberal
de Roosevelt; querían mejorar el lote del puertorriqueño. En 1948,
Muñoz Marín resultó el primer gobernador elegido por el pueblo y puso
en marcha una serie de esfuerzos que resultaron en la Ley 600, dando
paso a la redacción de una constitución para Puerto Rico, proceso que
culminó en 1952 con la proclamación (y el consiguiente reconocimiento
de la ONU) del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Se obró por entonces una de las transformaciones socioeconómicas más
aceleradas y dramáticas que haya experimentado país alguno en la
historia. Un plan de industrialización atrajo capital extranjero
-especialmente estadunidense- a la isla en un intento por cambiar la
economía de agraria a industrial. El progreso económico convirtió a
Puerto Rico en una ``vitrina de la democracia'' en el Caribe, concepto
que se afianzó poco antes de que Cuba cayera bajo la influencia
soviética.
La literatura reflejó los cambios denunciando la desintegración
social. Se pusieron en evidencia los costos culturales, sociales y
morales de tan rápida transformación. Hubo un lamento, explícito o
implícito, por un ``viejo orden'' que se terminaba, por una perdida
coherencia social. Predominó, entre los narradores y ensayistas de la
época, la noción de que se vendía el alma por un plato, no ya de
lentejas, pero sí de hamburguesa y papas fritas.
Muchas de las obras de la época manifestaban un sentimiento
anti-estadunidense. El poeta Francisco Matos Paoli estuvo preso por su
colaboración con la causa nacionalista. Se refugió en un
trascendentalismo espiritual, una mística de la nación que marcó su
poesía.
Una serie de instituciones reforzó el talante de resistencia de esa
intelectualidad militante. La Asociación de Mujeres Graduadas de la
Universidad de Puerto Rico fundó, en 1945, la revista Asomante,
que dirigió por muchos años Nilita Vientós Gastón, proveyendo no sólo
un vehículo para la creación puertorriqueña sino también una apertura
hacia el mundo intelectual del exterior. El Instituto de Cultura
Puertorriqueña, fundado en 1955, bajo la dirección del dr. Ricardo
Alegría, enfatizó la conservación y la afirmación de lo propio y,
mediante sus festivales de teatro y sus esfuerzos editoriales, proveyó
de nuevos foros a los intelectuales y escritores.
Los escritores que marcaron la centralidad del momento fueron, entre
otros, José Luis González, Abelardo Díaz Alfaro, Pedro Juan Soto,
Emilio Díaz Valcárcel y René Marqués. Este último fue especialmente
representativo de la época. Narrador, dramaturgo, ensayista, antólogo,
guionista y crítico, Marqués (1919-1979) institucionalizó una actitud
de protesta ante un cambio que percibía como enajenante. En obras
teatrales como La Carreta y Los soles truncos puso de
manifiesto las consecuencias sociales de la transformación.
Ante ese sentido de pérdida, esa persistencia de unos recuerdos
idealizados en el contexto de un país nuevamente colonizado, un
escritor que se había dado a conocer años atrás como poeta, José
Isaacs de Diego Padró, llevó a cabo una obra diferente, que podría
verse como directamente contestataria del talante predominante. En
1924 había escrito una novela corta, Sebastián Guenard, que
siguió retrabajando. Una segunda versión -muy ampliada- se publicó en
1940 con el título de En Babia. Larga, compleja y desigual en
su efectividad, resulta tan novedosa para su momento que, de haber
tenido su autor acceso a los canales de difusión mundial, posiblemente
hubiera sido considerada como un hito señero en la literatura
latinoamericana de este siglo.
La acción se sitúa en la ciudad de Nueva York: la cuenta un caribeño
de nombre Jerónimo Ruiz Iturriburu, cuya relación conflictiva con un
amigo cubano, Sebastián Guenard, suscita una enorme gama de incidentes
inverosímiles.
La naturalidad con que los personajes asumen su ser caribeño en medio
de aquel entorno contrasta con la actitud defensiva que en la obra de
René Marqués tienen los puertorriqueños en su propia tierra. En ésta,
y en otras novelas como El tiempo jugó conmigo y El
minotauro se devora a sí mismo, De Diego Padró creó un universo
literario complejo cuyos ciudadanos pasan de novela a novela,
afirmándose en un mundo que en ocasiones tiene visos míticos y que
parece a primera vista ajeno a las consideraciones político-sociales
tan presentes en los escritores de la generación del '45.
Cuarta escala: los años setenta
 La llamada generación del setenta marcó un momento de ruptura. Un
título fue el aldabonazo que anunció la nueva modalidad: En cuerpo
de camisa, colección de cuentos de Luis Rafael Sánchez publicada
en 1966. La alusión a la vestimenta indicaba el tono de los textos; el
referente no era ya las clases medias altas, con su empaque de buscada
elegancia o su relación jerarquizada con las bajas. Una nueva
plebeyización dominó por un tiempo la literatura en temas, ambiente y
lenguaje. Lo último resultó especialmente importante en un país como
Puerto Rico, en donde la brecha entre el habla dialectal y el texto
literario se había conservado muy amplia, debido a los esfuerzos de
corrección linguística por parte de los escritores, que se habían
atribuído la misión de ``rescatar'' un idioma amenazado y de
reivindicar la pureza de su uso ante el peligro de su contaminación
con el inglés.
La llamada generación del setenta marcó un momento de ruptura. Un
título fue el aldabonazo que anunció la nueva modalidad: En cuerpo
de camisa, colección de cuentos de Luis Rafael Sánchez publicada
en 1966. La alusión a la vestimenta indicaba el tono de los textos; el
referente no era ya las clases medias altas, con su empaque de buscada
elegancia o su relación jerarquizada con las bajas. Una nueva
plebeyización dominó por un tiempo la literatura en temas, ambiente y
lenguaje. Lo último resultó especialmente importante en un país como
Puerto Rico, en donde la brecha entre el habla dialectal y el texto
literario se había conservado muy amplia, debido a los esfuerzos de
corrección linguística por parte de los escritores, que se habían
atribuído la misión de ``rescatar'' un idioma amenazado y de
reivindicar la pureza de su uso ante el peligro de su contaminación
con el inglés.
Luis Rafael Sánchez, sin embargo -dramaturgo, ensayista y novelista-
se propuso escribir `en puertorriqueño', como dijo el crítico Efraín
Barradas. No se trata de que, a la manera criollista, imitara
gráficamente la pronunciación coloquial de los personajes sino la voz
misma del texto era coloquial.
Este lenguaje deviene `literario' en virtud de que se trabaja
concientemente -cuidadosamente- para crear un efecto. Resulta, las más
de las veces, ferozmente festivo y se constituye, por sí mismo, en una
estructura alterna de lo que hasta entonces había sido el camino
principal de la literatura puertorriqueña: comprometidaÊ-no importa
cual fuera el tema- con la corrección y con la elegancia en el
decir.
Luis Rafael Sánchez sentó el tono de todo un grupo de escritores que
duranteÊlos setenta sorprendió a un público que recién se asomaba al
Boom latinoamericano. En 1971, Tomás López Ramírez publicó
Cordial magia enemiga; en 1976 Rosario Ferré, con Papeles de
Pandora, inició una vertiente feminista retadora reforzada por el
proyecto de una revista vanguardista e iconoclasta (que publicó con la
también escritora Olga Nolla): Zona de carga y descarga. La familia
de todos nosotros, de Magali García Ramis, apareció en el 1976 y
Llegaron los hippies, de Manuel Abreu Adorno, dos años después,
mientras que también para esa época Juan Antonio Ramos y Edgardo
Sanabria Santaliz lanzaron sus respectivos primeros libros: Démosle
luz verde a la nostalgia y Delfia cada tarde. Edgardo
Rodríguez Juliá, quien se había dado a conocer con una novela
imaginativa sobre el siglo XVIII puertorriqueño, publicó a principios
de los ochenta Las tribulaciones de Jonás y El entierro de
Cortijo, en donde ensaya una modalidad que cae entre la ficción y
el reportaje y que se puede describir mejor como una crónica. La
colección de cuentos titulada Vírgenes y mártires, obra
conjunta de Carmen Lugo Filippi y Ana Lydia Vega, conmovió en 1981 al
mundo literario puertorriqueño y marcó para la segunda el inicio de
una carrera brillante.
Las posiciones retadoras, desde luego, reflejaban el espíritu de los
tiempos. Eran los años de la polarización ya clara de la revolución
cubana, cuando el caso Padilla estremeció al mundo literario; de la
guerra de Vietnam, en la que tantos puertorriqueños sirvieron -y
murieron- y de las resonancias en Puerto Rico; del poderoso movimiento
en pro de los derechos civiles -y también del feminista- en los
Estados Unidos.
No es que lo social desapareciera de esta escritura, pero su presencia
se hizo más sutil. Se cultivó la sátira con tono lúdico; se
experimentó con la fantasía; se reformuló la historia en términos
imaginativos y se incorporaron nuevas técnicas de fragmentación
espacial/temporal del texto. El tema sexual se tornó más explícito y
combativo, como se evidencia en la obra del fallecido escritor Manuel
Ramos Otero.
``Siempre estuvimos aquí'', podría ser el lema de los latinos en
Estados Unidos (el llamado comercio triangular entre la Nueva
Inglaterra, çfrica y las Antillas así lo garantizaba), ``pero no
siempre hemos sido visibles''. Si bien desde la última década del
siglo pasado, cuando arreció la lucha por la independencia cubana,
Nueva York llegó a ser una sede importante para la intelectualidad y
los políticos antillanos, no fue hasta mucho después que se desarrolló
una literatura fuerte entre los migrantes puertorriqueños.
Los que acudieron después de la segunda guerra mundial eran en su
mayoría campesinos afectados por la revolución industrial
puertorriqueña, gente iletrada, sin tradición académica y mucho menos
literaria. Los estadunidenses no entendían su lengua y sus costumbres,
ni los aceptaban por su color. Estos puertorriqueños, quizá por ello,
se negaron a diluirse en el famoso melting pot o
crisol. Establecieron comunidades auto-contenidas (ghettos),
donde crearon un espacio propio. Empezaron a hablar una lengua
contaminada por el inglés en su vocabulario pero de pronunciación
castellanizada. Mantuvieron sus vínculos familiares entre sí y con los
suyos que habían dejado atrás (la mejor formulación literaria de esta
continua conexión la ha dado Luis Rafael Sánchez con su texto La
guagua aérea) y, lo que es más sorprendente, empezaron a crear
arte según cánones diferentes, tanto de los aceptados en Norteamérica
como de los que primaban en el país de origen.
En Estados Unidos nos encontramos a un grupo de escritores, hijos de
gente desposeída, trabajando muchos de ellos mismos en los empleos más
precarios de una sociedad, ganando salarios ínfimos, gente que llegaba
por primera vez a la educación (en un idioma que no era el suyo) y que
empezaba a escribir en él.
 La primera sorpresa vino en 1967 cuando unas memorias noveladas,
Down These Mean Streets, escritas por un puertorriqueño negro y
ex-presidiario, Piri Thomas, fueron publicadas por la prestigiosa casa
Knopf y se convirtieron en un éxito de librería. Era una
historia de caída y redención, de sufrimiento, tentaciones y
perseverancia, de las dificultades de un joven con una doble
vulnerabilidad -puertorriqueño y negro- que crecía en las calles de
Nueva York.
La primera sorpresa vino en 1967 cuando unas memorias noveladas,
Down These Mean Streets, escritas por un puertorriqueño negro y
ex-presidiario, Piri Thomas, fueron publicadas por la prestigiosa casa
Knopf y se convirtieron en un éxito de librería. Era una
historia de caída y redención, de sufrimiento, tentaciones y
perseverancia, de las dificultades de un joven con una doble
vulnerabilidad -puertorriqueño y negro- que crecía en las calles de
Nueva York.
Se inició así una tradición de novelas del ghetto
puertorriqueño continuada por Edwin Torres con Carlito's Way
que integra a una temática netamente estadunidense (la novela
gansteril) la estructura y el tono de la picaresca española.
Una de las más recientes manifestaciones de la novela del
ghetto puertorriqueño es Spidertown (1993), de Abraham
Rodríguez Jr., que describe la vida de los muchachos puertorriqueños
del South Bronx que sirven de corredores y vendedores para los grandes
jefes de la droga.
La novela no es el único género cultivado por los puertorriqueños de
Estados Unidos. Aún antes hubo un movimiento teatral fuerte y gran
cantidad de poetas. El último renglón provee una vertiente singular al
vincularse con otras tradiciones literarias. Si bien en Puerto Rico es
(o era) corriente la tradición de los improvisadores o cantantes
campesinos que componían versos mientras cantaban en ocasiones
determinadas -un bautizo, una boda, un cumpleaños- en Nueva York los
poetas, como los juglares de antaño, recitaban para el hombre de la
calle. Uno de sus cultivadores es Miguel Algarín (quien le dió el
nombre de Nuyorican al movimiento y preparó la primera
antología de esta poesía junto con Miguel Piñero, Lucky Cienfuegos,
Jesús Papoleto Meléndez y Sandra María Esteves.
Un desarrollo interesante, desde el punto de vista cultural, es el uso
que hacen muchos de los poetas del Spanglish o combinación de
español con inglés. Si un idioma entraña una forma de ver el mundo,
entonces la utilización en poesía de dos de ellos contrapuestos puede
constituir una apertura poco usual hacia la multiplicidad de
resonancias.
Las memorias y las autobiografías noveladas han sido cultivadas sobre
todo por las mujeres que escriben en inglés en Estados Unidos. Su
situación, como la de la mujer negra, es especialmente difícil.
El panorama de la literatura puertorriqueña en Estados Unidos tiene
muchas otras facetas. Una es lo negro, que aparece en la poesía de
Louis Reyes Rivera, en sus ritmos, en su vocabulario y en su postulado
de que la literatura negra es en realidad una, no importa que provenga
de un mundo hispanoparlante o anglosajón. Narradores como Ed Vega, por
otra parte, utilizan el humor; otros, como Jack Agueros, intentan
darle cabida a personajes que luchan por alcanzar la ``normalidad'' en
una sociedad hostil.
Se trata de una literatura mestiza, con un mestizaje cultural del tipo
que tan bien conoce la España que pasó por la dominación musulmana y
del que conoce también la región caribeña, cruce de culturas y de
diferencias, como ha señalado Antonio Benítez Rojo en La isla que
se repite.
¿A dónde llevará finalmente el viaje emprendido? Dos fuerzas -una de
resistencia y otra de apertura- se han opuesto literariamente a través
del siglo. ¿Habrá una resolución para tales tensiones? Quizá nuestro
destino sea la continua integración de nuevos influjos sin desechar
las raíces: el movimiento constante, el vaivén que podríamos
identificar, como lo hace Palés, con la vida y la vitalidad. Así
parece indicar en algunos versos de su Plena del menéalo:
Bochinche de viento y agua
sobre el
mar.
Está la Antilla bailando
-de aquí payá, de ayá pacá,
vamos, velera del mar,
a correr este ciclón,
que de tu diestro
marear
depende tu salvación.
¡A bailar!
Mayra
Montero
cuento
La flor más
viva de Port-au-Prince
Una apacible tarde de Cuaresma, poco después de haber cumplido los
cien años, Madame Lulú miró al vacío, exhaló un pequeñísimo suspiro,
que bien pudo tomarse por bostezo, y soltó esta frase como quien
suelta un huesecillo que se ha tenido mucho tiempo atravesado en la
garganta:
``Hiciste mal, Pablito, en suicidarte.''
Lo dijo en francés, un idioma que ya sólo utilizaba en momentos de
gran coraje, o en las contadas ocasiones de alegría mayor.
La única nieta de Madame Lulú, que de casualidad estaba a su lado, le
preguntó quién era aquel Pablo invisible con el que conversaba. Antes
de contestar, la anciana dio un par de caladas a su habano -se fumaba
diariamente un intratable Montecristo- y confesó que acababa de ver
allí, delante de ella, a su querido primo Pablo Lafargue, el mismo que
se había marchado por voluntad propia de este mundo unos setenta años
atrás.
Madame Lulú conservaba todavía en esa época -hablo del año 1982 o
1983- el misterioso arcón donde nacieron todas mis novelas, pasadas y
futuras, sobre Haití. Ante la incrédula mirada de su nieta, y desde el
fondo de ese arcón de los milagros, ella extrajo la foto del
infortunado yerno de Karl Marx, dedicada en francés con esta línea de
novela: ``Para ti, querida Lulú, pequeña y delicada flor de
Port-au-Prince.''
e
De acuerdo con lo que vi después, la foto no recogía la imagen del
Lafargue sesentón y desvalido que pactó la muerte con su esposa. Al
contrario, lo que se reflejaba allí era la estampa santiaguera y fina
del mulato vital que hizo historia en París.
Madame Lulú acarició las mejillas de la foto con la seca reliquia de
sus dedos, se apoyó en el brazo de su nieta y le hizo -y se hizo- esta
misericordiosa pregunta:
``¿A qué habrá venido mi primo después de tanto tiempo?''
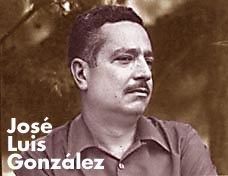 Ambas pensaron, pero no lo dijeron, que el alma de Lafargue se había
tomado la molestia de regresar a la antillana cuna sólo con el
propósito, caballeroso y tierno, de acompañar a Madame Lulú a su
última morada.
Ambas pensaron, pero no lo dijeron, que el alma de Lafargue se había
tomado la molestia de regresar a la antillana cuna sólo con el
propósito, caballeroso y tierno, de acompañar a Madame Lulú a su
última morada.
Esa noche, la vieja dama cenó como un general -siempre tuvo un apetito
de campaña-, bebió su copa de aguardiente y, contra todas sus
costumbres, fumó un segundo habano antes de dar las buenas noches.
A la mañana siguiente, estaba y no estaba en su cama, es decir, el
alma veterana se había marchado por donde había venido.
El primer recuerdo que guardo de Madame Lulú es el de su rostro
envuelto en sombras: las sombras propias, que le venían de adentro, y
las que arrojaban sobre su frente las volutas del humo del tabaco. Con
su voz ronca y misteriosa, una voz que parecía arrastrar cadenas,
Madame Lulú me hizo en ese primer encuentro la típica pregunta necia
que se le suele hacer a un niño, pero que en sus labios dejó de ser
necia porque encerraba una intención oculta: qué quería ser yo cuando
fuera grande.
Le respondí que diplomática, porque en aquella época era lo que
decíamos siempre. Su nieta, que tenía mi edad, nueve o diez años,
quería ser la misma cosa para viajar conmigo. Madame Lulú agitó
amenazadoramente su bastón -desde que la conocí fue vieja y usó
bastón- y nos advirtió que esa carrera podría devenir en nuestra gran
desgracia, porque ¿cómo estar segura de que jamás nos mandarían a
Haití?
Esos fueron los auténticos inicios de una novela oral -y por entregas-
que Lulú contaba cada sábado a la medianoche, mientras su nieta y yo,
muertas de espanto y de fascinación, la veíamos sacar de aquel brumoso
arcón decenas de collares guerreros, muñecos de trapo, viandas
momificadas en ofrenda, imágenes de piedra, paquetes rellenos de
mágicas sustancias, recuerdos y amuletos de su juventud silvestre y
desgraciada en una finca de L'Artibonite.
No, no iba a permitir ella que nosotras pusiéramos un pie en esa
oscura tierra de pesares. Sólo teníamos que mirarnos en su espejo: a
ella la habían llevado a Haití, desde su nativa Nantes, siendo una
niña ingenua y huérfana. Una tarde, después de un pasadía familiar,
había querido hacer la siesta bajo un árbol. Cuando se despertó, ya
todo había cambiado. Oyó a sus espaldas la voz de uno de los criados,
una voz en pena que le susurró:
``Madamita, usted ha dormido bajo el árbol de la muerte.''
Enfermó de gravedad y lo rebasó, pero luego se siguió enfermando con
frecuencia. La mayoría de sus amigas perecieron de forma misteriosa;
una de las más queridas, llamada Corinne, cayó fulminada el mismo día
de su boda, casi a los pies de Lulú, quien de casualidad le estaba
sosteniendo el ramo en ese instante.
Lulú casó con un apuesto comerciante -siempre se casan pronto las muchachas lindas que reciben el ramo de una novia-, pero su destino, decía, estaba ya marcado por la mala sombra de la siesta aquella. Tuvo enseguida un hijo y, cuando se hallaba embarazada del segundo, su hogar de Port-au-Prince ardió en una impaciente, inexplicable llamarada. Murió en aquel desastre el primer niño, y el que llevaba en su viento nació arrastrando la cojera sin causa del infortunio. Todavía hoy la arrastra.
Madame Lulú huyó de Haití. Tuvo otro matrimonio y nuevos hijos. Y con
el tiempo pudo contar con la presencia cómplice de estas nocturnas
adoradoras, a las que permitía usar sus collares de combate, escarbar
en los paquetes embrujados, agitar las sonajeras rituales con que se
invoca a los misterios que habitan en la Luna.
Nunca supo ella que aun en sus grandes momentos de rencor, en el
fragor de una poderosa narración de odio contra Haití, se le escapaba
a su pesar un hilillo de amor y de nostalgia. El hilo que yo tomé,
mucho más tarde, para contar mis propias historias, todas las cuales
le deben desde siempre el alma a quien Lafargue bien llamó ``pequeña y
delicada flor de Port-au-Prince''.
Luis Rafael
Sánchez
Por qué
Puerto Rico es rico
Don Juan Ponce de León, sobrecogido ante
los esplendores borinqueños y con el pensamiento puesto en la ``eterna
juventud''; el español hablado sabrosamente; la Tía çfrica y su
``caderamen'' cósmico; la Madre Patria y el Tío Sam... son momentos y
personajes de una isla que tiene, como nos lo dice Luis Rafael
Sánchez, ``una riqueza incalculable en tanta incandescendencia
espiritual''.
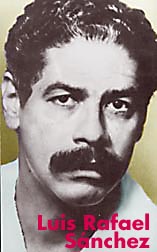
¿Será porque lo divulgó el explorador Juan Ponce, natural del reino
español de León, en el año 1508?
En cierto modo, sí.
Los historiadores cuentan el sobrecogimiento que produjo en el ánimo
del joven peninsular lo real maravilloso borinqueño; sobrecogimiento
que lo llevó a alabar la riqueza de aquella bahía, de aquel puerto, en
la carta de relación dirigida a Fray Nicolás de Ovando, gobernador de
La Española.
La alabanza de Ponce de León se tornó en agua bautismal.
Puerto Rico pasó a nombrarse la isla que, años antes, Cristóbal Colón
llamó San Juan Bautista y que los aborígenes conocían como
Borinquén. El nombre de Puerto Rico, valga la redundancia, exaltaba la
naturaleza pródiga y resumía los beneficios que la corona española
obtendría de la colonización de la isla -madera de ley a aprovechar en
la reparación de los navíos, aguas buenas para el consumo y la pesca,
llave del Mar Caribe según el cálculo militar, a pocos días de La
Española, de La Habana, de Cartagena de Indias, de Nueva España.
Sin embargo, en el ejercicio de una admirable tozudez onomástica, el
nombre aborigen sobrevivió, junto al nombre oficial, como señal de
autoctonía, blasón de resistencia cultural y arma de subversión
política. Que el himno de Puerto Rico se titule La borinqueña,
que los poetas de ayer y de hoy aprovechen el nombre aborigen como
motivo inspirador de sus cantos de exaltación patria, que una
infinidad de negocios puertorriqueños se llame La borincana,
que otra infinidad se llame Los hijos de Borinquén, dan cuenta
de ello. No en balde Rafael Hernández, el más ilustre compositor
musical puertorriqueño del siglo veinte, titula Lamento
borincano una de sus partituras regias.
2. ¿O se llamará Puerto Rico así porque los puertorriqueños,
según lo divulga el rumor, se expresan con una ricura que va a dar al
ritmo, al movimiento?; ricura esa que la origina la emotividad sabrosa
y locuaz, desde siempre asociada con la persona y la personalidad
negras.
En cierto modo, sí.
Sabrosamente, locuazmente, al son de un ritmo que emiten las
entretelas del alma, con la emoción siempre a flor de piel, se
expresan los puertorriqueños. Las palabras salen de sus bocas con una
fuerza expresiva y una vibración anímica que despierta y alerta y
llama la atención, que hasta fastidia a quien tiene la conversación
por una actividad sosegada, por una trabazón de voces comedidas.
Quién quita que tal fuerza sea una ancestral vaina negra.
Quién quita que tal vibración sea una ancestral vaina mulata.
Hasta apenas ayer el Caribe figuró el perfil trágico de una pasarela
por donde desfilaban los esclavos negros en ocasión de la atroz
subasta. Del trasfondo de la grita que suscitaba la impune
deshumanización del negro, de los alaridos protestantes por la
reducción a mercancía del idolatrado hijo, del regateo chillón entre
el vendedor y el comprador, habrá cuajado, a fuerza, un sedimento
amargo en el inconsciente, la hipoteca de un incurable dolor histórico
que lo delata la periódica voz altisonante, exaltada.
Valga una aclaración. Si la referencia al inconciente colectivo
desagrada, acéptese una categoría alterna, avalada por la ciencia
superior que constituye la poesía. Llámense, entonces, recuerdos
heredados aquellos que la memoria archiva y que se liberan, de buenas
a primeras, bajo los efectos de los menos esperados patrocinios
sensoriales.
Acaso, en los recuerdos heredados anida la explicación de la fuerza
expresiva y la vibración anímica que caracteriza a los
puertorriqueños, en la ancestral vaina vaina negra, en la ancestral
vaina mulata. Pues más influye la Tía çfrica a los puertorriqueños que
los dos parientes del registro despercudido y rancio -la Madre Patria
y el Tío Sam.
A lo mejor, otra vez bajo el amparo del quién quita, la emotividad
sabrosa prefiere recorrer unas vías ajenas a las que recorren las
palabras. De ahí que, de repente, como si el gesto se impusiera sobre
los demás lenguajes, los puertorriqueños optan por hablar con las
manos. Las manos puertorriqueñas poseen un vocabulario extenso y
variado, patricio y plebeyo, polisémico, y un diccionario sobre todo
rico.
Pero, cuando las palabras y las manos no bastan, porque las razones y
las emociones portan la fuerza arrasadora de los tornados, entonces
los puertorriqueños terminan por expresarse con el cuerpo en su
dimensión total. Un cuerpo que dibuja en el aire un rastro de
ricura. Un cuerpo parecido a un baile que jamás se asienta. Un cuerpo
a equiparar con una melodía oída en los poemas de Luis Palés
Matos. Sí, la melodía sinuosa que pronuncia la sintaxis palesiana,
junto a la inquietud verbal que en ella se plasma, se puede reclamar
como un acertado retrato del cuerpo puertorriqueño, como un rico
retrato.
3. Queda claro, la respuesta a la pregunta del título no hay
que pensarla demasiado: Puerto Rico es rico porque abunda en riqueza y
en ricura. Desde luego, a quienes ven con suspicacia la menor
celebración de lo puertorriqueño, a quienes ven con antipatía la
enumeración de las cualidades resaltantes del país, dicha respuesta
les sabe a chicharrón rancio. Y para evitarse la indigestión
consiguiente la tildan de opinión leve.
La respuesta no es leve. Contrariamente, juiciosa es. Y por juiciosa
merece repetirse, como favor pedagógico a quienes rechazan la
personalidad nacional que formula Puerto Rico. Por otro lado, como
muestra de gratitud a quienes, peleándole a las apariencias, confirman
la existencia de una personalidad puertorriqueña desde los tempranos
años del siglo diecinueve. Una personalidad imposible de vaciar en
otra. Una personalidad moldeada por los negros en tutiplén, el
fracatán de españoles y los pocos taínos que sobrevivieron a la lúe,
la gonorrea y otros signos viejomundistas de civilización.
¿Y los gringos?
Cuando los gringos invadieron Puerto Rico ya el café estaba
colao. Trajeron con qué atenuar el amargo del café, eso sí. Pero,
cuando los gringos entraron por Guánica, con el apoyo generoso de la
pólvora y el plomo, ya el café humeaba en la coca.
Insistamos, por tanto: Puerto Rico es rico, inmensamente rico.
Pero, si Puerto Rico es un país rico, inmensamente rico, ¿por qué se
engorda la panza con las ayuditas de Washington?
Lector, póngaseme serio.
La gorda panza puertoriqueña se paga con los terrenos puertorriqueños
donde ubican las bases militares estadunidenses, con la presencia
incontable de hombres puertorriqueños y mujeres puertorriqueñas en los
ejércitos estadunidenses, con la obligación del comerciante
puertorriqueño a comprar en el mercado estadunidense o en los mercados
protegidos por los estadunidenses, con la inapelable supeditación de
las leyes puertorriqueñas a las leyes estadunidenses, entre otro
ciento de cosas inimaginables.
Y ahora, lector, óigame un consejo.
Evite que la cáscara de la palabra riqueza lo prive del placer que le
reserva la pulpa. Pues a pulpa sazonada le sabrá la restante
contestación a su capciosa pregunta.
4. A Puerto Rico no lo hacen rico las minas auríferas, la
vastedad territorial, los inagotables pozos de petróleo, la diversidad
de la fauna y de la flora. A Puerto Rico lo hace rico la rica gente
que lo puebla; la gente que no sabe ser otra cosa que puertorriqueña,
la gente que no quiere ser otra cosa que puertorriqueña, la gente que
no se concibe siendo otra cosa que puertorriqueña. ¿Hay o no hay
riqueza en tan férrea voluntad de ser?
De nada han valido las invitaciones simpáticas, las persuasiones
intentadas con los dientes apretados, los retorcimientos de brazos,
las amenazas, para que dicha gente acceda a estafar su naturaleza
puertorriqueña. De nada han valido las acusaciones de desfasada y de
antigua que ha tenido dicha gente que sufrir porque la estremece
escuchar La borincana y porque el sentimiento le parpadea
cuando mira ondear la bandera puertorriqueña. De nada han valido las
viejas artimañas universalistas ni las nuevas triquiñuelas
globalistas. Una a una, las invitaciones, las persuasiones, los
retorcimientos de brazos, las amenazas, las acusaciones, las viejas
artimañas y las nuevas triquiñuelas, han tenido por respuesta un gozo
devocional que se podría llamar Bello amanecer, si no fuera porque el
insigne bardo Tito Enríquez ya tituló así su oda suprema. Vez tras
vez, el referido gozo devocional ha repetido, imperturbado,
intransigente: Somos puertorriqueños. Somos puertorriqueños. Somos
puertorriqueños.
5. El gozo devocional torna la banderaÊpuertoriqueña en invicta
herramienta de vivificación. Monoestrellada, tricolor, compañera del
alma, la bandera puertorriqueña ondea en los espectáculos artísticos,
ondea en los eventos deportivos, ondea en los certámenes de belleza,
ondea en las graduaciones de las escuelas y las universidades, ondea
en las protestas obreras, ondea en las concentraciones políticas,
ondea en la propaganda de la televisión. Hasta en los actos funerarios
ondea.
Pero, la vivificación que propicia la bandera puertorriqueña, cien
años después de la invasión estadunidense, excede las convocatorias
grupales. Hoy por hoy, la bandera puertorriqueña se la ve reproducida
en el dije que luce un cuello adolescente y en el parabrisas del
automóvil, en la lonchera del albañil y en el sortijón del
profesional, en el cochecito del bebé y en la camisa del
estudiante. Hasta sembrada en los tiestos que adornan los balcones se
la ve, sembrada con el rango de una flor milagrosa, una flor a salvo
de la marchitez.
¿Hay o no hay una riqueza incalculable en tanta incandescencia
espiritual?
6. Volvamos al título que alienta estas prosas.
Puerto Rico se llama Puerto Rico porque en el año 1508 Juan Ponce de
León, ese aventurero que la literatura jamás deja en paz, dadas la
locura y la fantasía de su gesta y de su gestión, divulgó que su
puerto principal tenía la hondura suficiente para la atracada de fiar,
que en las proximidades del puerto abundaba la madera aprovechable en
la reparación de los navíos.
Pero, puertos ricos aparte, sépase que el vértigo del idioma español
caribeñizado que hablan los puertorriqueños tramita la ricura del
matiz y de la expresión. Por si todo eso fuera poco, las quemazones
del idioma gestual puertorriqueño se despliegan de continuo, con una
riqueza múltiple que coreografiada semeja. Finalmente, ya en ánimo de
conclusión, Puerto Rico es rico porque el corazón le late indócil. Un
corazón enriquecido por el puertorriqueñismo depurado y avasallador,
el puertorriqueñismo riquísimo que nadie logra acallar.
Poesía
Palés Matos,
Julia de Burgos y Clara Lair
En estas páginas centrales proponemos la
relectura de tres voces fundamentales de la poesía en lengua
castellana: la de Luis Palés Matos, iniciador de la poesía
``negrista'' de las Antillas, bizantino y moderno; la de Julia de
Burgos, poeta de amores y fracasos, muerta en las calles de Nueva
York, viva en la memoria de su gente; y la de Clara Lair, prisionera
de sí misma en el Viejo San Juan, que habló con ternura y fuerza del
deseo, el eros y el tanatos.
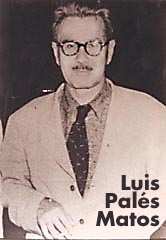
Intermedios
del hombre blanco
q
Luis Palés Matos
Islas
Las tierras del patois y el papiamento.
Acordeón con sordina de
palmeras.
Azul profundidad de mar y cielo,
donde las islas
quedan más aisladas.
Acordeón en la tarde.
Fluir perenne en soledad sin
cauce.
Horizontal disolución de ideas,
en la melaza de los
cantos negros.
Emoción de vacío,
con el trapiche abandonado al fondo,
y el
cocolo bogando en su cachimbo
quién sabe hacia qué vago
fondeadero.
Y en la terraza del hotel sin nombre,
algún aislado capacete blanco,
alelado de isla
bajo el puño de hierro de los rones.
Tambores
La noche es un criadero de tambores
que croan en la selva,
con
sus roncas gargantas de pellejo
cuando alguna fogata los
despierta.
En el lodo compacto de la sombra
parpadeado de ojillos de
luciérnagas,
esos ventrudos bichos musicales
con sus patas de
ritmo chapotean.
Con soñoliento gesto de batracios
alzan pesadamente la
cabeza,
dando al cálido viento la pringosa
gracia de su energía
tuntuneca.
Los oye el hombre blanco
perdido allá en las selvas...
Es un
tuntún asiduo que se vierte
imponderable por la noche
inmensa.
A su conjuro hierven
las oscuras potencias:
fetiches de la
danza,
tótemes de la guerra,
y los mil y un demonios que
pululan
por el cielo sensual del alma negra.
¡Ahí vienen los tambores!
Ten cuidado, hombre blanco, que a ti
llegan
para clavarte su aguijón de música.
Tápate las
orejas,
cierra toda abertura de tu alma
y el instinto dispón a
la defensa;
que si en la torva noche de Nigricia
te picara un
tambor de danza o guerra,
su terrible ponzoña
correrá para
siempre por tus venas.
Placeres
El pabellón francés entra en el puerto,
abrid vuestros prostíbulos,
rameras.
La bandera británica ha llegado,
limpiad de vagos las
tabernas.
El oriflama yanki...
preparad el negrito y la
palmera.
Puta, ron, negro. Delicia
de las tres grandes potencias
en la
Antilla.
Ron
Los negros con antorchas encendidas
bailando en ti.
Las negras
-grandes bocas de sandía-
riendo en ti.
Los mil gallos de
Kingston, a la aurora,
cantando en ti.
¡Eh, timonel, proa a
tierra:
estamos en Jamaica!
Una canción a
Albizu Campos
Julia de Burgos

De corazón a labio,
de Norte a Sur y a estrella,
los montes y
los niños y el aire te saludan.
Príncipe del imperio de las constelaciones
donde comienza el alma a
iniciarse la idea.
Descubridor del cielo verdadero y
presente
por donde el mundo mira la tierra borinqueña.
Vencedor de prisiones, libertador de rumbos,
enterrador perpetuo de
todas las cadenas.
Todo en ti se adelanta en bandadas de sueños
desde Atlanta hasta el
tierno manantial de las sierras.
Porque te fuiste, íntimo, soñando claridades,
y, soñando, a tu
estrella solitaria regresas.
Todo en ti se adelanta en bandera de nubes
desde Atlanta hasta el
hombre que doquiera pelea.
Porque te fuiste, inmenso peleando
libertades
y peleando mundiales libertades regresas.
Todo en ti se adelanta en magnitud de símbolo
desde Atlanta hasta
el hoy eterno de tu ofrenda.
Porque te fuiste, todo, de amor a Puerto Rico
y todo, de amor
patrio, a lo eterno regresas.
Corazón del instante, nervio y pulso del mundo
que vivió en tu
martirio por ti se liberta.
En tu cárcel los pueblos aplastados se
vieron
y a tu nombre los pueblos, redimiéndose, llegan.
A tu nombre, canción en la boca de un río,
relámpago antillano
cabalgando la tierra,
amapola de América dibujada en mil
pétalos,
universo rendido al alma borinqueña.
Lullaby Mayor
Clara Lair

Duerme, mi niño grande; duerme, mi niño fuerte:
que el juego del
amor rinde como la muerte.
Alas le dé a tu sueño el éter de quimeras
que ha dejado en tu
rostro tan dolientes ojeras.
Calma le dé a tu sueño el mar de los
sentidos
que ha dejado tus brazos tan largos y tendidos.
Duerme, mi niño grande; duerme, mi niño fuerte:
que el juego del
amor rinde como la muerte...
(¡Allá afuera es la luna y el marullo del mar,
en la fragua del
trópico brillando por quemar!
¡Allá afuera es la esencia-veneno del
jardín,
y los pérfidos astros
avivando, encendiendo azabache,
alabastros
en carne negra y blanca: la caldera sin fin
del
trópico
trasmutando los cuerpos al corto cielo erótico!)
Duerme, mi niño grande; duerme, mi niño fuerte:
que el juego del amor rinde como la muerte.
(¡Allá afuera es el negro camino de miasmas,
y mi sombra acechando
tu sombra entre fantasmas!
¡Duende callado y ágil, vigílame la
puerta!
¡Que se va si despierta!)
Me quedaré a tu lado quieta, casta e inerme,
mientras tu alma
sueña, mientras tu cuerpo duerme
Quizás ningún empeño
de mi cuerpo y mi alma
te dé lo que ese
sueño...
Quizás la vida fuerte
es nada ante la calma
que te dará la
muerte...
(¡Marullo del mar, cállate; sepúltate, coquí!
¡Que así, dormido o
muerto, quién lo aleja de mí...!)
Duerme, mi niño fuerte; duerme, mi niño grande:
el sueño de la vida
con la muerte se expande...
(¡Porque no amara a otra, que ni a mí misma amara!
¡Que la tierra
por siempre sus brazos desquiciara!
¡Ay, si no despertara!)
 Una visión a vuelo de pájaro de la literatura puertorriqueña de este
siglo requiere recalar en ciertos hitos que resaltan la amplitud y
complejidad de un panorama que es reflejo de una sociedad cuya
evolución histórica la ha separado, en ciertos aspectos, de otras del
Caribe y de Hispanoamérica.
Una visión a vuelo de pájaro de la literatura puertorriqueña de este
siglo requiere recalar en ciertos hitos que resaltan la amplitud y
complejidad de un panorama que es reflejo de una sociedad cuya
evolución histórica la ha separado, en ciertos aspectos, de otras del
Caribe y de Hispanoamérica. Esa década fue, para la literatura puertorriqueña, un periodo de
auto-examen, de angustia, de búsqueda en las esencias colectivas
comparable al momento del '98 en España. Una nave ``al garete'' llamó
el ensayista Antonio S. Pedreira a la isla. Una isla pequeña,
colonizada y medio olvidada por España hasta el siglo XIX, que había
servido como baluarte militar y que había permanecido ``muy fiel y muy
leal'' a la Corona a través de escaseces, guerras, ataques piratas y
calamidades administrativas, entraba ahora a formar parte de otra
realidad completamente diferente.
Esa década fue, para la literatura puertorriqueña, un periodo de
auto-examen, de angustia, de búsqueda en las esencias colectivas
comparable al momento del '98 en España. Una nave ``al garete'' llamó
el ensayista Antonio S. Pedreira a la isla. Una isla pequeña,
colonizada y medio olvidada por España hasta el siglo XIX, que había
servido como baluarte militar y que había permanecido ``muy fiel y muy
leal'' a la Corona a través de escaseces, guerras, ataques piratas y
calamidades administrativas, entraba ahora a formar parte de otra
realidad completamente diferente. La vida literaria -y la intelectual- adquirieron una fortaleza y un
ritmo nunca antes vistos en Puerto Rico. Enrique Laguerre, con La
llamarada, le dio a Puerto Rico su propia novela de la tierra.
La vida literaria -y la intelectual- adquirieron una fortaleza y un
ritmo nunca antes vistos en Puerto Rico. Enrique Laguerre, con La
llamarada, le dio a Puerto Rico su propia novela de la tierra.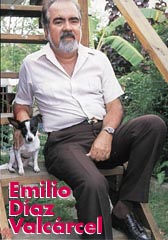 Para mediados de los cuarenta, el entorno puertorriqueño había
cambiado notablemente. El Nuevo Trato del Presidente Roosevelt había
tenido un impacto notable en Puerto Rico; muchos puertorriqueños se
habían integrado al ejército estadunidense en la segunda guerra
mundial; tras ésta, Estados Unidos entraba en una nueva época de
prosperidad y de confrontación con el enemigo comunista, iniciando así
la guerra fría. En la Isla, el recién fundado Partido Popular
Democrático había alcanzado, en 1944, su primer triunfo electoral con
Luis Muñoz Marín, que había establecido una alianza con el gobernador
estadunidense, Rexford Tugwell, perteneciente a la camarilla liberal
de Roosevelt; querían mejorar el lote del puertorriqueño. En 1948,
Muñoz Marín resultó el primer gobernador elegido por el pueblo y puso
en marcha una serie de esfuerzos que resultaron en la Ley 600, dando
paso a la redacción de una constitución para Puerto Rico, proceso que
culminó en 1952 con la proclamación (y el consiguiente reconocimiento
de la ONU) del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Para mediados de los cuarenta, el entorno puertorriqueño había
cambiado notablemente. El Nuevo Trato del Presidente Roosevelt había
tenido un impacto notable en Puerto Rico; muchos puertorriqueños se
habían integrado al ejército estadunidense en la segunda guerra
mundial; tras ésta, Estados Unidos entraba en una nueva época de
prosperidad y de confrontación con el enemigo comunista, iniciando así
la guerra fría. En la Isla, el recién fundado Partido Popular
Democrático había alcanzado, en 1944, su primer triunfo electoral con
Luis Muñoz Marín, que había establecido una alianza con el gobernador
estadunidense, Rexford Tugwell, perteneciente a la camarilla liberal
de Roosevelt; querían mejorar el lote del puertorriqueño. En 1948,
Muñoz Marín resultó el primer gobernador elegido por el pueblo y puso
en marcha una serie de esfuerzos que resultaron en la Ley 600, dando
paso a la redacción de una constitución para Puerto Rico, proceso que
culminó en 1952 con la proclamación (y el consiguiente reconocimiento
de la ONU) del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La llamada generación del setenta marcó un momento de ruptura. Un
título fue el aldabonazo que anunció la nueva modalidad: En cuerpo
de camisa, colección de cuentos de Luis Rafael Sánchez publicada
en 1966. La alusión a la vestimenta indicaba el tono de los textos; el
referente no era ya las clases medias altas, con su empaque de buscada
elegancia o su relación jerarquizada con las bajas. Una nueva
plebeyización dominó por un tiempo la literatura en temas, ambiente y
lenguaje. Lo último resultó especialmente importante en un país como
Puerto Rico, en donde la brecha entre el habla dialectal y el texto
literario se había conservado muy amplia, debido a los esfuerzos de
corrección linguística por parte de los escritores, que se habían
atribuído la misión de ``rescatar'' un idioma amenazado y de
reivindicar la pureza de su uso ante el peligro de su contaminación
con el inglés.
La llamada generación del setenta marcó un momento de ruptura. Un
título fue el aldabonazo que anunció la nueva modalidad: En cuerpo
de camisa, colección de cuentos de Luis Rafael Sánchez publicada
en 1966. La alusión a la vestimenta indicaba el tono de los textos; el
referente no era ya las clases medias altas, con su empaque de buscada
elegancia o su relación jerarquizada con las bajas. Una nueva
plebeyización dominó por un tiempo la literatura en temas, ambiente y
lenguaje. Lo último resultó especialmente importante en un país como
Puerto Rico, en donde la brecha entre el habla dialectal y el texto
literario se había conservado muy amplia, debido a los esfuerzos de
corrección linguística por parte de los escritores, que se habían
atribuído la misión de ``rescatar'' un idioma amenazado y de
reivindicar la pureza de su uso ante el peligro de su contaminación
con el inglés.  La primera sorpresa vino en 1967 cuando unas memorias noveladas,
Down These Mean Streets, escritas por un puertorriqueño negro y
ex-presidiario, Piri Thomas, fueron publicadas por la prestigiosa casa
Knopf y se convirtieron en un éxito de librería. Era una
historia de caída y redención, de sufrimiento, tentaciones y
perseverancia, de las dificultades de un joven con una doble
vulnerabilidad -puertorriqueño y negro- que crecía en las calles de
Nueva York.
La primera sorpresa vino en 1967 cuando unas memorias noveladas,
Down These Mean Streets, escritas por un puertorriqueño negro y
ex-presidiario, Piri Thomas, fueron publicadas por la prestigiosa casa
Knopf y se convirtieron en un éxito de librería. Era una
historia de caída y redención, de sufrimiento, tentaciones y
perseverancia, de las dificultades de un joven con una doble
vulnerabilidad -puertorriqueño y negro- que crecía en las calles de
Nueva York.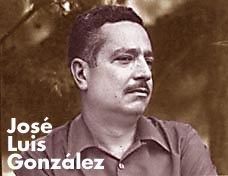 Ambas pensaron, pero no lo dijeron, que el alma de Lafargue se había
tomado la molestia de regresar a la antillana cuna sólo con el
propósito, caballeroso y tierno, de acompañar a Madame Lulú a su
última morada.
Ambas pensaron, pero no lo dijeron, que el alma de Lafargue se había
tomado la molestia de regresar a la antillana cuna sólo con el
propósito, caballeroso y tierno, de acompañar a Madame Lulú a su
última morada.