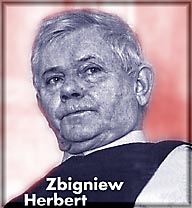
La Jornada Semanal, 22 de noviembre de 1998
Zbigniew Herbert
Los duendes
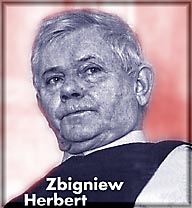
Los duendes crecen en el bosque. Tienen un olor específico y barbas blancas. Aparecen por separado. Si fuera posible recoger un ramillete de ellos, secarlos y colgarlos encima de la puerta -quizá podríamos vivir en paz.
El lobo y la oveja
Te atrapé -dijo el lobo y bostezó. La ovejita lo miró con los ojos llenos de lágrimas.
-¿Tienes que comerme? ¿ En verdad es necesario?
-Desgraciadamente, debo hacerlo. Así reza en todos los cuentos: Una vez una ovejita desobediente se alejó de su mamá. En el bosque encontró a un lobo malo, y éste...
-Discúlpame, pero aquí no es ningún bosque sino el corral de mi amo. No me alejé de mi mamá, soy huérfana. A mi mamá también se la comió el lobo.

-No importa. Después de tu muerte van a preocuparse por ti los autores de aleccionadores textos de lectura. Añadirán el fondo, los motivos y la moraleja. No me tengas rencor, tú no sabes qué estúpido es ser un lobo malo. Si no fuera por Esopo, nos sentaríamos en las patas traseras para contemplar la puesta del sol. ¡Cómo me gustaría!
Así, así es, queridos niños. El lobo se comió a la oveja y después se relamió. No imiten al lobo, queridos niños. No se sacrifiquen por la moraleja.
Cuento ruso
Envejeció el padrecito zar, envejeció. Ya no podía estrangular ni a una palomita con sus propias manos. Estaba sentado sobre el trono, dorado y frío. Sólo la barba le crecía hasta el suelo y más abajo.
Gobernaba por entonces algún otro, no se sabe quién. El pueblo curioso echaba vistazos al palacio por la ventana, pero Krivonosov tapó las ventanas con las horcas. Luego sólo los ahorcados veían un poco.
Al fin murió el padrecito zar para siempre. Doblaban las campanas pero nadie llevaba el cuerpo. El zar se adhirió al trono. Las patas del trono se confundieron con las piernas del zar. La mano echó raíces en el brazo del trono. Era imposible arrancarlo. Y enterrar al zar con el trono de oro, daba lástima.
Si regresara allí
no puedo crecer
estoy parado adentro
el círculo de tiza se enmohece
seguramente no encontraría
ni una sombra de mi
casa
ni los árboles de la niñez
ni la cruz con placa de
hierro
ni la banca donde susurraba juramentos
los castaños y la
sangre
ni cosa alguna que nos pertenezca todo lo que se ha salvado
es una losa de piedra
con un círculo de tiza
estoy adentro
parado en un pie
un momento antes de saltar
aunque pasan los años
y arriba retumban
los planetas y las guerras
inmóvil como un monumento
en un pie
antes de saltar en el final
como antigua sangre
alrededor crecen montículos
de ceniza
hasta los hombres
hasta la boca
85 años

Este es mi aniversario, las flores, los aplausos, los brindis. Si supieran en lo que estoy pensando... Es como un frío balanceo de beneficios y pérdidas. Las pérdidas son las palabras falsas que salieron de debajo de mi pluma y ya no pueden retroceder, porque se imprimieron y quedarán para siempre, pero para la gente ellas serán más atrayentes y se repetirán más veces. Entonces me pregunto si tiene que ser así, que para escribir un número de cosas realmente buenas hay que pagar, no solamente con la distorsión de una vida como la mía, sino también con los desechos sobre el camino que lleva a unos pocos signos perfectamente puros.
Enamorarse
Enamorarse, Tomber amoureux. To fall in love. ¿Esto ocurre repentina o paulatinamente? Si paulatinamente -¿dónde está este ``ahora''? Ya estaba enamorado de un mono de trapo. De una ardilla hecha de madera. De un atlas botánico. De un oriol. De una comadreja. De una marta en una estampa. Del bosque a la derecha del camino que lleva a Jaszuny. De un poema de algún poeta. De seres humanos cuyos nombres hasta hoy me emocionan. Y siempre el objeto de mi afecto se encubría de fantasía erótica, se sometía, como en la obra de Stendhal, a la ``cristalización''; uno puede asustarse pensando en la diferencia entre el objeto, desnudo entre cosas desnudas, y las leyendas que uno se contaba sobre él. Sí, a menudo estaba enamorado de algo o de alguien. Pero enamorarse no equivale a ser capaz de amar. Son cosas distintas.

Piedad
En la novena década de mi vida, el sentimiento que crece en mí y me llena, es la piedad, con la cual no sé qué hacer. La multitud, la cantidad enorme de rostros, figuras, destinos de seres individuales y la manera de identificarse con ellos desde su interior, y al mismo tiempo la conciencia de que ya no voy a encontrar manera de ofrecerles casa en mis poemas, porque ya es demasiado tarde. Pienso también que si empezara de nuevo cada verso mío sería un retrato o una biografía de una persona concreta o, más bien, sería una lamentación sobre su destino.
Traducción: Joanna Karasek
¿Guardián de los conductos de larga distancia en el desierto?
¿Guarnición unipersonal de la fortaleza de arena?
Quienquiera que fuese. Veía al amanecer las montañas plegadas
Color ceniza, encima de la noche que se derretía
Saturándose de violeta, cobrando el colorete líquido,
Hasta que se levantaban, enormes, en la luz naranja.
Día tras día. Y ni se dio cuenta, año tras año.
¿Para quién, pensaba, este esplendor? ¿Para mí solo?
Y seguirá durando, sin embargo, cuando yo perezca.
¿Qué es esto en el ojo de la lagartija? ¿Qué ve el ave de paso?
Si es que yo soy la humanidad, ¿ella sin mí es ella misma?
Y sabía que era inútil llamar porque nadie de ellos lo salvará.
El enigma de Casanova

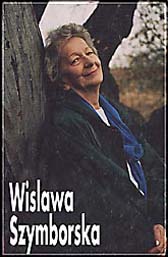
(...) Algunas veces Casanova contaba mentiras, lo que no me sorprende para nada: difícilmente se puede ser veraz en una autobiografía proyectada para menos de cien páginas. En doce tomos, no lo lograría ni un santo. De modo que no podemos exigir la verdad y sólo la verdad al maestro de la autopropaganda y mayor playboy de todos los tiempos. Pero aun cuando 50 por ciento del texto fuera sólo de embustes, el resto sería suficiente para contar la vida de un buen número de haraganes y aventureros inefables, de titanes de vitalidad e ingenio, de especialistas en hacerse de dinero y mecenas, y de campeones en el arte de seducir a las mujeres. Entre estas últimas, muy pocas sabían resistirse; más bien al contrario, ellas mismas se metían en la cama de Casanova empujadas por el deseo o por la curiosidad, cosa que al principio del romance resulta ser lo mismo. Tal principio duraba un par de días y por regla general no tenía continuación. He aquí el asunto que me hizo pensar profundamente. Todas estas damas permitían con mucha facilidad que las abandonara: sin actos histéricos, sin ataques de furia o amenazas de suicidio, sin perder los sentidos por la desesperación, a pesar de que apenas ayer o anteayer escuchaban exaltadas promesas de matrimonio y juraban ellas mismas amor eterno. Ninguna intentaba detener al seductor con súplicas ni con amenazas; tampoco lo acosaba durante años con la única esperanza de recuperarlo. ¿Acaso Casanova no sabía despertar pasiones más duraderas? Sería muy poco probable que se las hubiera callado; él, quien nunca perdía la oportunidad de jactarse. Todo eso es muy extraño. Hasta un Juan Pérez, que no un Casanova, aprende en carne propia lo espinoso que es el camino del amante que trata de perderse en la lejanía. Mientras que, por su parte, el más famoso seductor del mundo simple y sencillamente agarraba sus chivas sin ningún problema; incluso algunas damas le ayudaban a empacar, para después, con notable alivio y hasta con cierta impaciencia, volver con sus buenos maridos, con sus novios poco atractivos o a meterse de inmediato en una nueva aventura, como si la anterior no hubiera merecido ni un momento de reflexión. ¿Desilusionadas? ¿Desanimadas? ¿Aburridas? Estas preguntas son mi aportación para celebrar el Año Internacional de la Mujer.
Traducción: Arturo Viveros
Extraño este planeta y extraña en él la gente.
Acatan el tiempo, pero no lo reconocen.
Tienen maneras de expresar su desacuerdo.
Producen, por ejemplo, escenas como ésta:
Nada especial en un primer momento.
Se ve agua.
Se ve una orilla del agua.
Se ve contra corriente avanzar una barca.
Se ve un puente sobre el agua y se ve en él a la gente.
Se ve muy bien cómo la gente apura el paso,
pues, en ese instante, desde una nube negra
comienza a azotar la lluvia.
La cosa es que después no pasa nada.
La nube no cambia ni de color ni de forma.
La lluvia ni es más intensa ni cede.
La barca navega sin moverse.
La gente en el puente corre
exactamente ahí donde corría.
Difícil no hacer un comentario:
Esta no es para nada una imagen inocente.
Aquí fue detenido el tiempo.
Dejaron de considerarse sus leyes.
Se le privó de influencia en la evolución de los hechos.
Fui desdeñado y ofendido.
Por culpa de un rebelde,
un tal Hiroshige Utagawa
(ser que, por lo demás,
hace mucho y como corresponde ha transcurrido),
el tiempo tropezó y cayó de bruces.
Tal vez se trate de una broma sin mayor significado,
una travesura a escala de apenas un par de galaxias,
por si acaso, sin embargo,
agreguemos lo que sigue:
Es aquí de buen tono
apreciar mucho esta escena,
maravillarse con ella y conmoverse por generaciones
.
Hay algunos a quienes ni siquiera esto les basta.
Oyen incluso el rumor de la lluvia,
sienten el frío de las gotas en la nuca y en la espalda,
miran el puente y a la gente
como si se vieran a sí mismos
en esa misma carrera interminable,
en ese camino sin fin por recorrer eternamente,
y creen, en su osadia,
que así es en realidad.

Desde sus primeras experiencias literarias, y aún quizás antes, Witold Gombrowicz intuyó que su actitud, su sitio, su obra se realizaría manteniéndose en contra de todo: contra los hábitos familiares, contra la literatura imperante, contra las glorias nacionales, contra las jóvenes promesas, contra los mitos locales y los valores que la sociedad ha santificado, contra la escena polaca, contra la deificación que sus connacionales hacían de la cultura europea, contra los mitos de la tierra, contra todo, y esa situación de protesta lo acompañó hasta el final, en Polonia, en Argentina, en Alemania y en Francia, los países donde residió. La vida le dotó con un destino absolutamente ideal para perseverar en esa condición de inconforme, para afinar su personaje, volverlo extraordinario, y aprovechar esa antipatía o desprecio hacia el mundo aceptado, predeciblemente obtuso y correcto para combatirlo y buscar lo nuevo, lo auténtico, lo joven. Esa fue su vocación, y al seguirla coherentemente se convirtió en su gran triunfo.
Su obra: las novelas, los cuentos, las piezas teatrales y, sobre todo los diarios son el producto destilado de sus manías, sus rechazos, sus peripecias voluntariamente absurdas, su inocencia.
Este personaje alucinante, Gombrowicz, nació en la propiedad palaciega de Maloszyce, en el seno de una familia de la vieja nobleza polaco-lituana. Su niñez y adolescencia están ornamentadas con todos los atributos que el rango y la fortuna pueden proporcionar: preceptores e institutrices que le enseñaron francés y rudimentos de otros idiomas, viajes anuales con su madre a Austria y Alemania, a ver médicos, sobre todo... (el retrato que Gombrowicz hace de su madre en Testimonio, el libro de conversaciones con Dominique de Roux, es notable: ``[ella] era toda vivacidad, sensible, dotada de una excesiva imaginación, perezosa, indolente, demasiado nerviosa, llena de complejos, de fobias de ilusiones... Artista lo soy por ella, de eso soy conciente. Mi madre pertenecía a ese tipo de personas que no saben verse tal como son. Es más, se veía absolutamente al revés de como era, y en eso había algo de provocación. `En mis momentos de asueto, me gusta leer a Spencer y a Fichte', afirmaba con total sinceridad, aunque las obras de esos filósofos colmasen los anaqueles inferiores de la biblioteca, flamantes y con las páginas sin cortar. Mi madre/ era por naturaleza:/ impulsivamente ingenua/ caprichosa/ de cultura más bien mundana/ anárquica/ temerosa/ glotona/ amante de todas las comodidades// se imaginaba que era:/ razonable y lúcida/ disciplinada/ intelectual/ organizada/ valiente/ frugal/ ascética, incluso hasta heroica.'' Ella fue quien me empujó al puro desatino, al absurdo, convertido más tarde en uno de los elementos más importantes de mi arte.''
Los mejores colegios en su debido momento, las compañías refinadas, la debilidad pulmonar, que también proporcionaba prestigio y elegancia, las largas temporadas en la montaña para recuperar la salud; luego la universidad, la carrera de leyes, la consiguiente estancia en París después de los estudios, las malas compañías, el regreso a Varsovia. En 1928, para poder seguir recibiendo la mensualidad que le pasa su padre, se compromete a iniciar una práctica de trabajo en los tribunales de Varsovia como preparación para ejercer la carrera de abogado; asistía a los procesos como secretario del tribunal y redactaba las actas judiciales, ``al no lograr distinguir a los asesinos de los jueces estrechaba yo la mano de los asesinos'', comentaría más tarde.
Hacia 1928 había ya terminado cuatro cuentos que no se parecían en nada a lo que escribían en Polonia los literatos tradicionales o los vanguardistas: ``El bailarín del abogado Krakkovski'', ``El diario de Stefan Czarniecki'', ``Crimen con premeditación'' y ``La virginidad'', es decir la mitad del material que integró un libro portentoso titulado Memorias del periodo de la inmadurez, publicado en 1933, donde aparecen revelaciones e intuiciones decididamente personales. La mayoría de los críticos desdeñó esa obra desde el momento de su aparición, pero lo cierto es que, visto en perspectiva, Gombrowicz aparece ya entonces como un escritor formado y no una promesa, dueño de un mundo propio, radicalmente original, destinado a transformar la literatura polaca. En esas Memorias del periodo de la inmadurez viven encapsuladas algunas de las obsesiones fundamentales de Gombrowicz, entre otras, una capital: la superioridad de la inmadurez sobre la madurez, de lo inferior sobre lo superior, de lo bajo sobre lo elevado. Los lectores inteligentes (pocos) fueron susceptibles a todo lo que de nuevo y prodigioso el escritor proponía; los demás, especialmente los críticos, se conformaron con hacer bromas sobre el título, excederse en el sarcasmo sobreÊla inmadurez que confesaba el joven Gombrowicz, hacerle recomendaciones triviales y observaciones de tipo paternalista que para el ultrasensitivo Gombrowicz resultaban hirientes. Después, instalado en Francia, en pleno éxito internacional, Gombrowicz tuvo que releer esos relatos debido a una próxima edición y lo sorprende la juventud que irradiaban, la respiración del idioma, su gracia: ``Es un artificio reverberante de fantasía, de invención, de humor, de ironía. Esos relatos vibran con cortos circuitos sorprendentes, con visiones inesperadas, bullen de humor y de juego... Hay que reconocer que en la escala de mis posibilidades este primer libro se encontraba ya a nivel de mis más afortunados éxitos.''
Me interesa la opinión de Gombrowicz sobre su libro inicial, republicado muchos años después con el título de Bakakai, a mi juicio uno de los tres libros que resistirán el cruel asedio del tiempo al que toda obra está sujeta, y formarán parte de la pequeña lista de clásicos que cada siglo salva. Los otros son Ferdydurke, y el prodigioso Diario que comenzó a escribir en Buenos Aires.
Ferdydurke apareció en 1937, cuatro años después de la pobre aparición de las Memorias del periodo de la inmadurez. Las inteligencias más lúcidas de Polonia advirtieron que en su país y con su lengua había nacido un clásico. Quienes en 1933 habían zaherido al joven narrador por su supuesta inmadurez literaria encontraron en ese libro una respuesta contundente. Ferdydurke es la novela de la inmadurez. En ella todo lo que parecía seguro, firme, respetable en el mundo de los hombres, es barrido a golpes, resquebrajado, ridiculizado hasta terminar siendo risible, grotesco, lamentable, y el fenómeno desacralizador que logra esos resultados es la inmadurez, la energía de los que se resisten a crecer, el golpe que lo inferior asesta a lo superior, el triunfo de lo vulgar, la subcultura y la impureza sobre la exquisitez, la cultura y la pureza.
Pero, ¿no se ha visto en muchas novelas esa lucha de fuerzas antagónicas? ¿Cuál es, entonces la novedad? ¿De qué deberíamos deslumbrarnos? Conocemos la respuesta pocos capítulos después de haber iniciado la lectura. El autor de Ferdydurke, para lograr esa devastación del mundo canónico, ese vendaval salvaje que azota a todos y cada uno de los islotes que considerábamos seguros termina por desmantelarlos alegremente, transforma ``la forma'' en un instrumento narrativo activo, y su gran acierto, una de las contribuciones mayores del autor, es encontrar esa forma no en los reinos de la cultura, de la razón y de la madurez, sino, por el contrario, inventarla y construirla desde la inmadurez, lo que significa escribir un libro delirante, disparatado, poblado de situaciones inusitadas, absurdas, imprevisibles, estrepitosas, esperpénticas.

Pero, ¡cuidado!, hay que detenerse y prevenir al lector para no confundirse. Gombrowicz no es un autor fantástico sino un realista radical; él lo sostuvo toda su vida. Un hiperrealista que se propone corroer todo lo que es falso en el mundo de los hombres hasta llegar, después de traspasar capas y capas de construcciones culturales falsas, obsoletas, a lo real, es decir lo verdaderamente humano.
En el prólogo que escribió a la primeraÊedición del libro en Argentina, Gombrowicz asienta: ``Los dos problemas capitales de Ferdydurke son: la Inmadurez y la Forma. Es un hecho que los hombres se ven obligados a ocultar su inmadurez y por eso su fachada sólo muestra lo que está maduro. Esa madurez exterior es una mera ficción. Si no se logra unir los dos mundos, la cultura será siempre para el hombre un instrumento de engaño.''
Rita Gombrowicz ha señalado que en Ferdydurke ``Gombrowicz ha parodiado la novela filosófica.'' Y es cierto, en las de Voltaire o Diderot, la lógica sirve para mostrar al hombre la lógica de una determinada acción o una manera de pensar.
Uno de los ejes sobre el que a partir de Ferdydurke se sostienen las novelas del escritor polaco es la creación del hombre por el hombre, posibilitada por el hecho de que sus sentimientos e ideas le son impuestos desde el exterior. Alguien está seguro de que un acto cualquiera ha nacido en su mente aunque lo cierto es que, sin él saberlo, le ha sido impuesto por los otros. Los seres humanos se empujan mutuamente, se buscan y, una vez que entran en contacto, se excitan recíprocamente, y de allí surge una forma nunca permanente, puesto que a cada momento se abre a nuevas posibilidades. Cuando triunfa la mentalidad inferior y crea las situaciones necesarias, los móviles personales de los personajes comienzan a transformarse del modo más extraño. La acción enloquece, se desenfrena, y la forma se va modificando sin cesar. ``Quizá lo que me propongo en mis escritos -dice- es sencillamente debilitar todas las construcciones de la moral premeditada a fin de que nuestro reflejo moral inmediato, el más espontáneo, pueda manifestarse.''
En 1939 Gombrowciz viajó a Buenos Aires; apenas desembarcado estalló la guerra, por lo que durante veinticuatro años permaneció en Argentina. Allí encontró su verdadero destino, fue el hereje absoluto, un salvaje, y encarnó del todo lo que antes sólo había imaginado literariamente: ``la inferioridad'', ``lo bajo'', ``la inmadurez''. Fueron tiempos terribles y magníficos, una experiencia única. Durante los diez primeros años no pudo escribir una sola línea; luego despierta, vuelve a la novela, al teatro, pero, sobre todo, descubre el género donde va a manifestarse con toda su grandeza: el Diario, la obra mayor de su vida.
En 1963 volvió a Europa. Antes de morir, en Vence, en 1969, lo alcanzó la celebridad.

Vi por primera vez La lección y La cantante calva hace probablemente ocho años. Durante mis siguientes estancias en París, fui tres o cuatro veces por la noche a la Rue de la Huchette, para comprobar si todo era como antes. La lección y La cantante calva seguían representándose. El otoño pasado decidí ver el espectáculo una vez más. Nada había cambiado; el teatrito estaba quizás algo más sucio. Tampoco cambió el público, como si los escasos espectadores hubieran ido durante siete años, del mismo modo en que los señores Martin visitan a los señores Smith. De nuevo estaban allí algunos turistas perdidos, un señor de provincia que no se reía; sólo las barbas de los estudiantes estaban más crecidas y las muchachas tenían el pelo más corto.
Había visto La cantante calva solamente dos veces. Una en aquel teatrito ocho años atrás y después en Varsovia. Sin embargo, tuve la impresión de conocerla de memoria, de que había existido siempre, de que no había sido escrita pues era permanente. Más tarde, recordé que durante varios meses hablaba en casa horas enteras el lenguaje de La cantante calva: ``es sorprendente, increíble, qué coincidencia, usted tiene una hija Teresa, y yo también tengo una hija Teresa''. Después de varios años, La lección me pareció más violenta, más masoquista, más cruel. No estaba seguro si era la misma actriz quien representaba el papel de la Alumna; antes, la Alumna era más infantil.
Después de la representación, fui a casa de los Ionesco. ``Desde luego que es la misma'', dijo Eugne. ``La lección va a continuar unos 50 o 70 años. Un día la Alumna morirá de verdad, pero no en el escenario. Irá al cielo y San Pedro le preguntará con severidad: `¿Qué hacías en vida, hijita?, `¿Qué hacía? A los 18 años actué el papel de la Alumna en la obra del señor Ionesco en el teatro de la Rue de la Huchette. Después me comprometí, continué actuando el papel de la Alumna, luego me casé y continué en el papel de la Alumna; después me embaracé, dejé de actuar durante tres meses, luego di a luz a una hija, continué actuando el papel de la Alumna; después me divorcié y continué en el papel de la Alumna; después me casé otra vez, continué actuando el papel de la Alumna, luego me embaracé de nuevo y dejé de actuar durante tres meses; después di a luz a un hijo, continué actuando el papel de la Alumna, luego me divorcié otra vez, continué en el papel de la Alumna; después mi hija tuvo gemelos, tuve que salir de París por dos semanas, y después continué actuando el papel de la Alumna'. `El señor Ionesco', dirá San Pedro, `desespera por verla. Está en el ensayo de La lección.'''
Ionesco me miró, de pronto se puso muy triste, y murmuró con voz sofocada: ``No es cierto, yo no voy a morir.''
``En Hamlet no puede faltar el Fantasma'', dijo Peter Brook. Acabo de regresar a Stratford, donde vi el último Hamlet montado por Peter Hall. El Fantasma no me gustó. Al principio aún resultaba amenazador: dos veces se deslizó a través de unas puertas más chicas que él, inmenso, deforme; precisamente se deslizaba, no caminaba. Fue insólito durante un breve momento. Luego se teatralizó, se volvió un jueguito. Muy pronto adiviné que eran dos actores quienes hacían el Fantasma: uno viajaba en una bicicleta especial, de ahí el deslizamiento rítmico; el segundo, sentado sobre los brazos de aquél. El Fantasma sobre una bicicleta me pareció ridículo. Nunca he visto un buen Fantasma en Hamlet. Solamente una vez, en Elsinor, en el patio del castillo. El espectáculo comenzaba con luz de día y terminaba con reflectores. Un faro colocado en la pequeña torre del castillo que da al mar barría con su luz el andamio de tablas; las gaviotas volaban casi al ras de las cabezas de los actores; todo era como de feria y al mismo tiempo verdadero. El Fantasma hablaba con voz ronca desde las galerías lejanas: no estaba allí, a pesar de que los reflectores lo perseguían. Esto sucedió inmediatamente después de la guerra. En otra ocasión me gustó el Fantasma del Hamlet italiano de Zeffirelli. l mismo diseñó la escenografía: un horizonte negro y la escena vacía con un agujero redondo cerca del proscenio. De este agujero, como de una trampa del sótano que cerraba la escalera de caracol de la torre del castillo, entraban a escena los alabarderos y Laertes. La escena vacía se transformaba inmediatamente en terrazas. El Fantasma era una sombra de Hamlet, crucificado sobre el horizonte teatral, que se achicaba y crecía, corriendo enorme sobre la pantalla negra. Brillaba contra la oscuridad.

Se lo conté a Brook. No lo convencí. l quería tener un Fantasma verdadero, un espíritu a quien los espectadores temieran aun por un instante, tal como quizá lo habrían temido los espectadores shakesperianos. Un espíritu de la liturgia y de Artaud. Desde un año atrás, Artaud era precisamente el espíritu que, después de mucho tiempo, había comenzado a poseer a Brook y a otros hombres de teatro. Brook a veces parece un gato grande: de pronto sus ojos se iluminan, se pone tenso, como si se aprestara a saltar.
``Este Fantasma debe ser capaz de estremecer, debe serlo. Puede ser muy pequeño. ¿Has visto un escorpión?; te hace saltar de inmediato. Las cucarachas dan miedo, son asquerosas; el murciélago es repugnante cuando de noche entra volando en un cuarto y, ciego, se azota contra las paredes. Mira estas figuritas,'' prosiguió Brook. En la esquina de la habitación, en una vitrina de vidrio, estaban dos pequeños dioses de jade. ``Son los demonios de Sumatra. ¿No te dan miedo?'' No me daban miedo. Los dioses o demonios tenían barriguitas redondas y prominentes, y cabezas muy puntiagudas. No había en ellos nada pavoroso. Brook apagó la luz principal, retiró al más chico de los dioses y al más grande lo puso cerca de la ventana, para que arrojara una sombra. Luego puso la lámpara en el suelo; una vez más la movió. El demonio creció; tenía una cabeza terrible, el hocico de animal. Era horrendo y asqueroso. Me estremecí. Comencé a tener miedo.
A Helena la conocí cuando salió del agua. Cada noche nos bañábamos bajo la luz de la luna. El mar en Agios Nicolaos era aún más salado que en cualquier otro lugar de Creta. El agua misma nos conducía; podíamos nadar durante horas enteras. El cielo estaba claro incluso en la noche, y las montañas parecían más cercanas. Helena era esposa de Richard; me enseñaron a beber un vino áspero con sabor a resina. No sabíamos nada de nosotros; desde el primer día nos tuteamos. Todo comenzó con la máscara de oro de Agamenón. Su boca se tuerce en una mueca. La máscara de la mina dorada, tal vez póstuma, con una sonrisa burlona, es el rostro humano de alguien que vivió cuando los griegos preparaban su partida hacia Troya. Durante horas hablamos sobre esta máscara. La montaña de Ida estaba a la vista, estuvimos en el palacio de Minos, fuimos en auto a ver el muro que construyeron los cíclopes. Todo se volvió cercano y real. Agamenón tenía una cara humana y una sonrisa burlona. Richard trajo un equipo de buceo: una máscara, aletas y un arpón. Por la noche pescaba en el fondo del mar; después llevaba los peces a freír en un pequeño restaurante llamado ``Rififí'' porque en ese lugar alguna vez vivieron unos cineastas. Comíamos el pescado frito, bebíamos la resina dorada y hablábamos de la boca torcida de Agamenón.
Richard me llevó a Delfos. Atravesamos Tebas. Algunos kilómetros antes de la ciudad las carreteras se cruzan. En este sitio Edipo se encontró con el carruaje en el que iba un viejoÊcon su servidumbre. No quiso ceder el paso, comenzó una riña y él mató, sin saberlo, a su padre, Layo. La carretera es de asfalto; en los cruces hay señales de tránsito; el cielo es como siempre en Grecia, totalmente blanco. Las montañas de piedra, desnudas y amarillas como si el sol las hubiera quemado, están cerca.
``La primera en mencionar Grecia fue nuestra conocida mutua de Nueva Orleans'', dijo Richard. ``Sus padres eran griegos, pero ella nació ya en Estados Unidos. Vino a Grecia hace unos años, para estar aquí algunos meses. No le gustó. `Las ruinas son bonitas', decía, `el mar, caliente, pero todo es muy pobre y en realidad nada interesante.' Estuvo en la ciudad donde nacieron sus padres. `Justo entonces estaban instalando la electricidad allí', contaba, `y hay algunas casas nuevas'. Quise saber cómo se llamaba aquella ciudad. Ella no podía recordarlo en modo alguno. `Es algo raro', me dijo, `creo que es Tebas'.''
Pasamos por Tebas. Era realmente fea y ruinosa. Cuando nos estábamos despidiendo en Atenas, anotamos nuestros nombres completos y direcciones. l era Richard Schechner, el director de Tulane Drama Review. Todavía teníamos que hablar sobre teatro, pero no nos alcanzó el tiempo.
Sobre El Decálogo
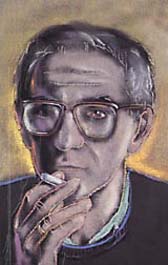
Un día me topé en la calle con mi coguionista. Es abogado, tiene tiempo para pensar, aunque por aquel entonces no podía quejarse de falta de trabajo, ya que había un estado de guerra en Polonia y con él una abundancia de juicios políticos, en los cuales él participaba. Sin embargo, ese estado de guerra concluyó más rápido de lo esperado.
Pues bien, nos habíamos encontrado en la calle: hacía frío, estaba lloviendo y yo había perdido un guante. Piesiewicz dijo: ``Hay que filmar El Decálogo. Deberías hacerlo.'' Estaba claro que se trataba de una idea terrible.
Pieziewics no escribe (eso me toca a mí), pero en cambio sabe hablar y no sólo eso, sino que también sabe pensar. Tenemos la costumbre de pasar muchas horas hablando de nuestros conocidos, esposas, hijos, esquíes y coches e inventando historias para las películas. Muy a menudo es justamente Krzysztof el creador de la idea central de una película, cuya filmación es aparentemente imposible. Yo, como es obvio, me defiendo.
¿Cuál fue el caso de El Decálogo? Me referiré en breves palabras a la situación general en la cual planeamos esta película. En el país reinaban el caos y la confusión -en cualquier área, en cualquier asunto y en casi cualquier vida. Eran palpables la tensión, el sinsentido y la conciencia de que se acercaban tiempos peores. Como entonces yo empezaba a viajar al extranjero, me di cuenta de que dondequiera reinaba la inseguridad, no sólo en lo político, sino en la vida cotidiana, común y corriente. Bajo las sonrisas amables había indiferencia hacia los demás. Me sobrecogía la impresión de que la gente ya no sabía bien a bien para qué vivía. Esto me llevó a pensar que Piesiewicz tenía razón, y que, aunque se tratara de una tarea muy difícil, había que filmar El Decálogo. (...)
La intención de El Decálogo es contar diez historias -inventadas o ficticias, de aquellas que pueden ocurrir en la vida de cualquiera- sobre diez o veinte personas, que en el diario trajín de su vida y al reunirse varias circunstancias muy particulares, se dan cuenta repentinamente de que giran en círculos sin salida y no están realizando lo que realmente anhelan. Nos hemos vuelto demasiado egoístas, demasiado enamorados de nosotros mismos y de nuestras necesidades. Los demás han pasado a un segundo plano. Creemos hacer muchas cosas para nuestros familiares, pero cuando llega la noche nos damos cuenta de que aunque aparentemente nos hemos desvivido por ellos, ya no tenemos fuerzas ni tiempo para abrazarlos, para decirles algo bueno, algo amable. Nos falta tiempo. Nos falta energía. Todo se esfumó sin saber dónde. Pienso que de ahí parte el verdadero problema: ya no tenemos tiempo para mostrar los sentimientos y las pasiones -estrictamente unidas a los sentimientos. La vida se nos va entre las manos.

La vida de cualquier hombre merece atención, tiene sus secretos y sus dramas. La gente no los suele contar porque le da vergüenza, no quiere restregar sus heridas o teme que se le atribuya un sentimentalismo pasado de moda. Nosotros, al empezar cada película, quisiéramos que la cámara escogiera al protagonista como por azar, que fuera uno entre muchos. Primero tuvimos la idea de acercarnos a una cara entre otras cien mil en algún gran estadio. Luego, pensamos en que la cámara enfocara a cualquiera de los transeúntes que forman parte de una muchedumbre, lo tomara y después lo condujera a lo largo de toda la película. Finalmente decidimos que la acción del El Decálogo habría de desarrollarse en una gran colonia, uno de esos palomares formados por bloques de mil ventanas idénticas, de donde partiría la primera toma fílmica. La colonia que escogimos es considerada la más bella entre los barrios nuevos de Varsovia. Justo por eso la seleccionamos. Es bastante horrenda. Ya podrán imaginarse cómo serán las demás. Lo que une a los protagonistas es el hecho de vivir allí. De vez en cuando se encuentran. Piden al vecino una tacita de azúcar.
Las ocupaciones de mis protagonistas son las más comunes. Me concentré en lo que pasaba dentro de ellos, y no afuera. En otros tiempos me preocupaban el mundo que nos rodea y todas las circunstancias exteriores; de qué manera influían en la gente, y cómo la gente influía en ellas. Ahora me interesa cada vez más aquel que entra en su casa, cierra la puerta y se queda solo consigo mismo.
La gente, según yo, tiene dos caras. Una es la que saca a la calle, al trabajo, al cine, al camión o al coche. Esa -sobre todo en Occidente- tiene que ser la cara de un ser enérgico: la cara del hombre de éxito o que está a punto de alcanzarlo, la que mostrará cuando se encuentre con desconocidos. Sin embargo, siempre hay otra cara: la verdadera.
Tal vez existe una definición precisa de lo que es honestidad; según yo, es algo muy complejo. Con frecuencia nos encontramos en situaciones que no tienen salida, y cuando llegan a tenerla, ésta es sólo la mejor, en ningún caso la buena, sino tan sólo menos mala que las otras. Muy raras veces podemos encontrar una salida verdaderamente buena. Por lo general sólo hallamos salidas mejores que las demás. Y esto determina la honestidad. Quisiéramos, o tal vez yo quisiera ser honesto hasta el final, pero no puedo. No podemos ser honestos hasta el final en nuestras decisiones diarias.
Quien alguna vez causó un gran mal, asegura ahora que fue honesto o que no pudo actuar de otra manera. He aquí una de las trampas: la verdadera. Que esto suela ocurrir en la política, no justifica a nadie. Quien se ocupa de política, o de cualquier tipo de actividad pública es públicamenteÊresponsable. De eso no hay escape. Siempre nos ven los demás. Si no salimos en los periódicos, por lo menos nos ven los vecinos, la familia, los conocidos y hasta los desconocidos en la calle. En cada uno de nosotros existe también algo como una brújula o termómetro; por lo menos yo lo siento muy fuerte. En todos los asuntos que resuelvo, en todos los acuerdos donde cedo, en todas las decisiones que tomo erróneamente, percibo con claridad la frontera de lo que ya no debo hacer e intento evitarlo. Es seguro que de vez en cuando he cruzado esta frontera, pero por lo menos mi intención ha sido no hacerlo. Esto no tiene mucho que ver con una definición muy precisa del bien y del mal. Cuando reflexionábamos sobre El Decálogo pensábamos mucho en esto. ¿Qué son en esencia el bien y el mal, la mentira y la verdad, la honestidad y la deshonestidad? ¿Qué significan realmente y cómo tratarlos?
Existe un punto de referencia.
Debo añadir que si me refiero a Dios pienso en el del Antiguo Testamento, al cual prefiero: es un Dios exigente, cruel, vengativo, un Dios que no perdona, que en una forma implacable exige que sean conservadas las leyes que impuso, y que, a decir verdad, resultan indispensables para que todo marche bien. El Dios del Antiguo Testamento deja un amplio margen de libertad e impone una gran responsabilidad. Observa cómo usas esta libertad y luego, sin contemplaciones, te recompensa o castiga, y ya no hay ninguna apelación, no hay perdón. Es algo permanente, absoluto. Este debe ser el punto de referencia para quienes, como yo, somos débiles, para los que buscamos, los que no sabemos.
La noción del pecado se refiere a esta instancia abstracta y definitiva, a la que muy a menudo llamamos Dios. Existe también otra noción del pecado, que es el pecado contra uno mismo. Es muy importante para mí, y a decir verdad significa exactamente lo mismo. El pecado surge más frecuentemente de la debilidad, del hecho de que no sabemos resistir a la tentación. (...)
Hay un tipo que da vueltas en todas las películas. No sé quién es. Es un tipo que viene, mira. Nos observa, observa nuestra vida. No está muy contento con nosotros. Viene, observa y se aleja. (...)
Al principio este tipo no estaba en los guiones. En nuestro equipo contábamos con Witek Zalewski como jefe literario, un hombre muy sabio a quien tuve, y sigo teniendo, una gran confianza, y cuando estábamos escribiendo los guiones para El Decálogo él solía repetir:
-Algo me falta, señor Krzysztof, aquí algo falta.
-Pero ¿qué le falta, señor Witek?
-No puedo explicarlo, pero siento que algo falta.
Y así repetíamos y repetíamos y repetíamos. Finalmente me contó una anécdota sobre un escritor polaco llamado Wilhelm Mach.
Pues bien, este Mach, estaba presente en la proyección de una película, y al acabarse comentó:
-Me gustó bastante la película, sobre todo la escena en el cementerio. Me impresionó muchísimo el tipo de traje negro que participó en el entierro.
-Perdone usted, señor, pero allí no había ningún tipo de traje negro -contestó el director.
A lo que replicó Mach:
-¿Cómo que no había? Si estaba parado en el primer plano del lado izquierdo del fotograma, vestido de traje negro, camisa blanca y corbata negra. Luego pasó al lado derecho y se alejó.
-No hubo nadie así-se obstinó el director.
-Lo hubo. Yo lo vi. Además, fue lo que más me gustó en esta película -se empeñó Mach. Diez días después murió.
En el momento en que Witek Zalewski me contó esta anécdota entendí lo que faltaba. Hacía falta ese tipo de traje negro, a quien no todos ven, y que ni el mismísimo director sabe que aparece en la película. Sólo algunos perciben cómo mira, cómo observa. No tiene influencia alguna sobre lo que está ocurriendo y, sin embargo, constituye algo como una señal o un aviso para quienes lo miran, en caso de que lo vean. Entonces introduje a este personaje, a quien, aunque algunos lo llamaban ángel, los taxistas que lo traían al set gritaban: ``hemos traído al diablo''. En el guión siempre fue designado como un hombre joven. (...)
Sobre La doble vida de Verónica
Una vez se nos ocurrió realizar tantas versiones de Verónica cuantos cines fueran a proyectar la película. Por ejemplo, como en París se exhibiría en diecisiete cines, pues se filmarían diecisiete versiones distintas. Obviamente esto tendría que salir bastante claro -sobre todo en la última fase de la producción: hacer los internegativos, las distintas sincronizaciones, etcétera-; no obstante, teníamos una idea muy precisa para cada una de estas versiones.
Estuvimos divagando mucho sobre qué es una película. En teoría es una cinta que pasa por un proyector a una velocidad de veinticuatro cuadros por segundo. Y justamente el éxito del negocio del cine consiste en la repetición. Es decir, independientemente de que la película se proyecte en un gran cine de París o en la pequeña Mlawa en Polonia o en cualquier ciudad mediana de Nebraska, en la pantalla siempre se ve lo mismo, puesto que la cinta pasa con igual velocidad por todos los proyectores. Nosotros nos cuestionamos: ¿por qué tiene que ser así?, ¿por qué no definir la película como un trabajo manual y que por eso cada versión sea distinta? y ¿por qué no asumir que si vas a ver la versión número 00241b, seguramente resultará distinta de la 00243c? Tal vez su final será un poco distinto, o quizás habrá una escena más larga u otra más corta, o tal vez alguna escena aparecerá únicamente en una versión y no en la otra, etcétera. El guión fue escrito con este fin: filmamos suficiente material para que nos diera la posibilidad de componer distintas versiones y ofrecer la película como producto de un trabajo manual. Luego, resultó que ya no había ni tiempo ni dinero para llevar a cabo el proyecto. Tal vez no fue tan importante el costo. El problema básico resultó ser el tiempo.
Sobre la música de sus películas
No sé nada de música, conozco algo sobre ambientación, pero no sobre la música misma. Aquí Zbigniew Preisner es precisamente el hombre con quien puedo trabajar. Muy a menudo se me antoja poner música donde él considera que sobra. Yo, en cambio, no me imagino que ciertas escenas puedan ir acompañadas de música, mientras que él me presiona para usarla. Y lo hago, puesto que Zbigniew tiene mucho mejor sentido y, en este asunto, su intuición es mucho más grande que la mía. Mi forma de pensar es más tradicional, más banal. Su pensamiento es más moderno y me da sorpresas.
La música cumple una función muy importante en Azul. Muy a menudo filmamos las notas musicales. En cierto sentido esta película trata sobre la música, sobre su creación, sobre el trabajo que ella exige. Para algunos, Julie es la autora de la música que oímos. En una de las escenas la periodista pregunta a Julie: ``¿Era usted quien escribía la música de su marido?'' Existe pues esta duda. También la copista pregunta en un momento: ``¿Será cierto que Julie sólo hacía las correcciones?'' Pero no es tan importante si ella es la autora o la coautora, pues, si sólo corrige, es la autora de lo que queda corregido. Y la totalidad supera la versión anterior. Durante toda la película presentamos fragmentos de la música y al final la oímos entera. Una música monumental, grande. En ese sentido la película trata sobre la música. (...)
En los Tres Colores citamos a Van der Budenmajer. Ya lo usamos en La doble vida de Verónica y en El Décalogo. Es nuestro compositor preferido, un holandés del siglo XIX que en realidad nunca existió, pero nosotros lo creamos desde hace tiempo. En realidad lo creó Preisner. Sin embargo Van der Budenmajer tiene fecha de nacimiento y de muerte, y todas sus obras cuentan con números de catálogo que nosotros usamos.
Traducción: Krystyna Libura y Patricia Cárdenas