Propiciar el mejoramiento profesional, objetivo
incumplido
Programas ¿de incentivo?
Alejandro Canales
Al comenzar la década actual se implantaron en el ámbito académico del
país los llamados programas de incentivo al rendimiento. Su aplicación
rápidamente se generalizó en la educación pública y hoy forman parte
de las rutinas institucionales. Sin embargo, a pesar de que su
instauración parece ya un hecho irreversible, lo que no deja de
sorprender es la recurrencia de las expresiones de inconformidad al
respecto (La Jornada 18/X/98) y, sobre todo, las consecuencias
que ha tenido en el trabajo académico.
Los programas de incentivo, también conocidos como de estímulo, becas,
pago al mérito o pilones constituyen otra de las modalidades de
la política de evaluación, en este caso individual, que se impulsó al
término de los años 80.
La iniciativa fue anunciada como una disposición del Ejecutivo federal
en febrero de 1990, con el fin de -se dijo en ese entonces-
recompensar dedicación, calidad y permanencia de tiempo completo del
personal de las instituciones de educación superior. Después del
anuncio, cada institución se responsabilizó de operar el programa y
establecer los criterios específicos, aunque los lineamientos y los
fondos provenían de la esfera federal.
Desde que se crearon, básicamente los programas de incentivo otorgan
un estímulo económico adicional en función de una valoración del
rendimiento y según cierto perfil del personal. Un principio similar
al del Sistema Nacional de Investigadores que un lustro antes ya se
había establecido entre la comunidad científica.
No obstante, en el lapso de tiempo que llevan en operación y a
diferencia del SIN, los programas de estímulo poco a poco se han
extendido a los diferentes niveles educativos, a las distintas
funciones académicas (investigación, docencia, difusión,
administración) y a las diversas figuras del personal (profesores,
investigadores de tiempo completo o de asignatura), de modo que su
alcance y las consecuencias que pudieran tener no carecen de
importancia.
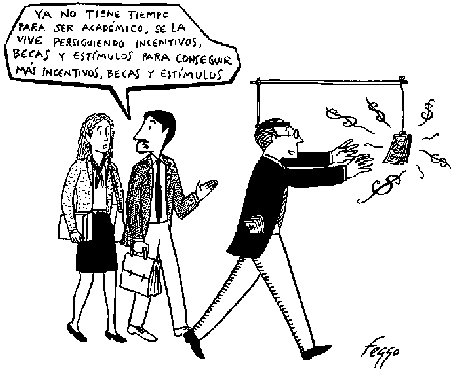 En su momento, la incorporación de esos programas en las instituciones
educativas fue un hecho notable, no sólo porque constituyeron una
forma de solventar el deterioro salarial de los académicos sin
violentar los pactos económicos nacionales, sino también porque
lograron franquear la autonomía de los marcos institucionales sin
demasiadas dificultades, además de omitir la actuación del
sindicalismo universitario en la iniciativa y, principalmente, someter
a escrutinio el trabajo académico individual.
En su momento, la incorporación de esos programas en las instituciones
educativas fue un hecho notable, no sólo porque constituyeron una
forma de solventar el deterioro salarial de los académicos sin
violentar los pactos económicos nacionales, sino también porque
lograron franquear la autonomía de los marcos institucionales sin
demasiadas dificultades, además de omitir la actuación del
sindicalismo universitario en la iniciativa y, principalmente, someter
a escrutinio el trabajo académico individual.
Después de una astringencia económica, el horizonte de recursos
financieros adicionales jugó un papel relevante para su ingreso en el
territorio de las instituciones, pero no lo fue menos la amplia
campaña de crítica y desprestigio a la que fue sometida la universidad
pública, no siempre con la distancia y las evidencias del caso.
Los resultados que han generado los programas de estímulo deben ser
tan variables como el número de instituciones en las que se
aplican. Sin embargo, no se conoce públicamente -desde la parte
oficial- un balance de la iniciativa, y sólo existen cifras agregadas
de montos financieros, académicos beneficiados o referencias vagas
sobre su funcionamiento, como la que se hace en el actual programa
sectorial, pero nada más.
A la fecha, lo que parece claro con los programas de incentivos es su
permanencia en las instituciones y la obtención de ingresos
extra. Pero no ocurre lo mismo con la superación del personal, la
calidad de la enseñanza o el mejoramiento del desempeño. Desde luego,
tanto para los académicos como para cualquier otro profesional, no
debe ser irrelevante la diferencia entre trabajar o no trabajar; la
vitalidad de las instituciones descansa en gran parte en el espíritu
de superación de su comunidad, en la búsqueda del conocimiento y en la
movilidad intelectual. Sin embargo, quizá las vías que ofrecen los
programas de incentivo no sean la mejor forma de transitar hacia un
mejor desempeño profesional.
La experiencia internacional -especialmente en Estados Unidos y en
gran medida cuando existen apuros económicos- muestra que los
programas han estado presentes en el ámbito educativo, pero no de una
manera sostenida ni generalizada; asimismo, se ha destacado que tienen
una utilidad restringida o temporal. Es decir, la motivación que
producen para el desempeño laboral, el compromiso con la actividad o
el trabajo colectivo es más bien nula, escasa o temporal.
En las instituciones de educación superior del país no han sido
infrecuentes las quejas sobre los programas de incentivo. Las críticas
han sido muy variadas y señalan diversos problemas: la iniquidad con
que se distribuyen los recursos, la alta proporción que representan
del salario base, los perfiles profesionales seleccionados, el tipo de
valoración que realizan, el mecanismo mediante el que operan, sus
efectos indeseados, los cúmulos de comprobantes y puntos, su
irrelevancia para mejorar la calidad de la actividad, el
enrarecimiento de los climas académicos, etcétera.
Es muy posible que las historias y la experiencia con los programas de
incentivo sean muy diferentes en cada caso y algunos problemas le sean
comunes y otros no. Sin embargo, en lo que no parece haber duda
-aparte de su función compensatoria del salario que no deja de ser de
suma importancia- es que no propician un mejoramiento en el desempeño
profesional del personal académico.
Comentarios a:
[email protected]

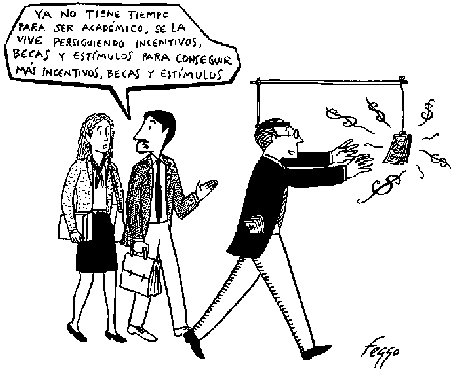 En su momento, la incorporación de esos programas en las instituciones
educativas fue un hecho notable, no sólo porque constituyeron una
forma de solventar el deterioro salarial de los académicos sin
violentar los pactos económicos nacionales, sino también porque
lograron franquear la autonomía de los marcos institucionales sin
demasiadas dificultades, además de omitir la actuación del
sindicalismo universitario en la iniciativa y, principalmente, someter
a escrutinio el trabajo académico individual.
En su momento, la incorporación de esos programas en las instituciones
educativas fue un hecho notable, no sólo porque constituyeron una
forma de solventar el deterioro salarial de los académicos sin
violentar los pactos económicos nacionales, sino también porque
lograron franquear la autonomía de los marcos institucionales sin
demasiadas dificultades, además de omitir la actuación del
sindicalismo universitario en la iniciativa y, principalmente, someter
a escrutinio el trabajo académico individual.