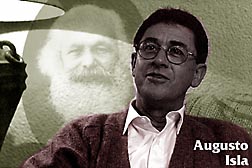
La Jornada Semanal, 1 de noviembre de 1998
A José Saramago, comunista
Qué nos queda, a nosotros, habitantes de este claustro planetario, de aquel documento que si alguna virtud contenía era la de una esperanza de emigrar hacia otra comarca social menos despiadada y canallesca que ésta, sutilmente vigilada por el libre mercado? Porque el Manifiesto del Partido Comunista era eso: un llamado a gritos, como todo llamado liberador, a romper cadenas, a dar un salto que parecía posible, guiados los hombres por la razón inconforme con la sola interpretación del mundo, apta para transformarlo.
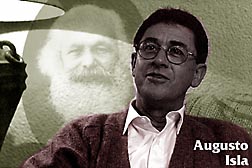
``Un fantasma recorre Europa: el fantasma del comunismo.'' Un espantajo, una leyenda que en 1848 pasaba a ser una fuerza real, una promesa cierta, ya que en la clandestinidad se sazonaba un cambio revolucionario. El texto fue elaborado a petición de la Liga Comunista, larva de la organización universal del proletariado, sueño de unidad de los que sufren y son, a la vez, portadores de una dicha futura para la humanidad entera.
Marx y Engels suscriben este documento cuya versión definitiva fue redactada por el primero, insatisfecho con las propuestas de la Liga y las de su propio amigo y compañero de mil batallas. Según Engels que, ya sin la colaboración de Marx, redacta el prefacio a la edición alemana de 1883, una idea, fundamental, pertenece solamente a éste: la de que la emancipación de clase conlleva la emancipación de toda la humanidad. El Manifiesto es síntesis de la teoría de la lucha de clases, recuento admirativo de las hazañas burguesas y revelación de sus límites, sumario plan de acción, debate con las otras corrientes socialistas y convocatoria a la unidad proletaria.
Su tono es reflexivo y, al propio tiempo, vociferante. Como escribían los intelectuales europeos del siglo XIX. El encarnizamiento con el enemigo era la manera predominante de la disertación filosófica y política. De Comte a Nietzsche fluyen ríos de cólera e intolerancia: floraciones de una razón crispada. Menos contra la burguesía enemiga, más contra los que comparten el desdén al mundo burgués, Marx estalla en reproches y crueles referencias. En cierto modo, tenía razón. La burguesía estaba en lo suyo, calladamente obraba su revolución: llevaba adelante sus fuerzas productivas, las más grandiosas de la historia; construía grandes urbes, le daba a la producción y al consumo una dimensión cosmopolita, devastaba tradiciones. En cambio, los socialistas, rebeldes, atentos al dolor de los más, al plantear soluciones equivocadas, ponían en riesgo el rumbo de la historia.
El Manifiesto es el destilado de su estancia en París (1843-1843). El contacto con las luchas proletarias afina su visión y reafirma el acierto de sus rupturas con las corrientes que expresan, de otro modo, el mismo sentir revolucionario, pero que el genio de Treveris censura ya por su cortedad de miras, ya por sus desvíos o traiciones a una concepción revolucionaria respecto de la cual se muestra inflexible. En efecto, para entonces Marx ha censurado a los radicales alemanes como Ruge que no van más allá de la emancipación política; criticado el socialismo pequeñoburgués de Proudhon para quien la propiedad, en vez de abolirse, se distribuye y generaliza; y dedicado largas páginas a combatir en La Ideología alemana al deslumbrante Max Stirner. Aun en el seno del Comité de Correspondencia donde se discuten las fórmulas de esa alquimia revolucionaria, las querellas son brutales. En Bruselas, donde se redacta el Manifiesto, Marx recrimina a Weitling sus ensoñaciones utópicas: ``nunca jamás ayudó la ignorancia a nadie''. Las fantasías no redimen; destruyen a la esperanza.

El Manifiesto compendió, con encendida coloración, las diferencias de los comunistas con los socialistas reaccionarios, burgueses y utópicos: los que quieren volver al pasado, los que postulan reformas dejando intacta la dominación burguesa, los que aspiran a un cambio sin revolución, reducido a pequeños experimentos que cundirán como un nuevo y estéril evangelio.
Marx, por el contrario, se propone situarse allí donde la experiencia histórica ofrece sus lecciones, quiere extraer sus jugos, enderezar su proyecto en concordancia con el devenir. Si la clase obrera es el sujeto revolucionario, es porque la propia burguesía la ha creado como el arma de la destrucción de su orden o, mejor, de su desorden. Pues del incesante crecer de las fuerzas productivas se desprende la estrechez de las relaciones que las nutren. La burguesía, por vocación, multiplica las potencias sociales y las lleva al límite de su crisis: la sobreproducción es una epidemia. Es su propia demasía la causa de su ruina. Por eso no es ella, la burguesía, la clase idónea para remediar sus excesos: ``demasiada civilización, demasiados medios de vida, demasiada industria, demasiado comercio''.
Marx no inventa el proletariado como la clase revolucionaria, destinada a la escandalosa misión de abolir la propiedad burguesa. Lo infiere de su condición, no de víctima -pues hay otras: pequeños industriales, pequeños comerciantes, artesanos que van desapareciendo y degenerando conforme se enseñorea la gran industria-, sino por ser su ``producto más peculiar'', la obra indeseada de su propia destrucción: su sepulturero, inevitable en el sentido menos de una lógica de fatalidad que de una amenaza latente que proviene
de su potencialidad redentora. ¿Latencia perdurable, no obstante las atrocidades del totalitarismo de nuestro siglo?
Marx pensaba que el tiempo perfeccionaría las formas de la resistencia burguesa, incluidas las de su entendimiento. Hoy en día, la gran máquina puede digerirlo todo, volverlo inocuo. Un texto como el Manifiesto, otrora material de lectura obrera, ha pasado a ser literatura universitaria. Más aún, si sustraemos de él las primeras y últimas líneas, lo convertimos un texto clásico: testimonio duradero de un tiempo, digno de atesorarse en la estantería como un bello fósil, o de estudiarse apaciblemente como un documento interesante que dio lugar, según la mirada, a la efervescencia entusiasta de una era burguesa ya superada o a la esperanza fallida de aliviar el sufrimiento de los más, de quienes, en la disputa por el tiempo social, salen mal librados; o bien lo podemos conservar como un panfleto que fue el germen de una doctrina cuya intervención histórica desató tal ignominia que más vale no recordar.
Esta lectura tranquilizadora supone la declaración de que aquel espantajo que recorría Europa ha muerto de viejo, de que el proletariado ha desaparecido de una sociedad postindustrial y, por tanto, la lucha de clases es una violencia resuelta por los amables consensos de la próspera democracia. Lo que no obsta para que escudriñemos en el texto su valor intelectual como análisis de un presente que no es el nuestro, que nos aporta las lecciones de un dogmatismo peligroso e, incluso, para que reconozcamos, con un poco de piedad, zonas de lucidez que, sobre todo en la primera sección, nos ponen sobre el tapete las maravillas y desgracias que trae consigo la lógica de la ganancia: la creación del mercado mundial, la incesante revolución de los medios de producción, el progreso político, las aplicaciones grandiosas del saber científico; pero también las crisis, la violenta desintegración de la clase dominante y la degradación del obrero, que sólo vive para acrecentar capital.
Sin que a nadie turbe, podemos, pues, encerrar al clásico en sus confines históricos y desvincularlo de nuestros infortunios actuales. Estamos seguros de que el cosmopolitismo del capital, lejos de amenazar las soberanías nacionales, es una realidad bienhechora, que las crisis son contingencias naturales; que la tercera ola descubierta por el visionario Alvin Toffler nos promete la utopía donde es posible fundir en fraternal abrazo las estructuras capitalistas con las sociedades democráticas e igualitarias; que son viables reformas sociales a lo Barry Jones, que nada impide fundar aquí y allá comunas autárquicas en pequeña escala, institucionalizar la autogestión del tiempo, como lo quisiera André Gorz, o regular los crecimientos y disponer firmes alianzas con la naturaleza al gusto de Rudolfh Bahro. Estos evangelios sociales creen abrir caminos, a pesar de la amargura de Marx, que advertía a aquellos precursores de los nuevos desengañados que tales pequeños experimentos fracasan siempre.

¿Quién tiene que reprochar algo a todos aquellos que el malhumorado Marx descalificaría por querer remediar los males sociales: los filántropos, los humanitarios, los ecologistas, los protectores de animales, los defensores de los derechos humanos? La sociedad burguesa que él conoció era distinta: tan lejana, tan primitiva, tan manufacturera. ¿Por qué enrojecer el texto si ya pagamos nuestra cuota de sangre, si hemos de caer en lo mismo, en insospechadas trampas, en esclavitudes probablemente más aborrecibles? Además, en nada nos parecemos a esos ciudadanos obsoletos del siglo XIX, impacientes, limitados, que nunca imaginaron los prodigios de las computadoras y la realidad virtual. ¿Para qué violentar este paisaje social si cada quien, a su modo, haciendo uso de su plena libertad, puede vivir a sus anchas? No más sacrificios, no más totalitarismos. El sol radiante de la globalización capitalista, si sabemos aprovechar su energía, saldrá para todos.
Sin embargo, la actualidad del Manifiesto es estremecedora: una exacta descripción de nuestros días. Exacta y saludablemente intolerante en un tiempo en el que se ha disuelto, en nombre de la tolerancia, el límite de lo intolerable. Sólo que el espantajo no recorre el mundo, dado que la burguesía ha conseguido erradicar la promesa de instaurar el reino natural del desencanto. Pues vistos los horrores de la experiencia socialista, a los hombres de este fin de siglo no nos queda más que vivir un atroz aquí y ahora, erigido en el modo natural de la vida, en la culminación misma de la historia.
La naturalidad implica el soslayamiento de la explotación ``abierta y descarada'' de la que nos habla el Manifiesto, la ocultación de los antagonismos de clase bajo la sombra de una democracia que reconcilia y cobija la pluralidad política y social; implica, en fin, el reinicio de una modernidad que repite sus fracasos pero ahora con acelerados compases. Pues la historia se burla todos los días de ese grotesco esfuerzo mimético. O ¿no son las bonanzas económicas efímeras, las súbitas crisis que vuelven una y otra vez, las reformas sociales que intentan en vano equilibrios, la proliferación de la miseria el recordatorio de ese esencial desarreglo que entraña la dominación burguesa?
A pesar de ello, la gran hazaña del capital como fuerza social consiste, hoy en día, en haber logrado persuadir de que vivimos en el mejor de los mundos posibles y, por ende, cultivar la indiferencia colectiva con respecto a una transformación radical de la sociedad: la utopía de la libertad se ha consumado. Frente a esta utopía, el Manifiesto del Partido Comunista resulta un texto trágico: como la última proclama de la razón que intenta detener la catástrofe, como la apasionada búsqueda secular y religiosa, a un tiempo, de un hogar seguro para el hombre que, pese a la altura de ese sueño, fracasó-manjar de fanáticos y carniceros- como toda aventura humana.
Pero ¿quién nos dice que el fantasma no está ahí, en duermevela, aguardando la oportunidad -si algo queda del naufragio- para que el trabajador, verdadero héroe de la modernidad, se convierta al fin, como pensaba Jünger, en el gran señor del mundo?