
La Jornada Semanal, 1 de noviembre de 1998
Christopher Domínguez,
Servidumbre y
grandeza de la vida literaria,
Joaquín Mortiz, México,
1998.

Me ubico de entrada en el nivel imaginario. Para el escritor sionista, todos los que no piensan como él son fedayines. Es decir, todos aquellos que no pertenecen al círculo de sus amigos ni forman parte del stablishment cultural. Como yo soy su amigo lejano y no formo filas en el establecimiento de la cultura, me asumo sin ninguna dificultad como un tal crítico fedayín. Con una modificación: yo sí he ido a la universidad y no encuentro nada vergonzante en ello. Al revés, creo que debo a la universidad un preciso conocimiento de lo que es la crítica literaria así como un refrescante diálogo con la filosofía que me permite tomar una distancia ante mi trabajo crítico y el de los demás. He elogiado en otras ocasiones la inteligencia y la prosa de Christopher Domínguez. Como buen fedayín no me cuesta trabajo declarar la verdad: Servidumbre y grandeza de la vida literaria (México, Joaquín Mortiz, 1998), me decepcionó. En lugar de una empresa crítica y razonadora, capaz de establecer un diálogo con el lector, a quien de alguna forma hay que tratar de convencer con los juicios, Domínguez emplea en este libro una prosa que se resiente de su prepotencia y su afán adjetivador. En lugar del razonamiento crítico, el escritor sionista prefiere el juicio sumario que, arremedando los peores momentos del delirio castrista que él mismo dice abominar, envía al paredón a cuanto fedayín se cruza por su camino. Yo soy uno de esos fedayines a quienes Christopher Domínguez ha enviado al paredón. Aunque a lo mejor me perdonó la vida, y por eso alcanzo todavía a redactar esta nota. Transcribo el juicio sumario que le merece mi persona: ``Evodio Escalante fue un caso singular de crítico terrorista. Apenas estaba aprendiendo qué era la virtud cuando cambió el Comité de salud pública y miró pasar vacía la carreta de la guillotina.'' Le bastan tres renglones para declararme difunto. No es, por cierto, la primera vez que Christopher se refiere a mí como un crítico terrorista. En la Historia de la literatura mexicana del siglo XX, que escribió al lado del presidente de la Academia de la Lengua, José Luis Martínez, y que publicó como un regalo para funcionarios el Conaculta, Domínguez incurre en esa facilidad que en algo se debe, me supongo, a su pura sangre semita. Recuerdo que en su columna de El Reforma, mi amigo el periodista Humberto Musacchio le reclamó varias torpezas e inexactitudes, entre ellas, la contradicción que significa tacharme de terrorista y al mismo tiempo utilizar sin ningún pudor algunos de mis textos acerca de poetas mexicanos, citados muy generosamente por Domínguez para así ahorrarse el trabajo de decir algo propio acerca de los mismos. También José Luis Martínez, puedo agregar, utilizaba sin darme crédito algunas informaciones mías.
Debo decir que no ostento la exclusividad del personaje terrorista en este libro. Christopher se despacha en un párrafo a mi compañero de generación Jorge Aguilar Mora, de quien dice que quizá ``sea el único verdadero terrorista entre los críticos actuales''. En tres renglones acaba con otro colega de generación, José Joaquín Blanco, de quien afirma que sólo escribe acerca de sus amigos, pero que Dios lo castigó con puras amistades mediocres. Descalificar de tal suerte al que es quizás el crítico más prolífico entre nosotros, con cerca de una veintena de libros, me parece una franca aberración. No soy amigo de Joaquín Blanco, y quien quiera comprobarlo que lea su furibunda reseña acerca de mis Metáforas de la crítica, publicada hace unas semanas en el suplemento de La Crónica, pero me parece que estos juicios arbitrarios y prepotentes son una suerteÊde hara-kiri involuntario. Domínguez instala un repentino teatro de la crueldad y se descalifica a sí mismo como crítico. Véanme, aquí estoy, sean testigos de cómo un escritor acaba con la crítica, y la convierte en la ocasión de hacer una frase ingeniosa que será recordada durante varios siglos. Ni José Joaquín Blanco ni nadie que escriba se merece esta descalificación que acaba descalificando al descalificador. Joaquín Blanco escribió una biografía de José Vasconcelos, y tiene, entre otros, un libro en dos volúmenes acerca de la literatura de la Nueva España. Yo no sabía que Vasconcelos, Balbuena, sor Juana y Sigüenza fueran sus amigos, pero si así es, entonces cae por su propio peso lo de las amistades mediocres de Joaquín.
También aparecen como terroristas en el libro de Christopher los escritores Guillermo Fadanelli, Naief Yehya y Enrique Serna, aunque a este último en lugar de terrorista lo llama ``oportunista y cobarde''. La precisión de sus adjetivos me deja frío, al grado que me pregunto de dónde habrá tomado Christopher este esquema clasificativo, ¿de los formalistas rusos? ¿Acaso de Jacobson o de Harold Bloom? ¿Es la escuela de Chicago la que ha puesto de moda esta clasificación? A lo mejor, lector fedayín que soy, interpreto mal, y en realidad los calificativos de ``oportunista y cobarde'' que Domínguez endilga a Serna son una forma pudorosa del elogio. En este mismo libro, Christopher llama a José Luis Martínez ``hombre esencialmente timorato''. Los empeños de Lepoldo Sea le parecen una ``babosada''. Lo anterior tiene antecedentes. En otro libro reciente, Tiros en el concierto, con la suficiencia que lo caracteriza, Domínguez llama ``cobarde'' ni más ni menos que a Alfonso Reyes. Esperaremos la publicación del próximo libro de Christopher para ver a quien le toca ahora el calificativo. Corren apuestas.
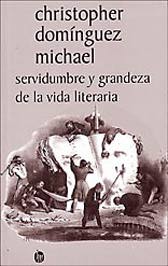
Ahora puedo decir por qué no me gusta el libro de Chirstopher Domínguez. Porque no es un libro de crítica literaria. Como un tipo totalmente elemental, que nunca ha pisado el suelo de una facultad, Christopher tiene una idea muy pobre de la crítica. Al revisar su Servidumbre y grandeza de la vida literaria, uno se da cuenta que el arco de la crítica consta -para él- de solamente dos polos, entre los que está obligada a oscilar sin interrupción. El polo de la crítica terrorista, dominada por el demonio de la ideología y el polo de la así llamada crítica moral, que curiosamente también entronizaría a la Virtud con mayúscula como su fundamento, aunque en este caso, como buen maníqueo, se trata de la Virtud de los buenos, de los políticamente correctos, de los que cuentan con la bendición del establecimiento cultural. Fóbico ante los que él considera fedayines, al escritor no le queda otro camino que convertirse en un virtuoso de la moral, en un abanderado de las causas moralmente justas. Este fundamento, necesito decirlo, es tan gascoso o tanto más que el del tipo de crítica que él se empeña en combatir. ¿Dónde está la moralidad de sus juicios? ¿Y quién lo ha investido de autoridad moral? ¿Quién le ha conferido la autoridad para denunciar a los corruptos? ¿Cuál es la moralidad a partir de la cual él se siente justificado para dictaminar que fulanito de tal es un ``oportunista y un cobarde''? ¿Y quién nos asegura, si entramos por un momento en este circuito infernal de las calificaciones morales, que él mismo no es un ``oportunista y un cobarde''?
Regresemos a Serna. Permítanme poner su nombre al lado del de Guillermo Sheridan. Los dos publicaron recientemente magníficas novelas de un temple crítico y a la vez humorístico como no se ha visto en mucho tiempo, cuando menos en el país. El miedo a los animales, de Serna, es un divertidísimo pitorreo acerca de las mafias culturales actualmente imperantes en nuestro país. El dedo de oro, de Sheridan, una ficción futurista que pone en la picota al sistema político mexicano, el cual seguiría girando en torno al empedernido patriarca de los obreros conocido como Fidel Velázquez. Son libros de un humor liberador que uno agradece y que no se pueden leer sino entre carcajadas. A Sheridan se le ha comparado con Ibergüengoitia, pero yo creo que la comparación se queda corta, pues además del sesgo irónico, tan bien logrado, Sheridan monta en El dedo de oro una máquina delirante y futurista frente a la cual, lo digo con todo aplomo, la imaginación de Ibargüengoitia podría quedarse un tanto plana, demasiado apegada como está al dato realista. Pues bien, para indicar que la crítica moral practicada por Christopher Domínguez es una crítica sin medida, los invito a que comparen qué clase de tratamiento otorga a uno y a otro. Sheridan, miembro del grupo o del exgrupo de Vuelta, por supuesto, se lleva todas las palmas. ``En cualquier literatura se agradece el humorismo. Y aún más en letras como las nuestras, carentes de esa dimensión de la prosa.'' ``Ignoro si la risa sea o no liberadora. Pero el voluptuoso retrato humorístico de Fierro Ferráez y de sus secuaces, es una empresa vital de decodificación y metamorfosis del español de los poderosos y de los oprimidos.''
Contrástese ahora con el juicio que merece la novela de Serna: ``Si fuera solamente una farsa inverosímil plena en chascarrillos y vaciladas poco podría decirse de ella. Pero es una novela de tesis que persigue fines moralizantes de naturaleza punitiva.'' Les aseguro que esto es lo que dicen los de la CTM acerca de El dedo de oro de Sheridan, aceptando, por qué no, que uno que otro dirigente de este sindicato sea capaz de leer. Continúo con los juicios moralinos del escritor sionista: ``El miedo a los animales no escandalizará a nadie. Pero a Enrique Serna le dará gusto saber que su novela me deprimió. Es un libro oportunista y cobarde (...) La alusión, cuando carece de suficiencia artística, es cobardía.''
He dicho que he salvado mi alma. Yo soy de los puros. ¿Y saben por qué es cobarde el novelista? Transcribo de nuevo: ``A Serna le faltó valor para escribir una auténtica novela-libelo sobre Paz, Poniatowska o Monsiváis y saborear las consecuencias publicitarias de un verdadero escándalo.'' ¿Y saben cuál es el ejemplo literario y moral que apoya los calificativos de Christopher? Agárrense de las sillas: Rubén Salazar Mallén convertido, por lo visto, en el alter ego inalcanzable del crítico moralino. Salazar Mallén sí tuvo la ``hombría'', el calificativo no es mío, de llamar a sus víctimas por sus apellidos en esa novela que publicara hacia finales de la década de los sesenta y que lleva por título ¡Qué viva México! Digna forma de recordar a Salazar Mallén, pero creo que éste no constituye ningún ejemplo al respecto. Mallén era un excéntrico, un contreras, un tipo que buscaba la provocación por la provocación misma, en suma, un bravucón. Estampar los nombres de Pacheco, de Monsiváis o de Benítez en el arranque de su novela, no establece ningún paradigma al que haya que atenerse para evitar ser acusado de mariconería. Primero, me parece que hay una legitimidad de los nombres. Creo que toda persona tiene ciertos derechos acerca del uso de su nombre, por muy legaloide que esto suene, e insertar los nombres de personajes contemporáneos dentro del texto de la ficción, podría dar motivo a una acusación ante los tribunales, cosa que un novelista tratará de evitar. Creo, todavía más, que las convenciones de la ficción obligan al escritor a evitar esta recaída en el más ingenuo de los realismos. El novelista tratará que el personaje público sea identificado por sus lectores, al tiempo en que disfraza de algún modo su identidad. De tal suerte, si nos apegamos de modo estricto al criterio que sostiene Christopher Domínguez, tendríamos que tachar de cobardes a la mayoría de los grandes novelistas de la literatura universal, empezando con Flaubert y terminando con Thomas Mann.
Del mismo modo, lo siento, tendríamos aquí que declarar que Sheridan es un cobarde, pues en El dedo de oro en donde debía poner Raúl Salinas escribió Saúl Balijas, o algo por el estilo, y donde tenía que poner Fidel Velázquez, prefirió Fierro Ferráez. Insisto: el verismo de Christopher no sólo peca de ingenuo, implica también desconocer las convenciones del género novelesco. Se supone, agrego, que la crítica de la novela es su fuerte.
No quisiera dejar la impresión de que mi lectura de Servidumbre y grandeza de la vida literaria pinta tan sólo negro sobre negro. Sus textos sobre Paz, Monsiváis, Roger Bartra y Hugo Hiriart, por decir algo, tienen una respiración de mayor altura. No siempre estoy de acuerdo en sus juicios, pero esto no obsta para que piense que haya ahí un tipo de prosa con la que me reconcilio. Claro, me parece un poco disparejo que se extienda generosamente en torno a los libros del historiador Enrique Krauze, y que sostenga que su prosa le parece magnífica, y que cada vez escribe mejor, mientras que dedica una tacaña viñeta de dos páginas a Juan Rulfo. Su elogio de Hugo Hiriart es una aventura por el país de los silogismos, aunque no creo que para ensalzar los conocimientos aristotélicos de Hiriart sea necesario decir que a su lado Alfonso Reyes era un pobre aspirante a la cultura clásica. Comparto su admiración por Paz el escritor, pero creo que no hay que confundir al defensor popperiano de la sociedad abierta de los últimos tiempos, con el Paz personaje real que, me late, no aceptaba fácilmente la crítica. En suma, las más rescatables incursiones críticas pronto se quedan en viñetas a todas luces insatisfactorias.
He oído en este mismo espacio a Christopher Domínguez darle a Derrida el tratamiento de charlatán. Me asombra su suficiencia, y me pregunto si no es producto de su ignorancia. En su libro, el crítico asocia los nombres de Lacan y de Derrida a lo que él llama ``años de onanismo académico'' en las universidades. ¿De verdad habrá leído a Lacan y a Derrida? Yo me permito ponerlo en duda. Los mejores libros de Derrida que, hay que reconocer, a veces cae en el fárrago, son los dedicados a Husserl y Heidegger. Aquí hay un arco que va de De la gramatología a El oído de Heidegger, pasando por Del espíritu, Márgenes de la filosofía, La escritura y la diferencia y otros textos notables. Para entender a Derrida, ni modo, hay que haber leído antes a los filósofos a los que debe su formación, y entre ellos yo destacaría en primerísimo lugar a Husserl, a Heidegger y a Emmanuel Levinas. Que Christopher Domínguez lo ignora todo acerca de Heidegger, de quien estoy seguro que nunca ha leído ni siquiera una línea, se sabe al revisar la reseña que el propio Christopher le dedica a la Fenomenología del relajo de Jorge Portilla. Con la facilidad de un estudiante preparatoriano que acaba de leer, si mucho, El laberinto de la soledad, el crítico antifedayín atreve la siguiente sentencia. Lo cito: ``La tentación de dotar al ser nacional de una idioscincracia concreta, mexicana, es anterior a la difusión secular del existencialismo, que desde Heidegger y Husserl hasta Sartre y Merleau-Ponty, aspiraba a ser un nuevo humanismo por encima de las culturas nacionales.'' Aquí hay varios disparates juntos. Primero, Heidegger no era un existencialista, era un fenomenólogo y un ontólogo, y basta leer El ser y el tiempo o bien la enfática Carta sobre el humanismo para darse cuenta de ello. Segundo, no se ve bien cómo el germanista de cepa que era Heidegger iba a pretender situarse por encima de las culturas nacionales. Tercero, y último, el humanismo podrá parecer muy respetable, y permite cobrar muy buenos dividendos, pero justamente la posición teórica que asume Heidegger en la filosofía del siglo XX es el antihumanismo. De este antihumanismo teórico (el antihumanismo del Dasein) vienen lo mismo Foucault que Deleuze, lo mismo Althusser que, entre nosotros, para poner un caso, Bolívar Echeverría. Si yo diera clases en un CCH y un alumno me escribiera los disparates acerca del humanismo que prodiga Christopher en este libro, no lo reprobaría, pero le daría un coscorrón para que se pusiera en serio a leer y dejara de hablar a tontas y a locas. Lamento que la arrogancia de Christopher no supere en este caso el nivel de los CCH
Luisa Valenzuela,
Cola de
Lagartija,
Planeta, México, 1998.
A la vasta literatura en torno a la realidad política latinoamericana, a la novela de los caudillos y los dictadores, a todo ese universo que se ha vengado de la realidad -e incluso le ha tomado cierta simpatía a sus protagonistas- habría que agregar quizá Cola de lagartija de la narradora argentina Luisa Valenzuela. O a lo mejor no, porque más allá de la época -presumiblemente el segundo mandato de Perón, la ascensión de Isabelita y la presencia ominosa del ``Brujo'' López Rega como consejero y verdadero poder tras el trono-, la novela transfigura y transforma esa realidad en discurso, en una imaginación desbordada, barroca, y en ocasiones desordenada y a contrasentido de buena parte de la narrativa argentina de hoy.
Para recrear este discurso del poder, Valenzuela ha realizado un acto de travestismo situándose bajo la piel de su protagonista, encarnándola de alguna manera. El brujo, el hechicero, ese poderoso hombre que cuenta aquí su vida en los pantanos, el encuentro con ``seisdedos'', la construcción de la pirámide, las fiestas a las cuales asiste lo más selecto del poder, su deseo de humillar y someter. No se trata en verdad de un brujo sino de un loco que sueña con serlo, un idiota que cuenta su propia historia y sus sueños de grandeza.
Para adecuar este discurso del poder, la misma autora ha jugado a ser personaje.

No es casual que la novela haya sido escrita aquí en nuestro país donde la herencia de los antiguos mexicanos nos recuerda que Xipe Totec se vestía con la piel de los desollados. Luisa Valenzuela recurre a un artificio semejante para aparecer en la novela como comentarista de ella, comentarista crítica por cierto y que, finalmente, es vencida por sus propios demonios. Infausto destino al cual todo creador verdadero parece condenado. La ventaja de Luisa Valenzuela es que lo sabe de antemano.
Estamos ante una novela en la cual diversas voces marcan el cauce de la historia: voces de alarma, lúdicas; voces juiciosas que reflexionan sobre los usos del discurso y voces de militares preocupados por mantener la situación o por transformarla. Por encima de ellas se eleva atronadora el discurso del poder, sensual y terrible como tal vez lo ha sido a lo largo de toda la historia.
La añeja discusión entre fondo y forma podría ser uno de los ejes de esta novela sui generis pero la afortunada y desbordante imaginación de la cual hace gala Valenzuela trasciende incluso los moldes genéricos. Se antojaría ver en el Libro que no muerde un antecedente estilístico de Cola de lagartija. Sin embargo, no hay que olvidar que para llegar a este resultado Valenzuela escribió cuentos redondísimos como los que recopila Cambio de armas y novelas como Hay que sonreír, que narra la historia de una ilusionada e ingenua amante que sigue el camino de un mago de feria cual si ella misma estuviera hechizada.
En Cola de lagartija, la magia del ``Brujo'' o de Manuel es precisamente la del lenguaje. Por encima del realismo mágico -o quizá en sus pagos- la novela de Luisa Valenzuela centra su desarrollo en los poderes del discurso. Son ellos los encargados de recrear tanto al tiempo como a los personajes. Si un monólogo puede ser una forma de venganza, en la novela nos encontramos ante los soliloquios alucinantes de un personaje que sueña con el poder o que a lo mejor en algún momento de su existencia lo ejerció.
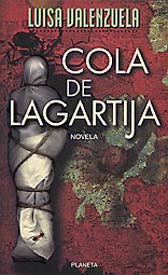
Para saldar cuentas con la historia, la autora ha escondido sus intenciones, pero este enmascaramiento sólo es posible a partir de enseñar el juego, de dejar al descubierto las cartas fuertes de la autora. La alegoría no es entonces lo que aparenta sino un mundo del delirio, sueño y pesadilla. Los escenarios pantanosos, el mundo alucinado que la autora describe es y no es una realidad que, a partir de la imaginación, la autora sitúa y trasciende.
El retrato del poder hecho por Luisa Valenzuela es alucinante porque así es. Nada más alejado de nuestra vida cotidiana que el ejercicio mecánico de este poder omnipresente que anula la personalidad en aras de un culto personal, secreto. Para tocar directamente a este poder lo que hace falta -parece decirnos la autora- es imaginación.
De ahí que la misma narración de los hechos sea correspondiente al delirio, no guarde el orden establecido -quizá porque en el fondo todo orden atenta contra la libertad.
En Cola de lagartija los lectores son convidados a un sueño donde realidad y fantasía se confunden, entrelazándose, como partes complementarias de un mundo tan alrevesado, tan bizarramente sorprendente como la misma prosa de Luisa Valenzuela