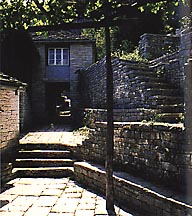
La Jornada Semanal, 1 de noviembre de 1998
Al amanecer, la palabra ``invasión'' hizo estallar los vidrios de la casa con un ruido ensordecedor, y los corazones quedaron en vilo.
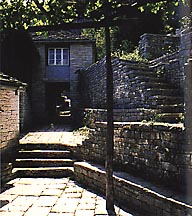
La gente huía frenética, perseguida, llevándose todo lo inútil que encontraba a su paso. No me cuento entre las excepciones. Me llevé algunas ropas viejas, sábanas sin planchar, algo de comida, zapatos inservibles, lo que estaba frente a mí.
En las horas de furia y de horror el hombre no tiene conciencia. La maldad extiende sus redes y te envuelve. Y tú allí, te dejas caer en el vacío, en la inexistencia.
Escenas de infierno dantesco están aún grabadas en mi mente: los niños lloraban, las mujeres gemían, los perros ladraban; los automóviles transitaban por las veredas hacia los huertos; los aviones volaban tan bajo que parecía que de un momento a otro iban a caer sobre algún edificio de departamentos. Aquellas explosiones eran ensordecedoras. Las camillas transportaban a los heridos al hospital y las sirenas chillaban incesantemente. Eran horas de pesadilla. Y tú, abrazando a tus hijos para no perderlos. El pequeño mirando con sus grandes ojos y las manos heladas, y tú, que le habías enseñado el amor, cómo le hablarías ahora del odio, cómo destruir sus sueños, en verdad, ¿cómo?
¿Y la casa que dejas, con las horas de felicidad dibujadas en todos los muros? ¿Y el jazmín que la perfumaba? En medio de ese infierno, lo único blanco que queda aún grabado en el cielo es el jazmín que sembró mi madre, en un barril grande de madera, poco antes de morir, y que coloqué en la entrada de la casa para que se enredara en la pérgola.
Por fortuna murió, digo yo, porque no hubiera resistido tanta maldad. Mi padre era fuerte, ella era frágil, de carácter explosivo, muy sensible. La invasión la hubiera matado... La invasión a tu patria, la invasión a tu casa, ¿con qué razón?
No obstante, pasaron ya veintitrés años y esperamos aún regresar a casa. Nuestros ancestros rindieron culto al hogar, lo hicieron diosa y la llamaron Estía, para que los protegiera, rodeándola de otros dioses.
Y nosotros, veintitrés años sin hogar, errantes en nuestra propia patria, ocho mil trescientos días. ¡Tan difíciles de contar!
Sin embargo, la vida no terminaba aquel verano de 1974. No termina con una invasión, aún cuando te expropien tu casa, porque la tierra permanece y esa no te la pueden quitar. ``No tiene argollas para que se la lleven'' dice el poeta, aquél que conoció y amó a Famagusta.
Esto, ningún conquistador, de ningún siglo o época, lo entendió. Todos se comportan con despotismo, con la arrogancia que caracteriza a los invasores, antes de perder la cabeza en la guillotina de la historia o en las leyes de cada raza.
Así, camino cada noche por mi calle. Sé que la Némesis o Justicia Divina vendrá. Es definitivo, llega más allá de nosotros, más allá de cualquier invasor, bárbaro o civilizado.
Tuvimos la desgracia de soportar toda clase de conquistadores, pero ninguno de ellos se detuvo. Fueron pasajeros en la historia de nuestra isla. Pasajeros porque la tierra está de aquel lado. Es tierra Madre -semejante a los ídolos arcaicos en forma de cruz, que se encuentran en las tumbas ancestrales por toda la isla-; Madre nodriza, portadora de un recién nacido; Madre portadora de un cuchillo, Santa Protectora.

La ciudad está allá, la calle está allá, cubierta de yerba, con zanjas: cicatrices de la destrucción; cicatrices de las huellas trepadoras de los tanques de Atila. Pero es nuestra calle; calle de una generación que vivió allí y que no la olvida.
Se despierta cada día y medita el nostimon imar -día del retorno a la patria-, y brilla en el cielo la estrella dorada de Belén que señala el regreso.
Mi madre espera en el umbral con la bandeja de los dulces en sus laboriosas manos: nuecesita, chabacano, manzana, naranja, durazno, cereza, higo, dulces de cuchara, muestras de diligencia, de espontánea hospitalidad y señorío.
Santa Ecaterini, Santa Zoni, San Nicolás Viajero, nuestra casa nos espera, lo sé, como lo saben ustedes.
La calle nos espera, la calle de Dimofón...
La ciudad nos espera...
Famagusta...
Se despierta con parsimonia en la palma de la mano de Dios.
Es nuestra. Nuestra ciudad Ammohosmeni.
En la cuesta de la calle Aghias Paraskevis vivía la profesora Loula Praou con sus sobrinas Evanthia y Yannoula. Decenas de niños pasaron por sus manos. Se distinguía por sus aptitudes artísticas. En la fiesta de las flores, era quien siempre adornaba el mejor carro: una obra de arte realizada con flores, con finos detalles y una maravillosa combinación multicolor.
Vivía allí también Marina, la partera que atendió a la mayoría de las mujeres de Famagusta, antes de que empezaran a llegar los médicos a la ciudad.
Marina era la madrina de mi hermano, que nació a los siete meses y a quien, por temor a que muriera -no existían entonces las incubadoras-, lo bautizaron de inmediato.
Mi hermano creció con infinitos cuidados por parte de mi madre y de mi hermana mayor, que lo ungían con aceite de chicle y lo envolvían en algodones durante sus dos primeros meses, por ser el único varón de la familia después de cinco mujeres.
Mi pequeño y prematuro hermano creció muy alto y se convirtió en atleta.
Un tipo muy peculiar era Andricos, con su rueda de bicicleta sin cámara, a la que hacía rodar empujándola con una vara. La rueda hacía un ruido muy desagradable. Era alto y todos los niños le temíamos porque, por su parálisis cerebral, no sabías hacía dónde veía a causa de los movimientos involuntarios de su cuello.
Lo mataron los turcos en la invasión. Andricos es una de las víctimas de su bestialidad y de su odio abismal.
La familia Konnari tenía un huerto muy grande al final de Dimofón. Giorgos Konnaris estudió música y trabajó muchos años en el bachillerato de Famagusta y en el ``Lykeio Ellindon'' o Liceo de las Griegas, como director de la banda musical femenina.
Todas recordamos con cariño a este profesor, que nos agobiaba con las pruebas cuando el coro de la escuela iba a tener alguna presentación en las fiestas navideñas o en las ceremonias patrias. Debíamos estar preparadísimas. ¡Qué bellas y felices épocas!
Giorgos Konnaris se casó ya grande, porque antes tenía que casar a sus hermanas, de acuerdo con la costumbre que prevalecía entonces. Tuvo dos hijos y murió a una edad muy avanzada en Lemesó, donde vivió desterrado con su familia, lejos de su huerto y de sus rosales.
La calle Aghias Paraskevis empezaba en la escuela y terminaba en el campo, enmedio de los huertos de la iglesia de la Santa Paraskevi.
En las últimas fotografías que me trajeron unos extranjeros, testigos verdaderos, se observa la iglesia totalmente saqueada, sin íconos, sin bancas, destruida.
Pasó el huracán de la violencia y de la destrucción. Barrió todo: edificios y personas. Hasta los perros ladraban inmóviles en una esquina. Sólo sus enormes ojos miraban con sorpresa y horror.

El día del pánico y de la huida atravesamos la calle de Dimofón, nuestra calle, para tomar, sin saberlo, el camino del exilio. Seres enloquecidos huían, niños lloraban, perros ladraban. Congestionamiento y angustia.
Ahora tomo conciencia de que la calle de la alegría de toda una vida se transformó en calle de la desolación.
No me fijé en los detalles cuando huíamos. Todo era familiar: las casas, las callejuelas, los jardines.
Mi calle, la calle de Dimofón, divide ahora la ciudad en dos. Es el límite. Es increíble que una calle se convierta en la frontera entre libertad y esclavitud, entre vida y muerte.
Por la parte sur, las casas fueron habitadas por los turcos y, entre ellas, la mía; por la parte norte, la ciudad está cercada. La alambrada divide mi calle y me lastima profundamente pensar en esa cerca de alambre, en la separación.
Las callejuelas transversales se cubrieron de hierba, las casas envejecieron y algunas de adobe se derrumbaron. Sus puertas y sus ventanas son golpeadas por el viento en el invierno. Lloran incesantemente. Hasta Santa Ekaterini llora. Siente tanta soledad...
Cada vez que quiero brincar la barda, durante las interminables horas de insomnio, la cerca de alambre me desgarra el alma a tal punto que siento profundamente los ardores y la herida interna que se inflama.
En verdad, nunca imaginé que llegaría la hora de hacer esta retrospectiva en torno a una calle, que es también una retrospectiva de mi vida, la vida de las personas cuyas alegrías y penas compartí; retrospectiva de una época tan importante para mi ciudad, la que nacía y crecía con nosotros, se desenvolvía como gusano de seda, en los adoquines, en los montículos de arena y en los carrizales; emergiendo como nosotros a su juventud y a su edad madura. Semejaba una hermosa mujer vestida con lujosos atuendos, con vestidos blanquísimos y floreados.
La ciudad, día con día, se hacía más hermosa, atraía en principio a su propia gente, que se detenía deslumbrada ante su belleza y después a todos los visitantes extranjeros, que año con año se multiplicaban en proporción geométrica.
De pronto, se volvió cosmpolita, sin embargo, nosotros continuamos conservándola caprichosamente nuestra, llena de naranjos, jazmines, lirios, capillas, residencias señoriales, callejuelas, jardines con rosales y acacias.
El ``buenos días'' era un canto y la luz de su mar en nuestros labios, nuestro amor incurable hasta ahora. Cierro los ojos y camino mi ciudad cada noche, cuando se apaciguan dentro de mí el dolor y la fatiga de un día agotador.
Encuentro a todos estos amigos, muertos y vivos, y hablo con ellos como si nada hubiese cambiado.
-¡Buenos días, doctor!
-¡Buenos días, mi niña!
-¡Señor Giorgo, quiero un pan!
-¡Espera, en un rato saldrá el recién horneado!
-¡Hola! Señora Adriana, señora Theanó, señora Anastasia, señora Frygada, señora Margarita.
Saludo a todos. Se han ido, pero siguen vivos en mi corazón.
Cuando construyeron nuevas escuelas, el antiguo colegio de señoritas se transformó en el Museo Arqueológico de la ciudad, un museo muy valioso, con piezas abundantes de Salamina, Encomi y otros lugares.
Allí, en el museo, se encontraban, entre otros juguetes, el pájaro y la tortuga. Durante largos años estuvieron juntos, acurrucados en la tumba de un niño llamado Filáreto. Sus restos: su pequeño cráneo y sus diminutas manos provocaban lástima. Y allí en una esquina, dos juguetes exvotos, lo que el niño amaba en la vida y conserva en la eternidad.
Seguramente Filáretos era rubio; un niño inquieto que corría entre los campos con sus amigos para jugar con los pájaros y los animalitos. Sonreía y entonaba cantos de alegría, hasta el día en que llegó la maldad: la muerte.
¿Habrá sentido miedo? Quizás. Aunque pudo haber creído que el jinete negro era alguien disfrazado que venía a jugar con él. Ojalá haya sido así, para que ese pequeño niño rubio, tan lleno de vida, no sintiera miedo, ni dolor. ¿Y la razón de los exvotos? Conservan bien su figura y su color cenizo, y en algún lugar, una pincelada roja. Durante miles de años acompañaron a su pequeño amigo; le relataban las maravillas del mundo que no alcanzó a ver: los árboles del bosque, los grandes ríos, los manantiales donde se reunían las nereidas al atardecer; el monte cuyas entrañas presentían la llegada del gigante Enkelados. Le hablaban de las secretas voces de los pájaros; del árbol más alto cuya cima llegaba hasta el cielo. En las heladas noches le contaban cuentos -con tenue voz para arrullarlo-, cuentos de la vida. Y Filáretos escuchaba, escuchaba insaciable. Juntos caminaron las avenidas del mundo, pero disfrutaron más que nada la naturaleza con su belleza incomparable. Eran sus amigos y vivían felices, hasta el día en que la piqueta del joven y curioso arqueólogo los sacó a la superficie. Se escucharon los gritos de admiración cuando fueron encontradas las dos figuras. Filáretos lloró -lloran también los muertos-, porque perdió a sus dos amigos: el pájaro y la tortuga. Se los llevaron lejos, a un lugar privilegiado en la vitrina del museo. Ya no escuchará cuentos durante las heladas e interminables noches, no lo arrullarán ya los trinos del pájaro. Se pregunta con qué derecho le arrebataron de manera tan inhumana a sus amigos. Piensa que la vida representa muchos papeles, sin embargo observa que también la muerte tiene extraños y duros roles. Todo es inhumano.
Filáretos llora, pero también los animalitos lloran dentro de la lujosa vitrina, con las luces incandescentes. Lloran por Filáretos.
El vigilante observa extrañado, día con día, el desplazamiento de los dos exvotos, a veces a la izquierda, a veces a la derecha. Están buscando a Filáretos.
El primer día se asustó, pensó que lo engañaban sus ojos. Los días siguientes confirmó el hecho, pero lo guardó en secreto, simplemente registra sus desplazamientos, cada día... y se extraña...