

¿Será el siglo XXI sinónimo de desigualdades crecientes, de una pobreza sin precedentes, de la coexistencia -detrás del cristal blindado- del apartheid social y urbano, con una riqueza sin par? De 1980 a 1996 se ha observado un notable crecimiento económico en unos quince países y un incremento de los ingresos de una gran parte de los mil 500 millones de personas que los habitan. Al mismo tiempo, 100 países se han deteriorado o estancado económicamente, con la consiguiente disminución de los ingresos de mil 600 millones de individuos. En Asia, la crisis provoca dramáticas recesiones en países antes en pleno auge.
En los albores del siglo XXI, el número -en aumento- de personas que viven en situación de pobreza absoluta asciende a más de mil 300 millones de personas. Según estiman algunos expertos, esa cifra podría ser, incluso, de 2 mil millones. En estos momentos más de 800 millones de individuos padecen de hambre o desnutrición; más de mil millones no tienen acceso a los servicios de salud y de educación básicos ni a sistemas de agua potable; 2 mil millones no están conectados a la red de energía eléctrica, y más de 4 mil 500 millones no disponen de los medios de telecomunicaciones básicas y, por tanto, de los medios de acceso a las nuevas tecnologías que constituirán las claves de la educación a distancia. Se elogia actualmente el boom de internet, pero viviremos aún mucho tiempo en un mundo de autopistas electrónicas y de subterráneos.
Parece estar comprometido el propio futuro. Un futuro ininteligible en el Norte, donde la mayoría de los pueblos ricos prácticamente han dejado de procrear. Futuro ya hipotecado en el Sur, pues son los niños y las mujeres quienes más sufren la miseria. Los dos tercios de la población mundial en situación de pobreza absoluta tienen menos de 15 años, y más de dos de cada tres pobres, son mujeres.
La libertad sólo tendrá un futuro con la condición de que haya justicia, solidaridad y riqueza compartida. Mientras que frente a las presiones que ejercen los mercados mundiales, el viejo contrato social de 1945 --el del Estado benefactor-- se desmorona y se disgrega, la nueva fase de la mundialización y la tercera revolución industrial subyacente a la misma, aún no han hallado el nuevo contrato social que necesitan. Será preciso inventarlo, y la educación para todos durante toda la vida deberá ser uno de sus pilares.
 Nuestras modalidades de desarrollo fundadas en el uso pródigo de
recursos no renovables, ¿acaso no gravan por anticipado el desarrollo
de las generaciones futuras? Sería preciso disponer de tres planetas
Tierra si toda la población mundial accediese a la modalidad de
desarrollo y de consumo de América del Norte. Por doquier el hombre de
hoy se atribuye a sí mismo los derechos del hombre del mañana,
comprometiendo el ejercicio de los derechos humanos de las
generaciones futuras. La humanidad dispone ya de la capacidad de
autodestruirse. ¿Quién nos enseñará el ``dominio del dominio''?
Nuestras modalidades de desarrollo fundadas en el uso pródigo de
recursos no renovables, ¿acaso no gravan por anticipado el desarrollo
de las generaciones futuras? Sería preciso disponer de tres planetas
Tierra si toda la población mundial accediese a la modalidad de
desarrollo y de consumo de América del Norte. Por doquier el hombre de
hoy se atribuye a sí mismo los derechos del hombre del mañana,
comprometiendo el ejercicio de los derechos humanos de las
generaciones futuras. La humanidad dispone ya de la capacidad de
autodestruirse. ¿Quién nos enseñará el ``dominio del dominio''?
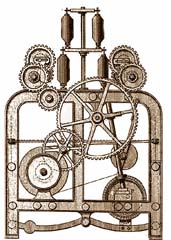 Conforme a la sabiduría de los marinos y de los filósofos, ``no hay
viento a favor para quien no conozca su rumbo''. Pero, ¿hay viento
propicio para quien ha quebrado su timón? En otros términos: ¿tenemos
acaso un proyecto para el siglo XXI y los instrumentos necesarios para
seguir un derrotero? La mayoría de los Estados dan la impresión de
haber perdido sus instrumentos de orientación como consecuencia de la
mundialización. La democracia parece haber perdido el control y caído
en manos de ``amos anónimos'', abstracciones que se denominan mercados
financieros, tasas de interés, tipos de cambio, cotizaciones de
materias primas, índices y artefactos estadísticos.
Conforme a la sabiduría de los marinos y de los filósofos, ``no hay
viento a favor para quien no conozca su rumbo''. Pero, ¿hay viento
propicio para quien ha quebrado su timón? En otros términos: ¿tenemos
acaso un proyecto para el siglo XXI y los instrumentos necesarios para
seguir un derrotero? La mayoría de los Estados dan la impresión de
haber perdido sus instrumentos de orientación como consecuencia de la
mundialización. La democracia parece haber perdido el control y caído
en manos de ``amos anónimos'', abstracciones que se denominan mercados
financieros, tasas de interés, tipos de cambio, cotizaciones de
materias primas, índices y artefactos estadísticos.
Además, en la actualidad la mayoría de los problemas burlan las fronteras. Los problemas del agua se internacionalizan al punto de que el siglo XXI quizá sea el de las guerras por el agua. Las transacciones financieras, la contaminación, las epidemias, el crimen organizado, el blanqueo de dinero... no se detienen en la aduana. Transitan sin pasaporte, nómadas, apátridas. Será preciso, pues, que las soluciones también trasciendan las fronteras. Algunos primeros pasos consisten en la conclusión de acuerdos multilaterales o en la celebración de conferencias mundiales tales como la Cumbre de la Tierra de Río o la Cumbre de Kyoto. De aquí a diez años, ¿no se deberá acaso llegar mucho más lejos?
Algunos dicen: lo sentimos, pero no tenemos los medios para actuar. Sin embargo, se ha terminado la guerra fría y aún invertimos de forma masiva en la ``seguridad'', en vez de invertir preventivamente en la construcción de la paz. Los gastos militares mundiales representan de 800 a 920 mil millones de dólares anuales. Según Wally N'Dow, secretario general de la Cumbre de la Ciudad, existen los recursos para ofrecer a todos ``un techo, agua salubre y equipos sanitarios básicos por un costo inferior a 100 dólares por persona''. Para mil 300 millones de pobres, este esfuerzo representaría 130 mil millones de dólares.
Las cuestiones clave de la reglamentación y el buen gobierno ocuparán el centro del debate mundial de los dos próximos decenios. Ante la amplitud de los desafíos que he señalado, ¿se puede o no formular la hipótesis de que avanzamos hacia una democracia planetaria? ¿Puede imaginarse una modalidad de integración internacional análoga a la construcción europea o el Mercosur, o se trata de una quimera? Ante el auge de una economía mundial de mercado, ¿será preciso concebir, como lo sugiere Jacques Attali, una democracia ``que, como el mercado, no esté limitada por un territorio, una democracia sin fronteras en el espacio y en el tiempo''?
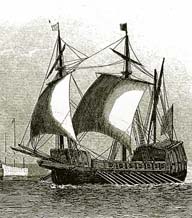 La paz es -Boutros Ghali lo recordó en las Conversaciones del siglo
XXI- la condición previa para dar solución a los tres desafíos
mencionados. La eufórica ilusión de que la caída del Muro de Berlín
desembocaría instantáneamente en la paz perpetua y en una nueva era de
desarrollo se ha disipado. Atravesamos varias decenas de guerras desde
el final de la guerra fría, y casi 30 conflictos, en su mayoría
infraestatales, siguen su curso, con ese fenómeno inédito que es la
quiebra y la desaparición de los Estados, en la sangre y la
tragedia.
La paz es -Boutros Ghali lo recordó en las Conversaciones del siglo
XXI- la condición previa para dar solución a los tres desafíos
mencionados. La eufórica ilusión de que la caída del Muro de Berlín
desembocaría instantáneamente en la paz perpetua y en una nueva era de
desarrollo se ha disipado. Atravesamos varias decenas de guerras desde
el final de la guerra fría, y casi 30 conflictos, en su mayoría
infraestatales, siguen su curso, con ese fenómeno inédito que es la
quiebra y la desaparición de los Estados, en la sangre y la
tragedia.
Frente al riesgo de contagio de las políticas de limpieza étnica y de genocidio, es importante promover, como lo subraya la UNESCO, una ``cultura de paz'' por medio de la educación, la observancia efectiva de los derechos humanos, la promoción de la tolerancia y del pluralismo cultural. La paz no es meramente la ausencia de guerra o un orden impuesto por una hegemonía. La paz verdadera es la paz positiva que, según el filósofo Spinoza, ``nace de la fuerza del alma de la concordia y de la justicia'': está fundada en valores.
La Asamblea General de las Naciones Unidas se ha adherido a esta visión al proclamar al 2000, Año internacional de la cultura de paz. Si deseamos que mañana no sea demasiado tarde, la anticipación debe prevalecer sobre la adaptación, la ética del futuro imponerse a la tiranía de la urgencia, y la disposición a compartir debe vencer al egoísmo ciego. Es en esta perspectiva que la UNESCO organizará del 16 al 19 de septiembre de 1998 los Diálogos del siglo XXI, con objeto de elucubrar los caminos del futuro a través de encuentros de los espíritus más esclarecidos, y que en el 99 su director general, Federico Mayor, publicará un libro blanco sobre el siglo XXI.
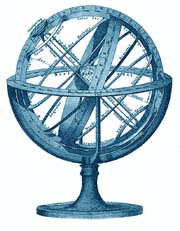 Es claro lo que está en juego, Ethan Kapstein, miembro del Council
of foreing relations de Nueva York, lo ha formulado en estos
términos: ``El mundo se dirige inexorablemente hacia uno de esos
momentos trágicos acerca de los cuales los historiadores de los
periodos ulteriores se preguntan por qué no se habría hecho algo a
tiempo''. No obstante, ``allí, donde el peligro crece, también crece
aquello que salva'', escribía Hölderling. Las soluciones
existen. Se ha afinado la conciencia de los problemas, lo único que
falta actualmente es la voluntad política, presa como está de las
fuerzas del corto plazo. La mundialización no debe permanecer
satisfecha sólo con abarcar las comunicaciones, las computadoras y los
mercados. Debe asentarse sobre una base más amplia de democracia
internacional y sobre una concepción anticipadora de la democracia,
cuyos principales pilares son: un nuevo contrato social para el siglo
XXI, el desarrollo duradero -es decir, el ``contrato natural''-, un
nuevo contrato internacional que favorezca la regulación y la
integración mundial, una cultura de paz y una ética del futuro, y la
educación para todos durante toda la vida.
Es claro lo que está en juego, Ethan Kapstein, miembro del Council
of foreing relations de Nueva York, lo ha formulado en estos
términos: ``El mundo se dirige inexorablemente hacia uno de esos
momentos trágicos acerca de los cuales los historiadores de los
periodos ulteriores se preguntan por qué no se habría hecho algo a
tiempo''. No obstante, ``allí, donde el peligro crece, también crece
aquello que salva'', escribía Hölderling. Las soluciones
existen. Se ha afinado la conciencia de los problemas, lo único que
falta actualmente es la voluntad política, presa como está de las
fuerzas del corto plazo. La mundialización no debe permanecer
satisfecha sólo con abarcar las comunicaciones, las computadoras y los
mercados. Debe asentarse sobre una base más amplia de democracia
internacional y sobre una concepción anticipadora de la democracia,
cuyos principales pilares son: un nuevo contrato social para el siglo
XXI, el desarrollo duradero -es decir, el ``contrato natural''-, un
nuevo contrato internacional que favorezca la regulación y la
integración mundial, una cultura de paz y una ética del futuro, y la
educación para todos durante toda la vida.
* Director de la Oficina de Análisis y Previsión de la UNESCO.