La Jornada Semanal, 2 de agosto de 1998
Gonzalo Celorio
La triple
insularidad
Escritor de innegable filiación cubana, autor de Amor propio y
Ciudad de papel, ensayista y promotor de la cultura, Gonzalo
Celorio es actualmente director de la Facultad de Filosofía y Letras
de la UNAM, donde imparte un curso, ya clásico, sobre literatura
cubana. Su visión de conjunto sobre lo que ocurre en materia literaria
en Cuba es una invitación a rehacer los caminos postlezamianos.
 Pasaron ya los tiempos de Lezama Lima y Alejo Carpentier,
cuando la literatura que se hacía en Cuba, desde la marginalidad o
desde la representación oficial, se identificaba plenamente con el
país de procedencia y era, Revolución de por medio, la heredera
legítima de la rica tradición de José María de Heredia, Cirilo
Villaverde, José Martí, Julián del Casal. Hoy en día, el creciente
prestigio del exilio cubano, debido en alta medida al fin de la guerra
fría y a la consecuente globalización, y la cada vez más marcada
insularidad política de Cuba, que se sobrepone a su insularidad
geográfica, han provocado que la narrativa cubana que en la actualidad
se escribe fuera de Cuba sea más conocida y reconocida que la que se
escribe adentro. La del exilio, acaso porque se remite, por su propia
condición, al paraíso perdido en que Cuba se transfigura merced a la
nostalgia, es la narrativa que se identifica con el país y con su
tradición literaria, mientras que la narrativa que se escribe en la
isla suele ser considerada, sin que se le conozca suficientemente,
como inhibida o panfletaria. Hay, pues, además de la geográfica y la
política,Êuna tercera insularidad, la de la literatura.
Pasaron ya los tiempos de Lezama Lima y Alejo Carpentier,
cuando la literatura que se hacía en Cuba, desde la marginalidad o
desde la representación oficial, se identificaba plenamente con el
país de procedencia y era, Revolución de por medio, la heredera
legítima de la rica tradición de José María de Heredia, Cirilo
Villaverde, José Martí, Julián del Casal. Hoy en día, el creciente
prestigio del exilio cubano, debido en alta medida al fin de la guerra
fría y a la consecuente globalización, y la cada vez más marcada
insularidad política de Cuba, que se sobrepone a su insularidad
geográfica, han provocado que la narrativa cubana que en la actualidad
se escribe fuera de Cuba sea más conocida y reconocida que la que se
escribe adentro. La del exilio, acaso porque se remite, por su propia
condición, al paraíso perdido en que Cuba se transfigura merced a la
nostalgia, es la narrativa que se identifica con el país y con su
tradición literaria, mientras que la narrativa que se escribe en la
isla suele ser considerada, sin que se le conozca suficientemente,
como inhibida o panfletaria. Hay, pues, además de la geográfica y la
política,Êuna tercera insularidad, la de la literatura.
Ciertamente, los nombres de Guillermo Cabrera Infante, Severo Sarduy,
Reinaldo Arenas, Eliseo Alberto, Lichi, o Zoé Valdés, por citar
sólo algunos entre los más afamados, representan la literatura cubana
en el mundo editorial. Poco se sabe, en cambio, de la enorme pujanza
literaria de los escritores que han permanecido en Cuba, a no ser la
de aquellos que de algún modo han podido burlar la triple insularidad
y se han hecho acreedores a diversos reconocimientos internacionales,
como Dulce María Loynaz, prácticamente desconocida fuera de Cuba hasta
que obtuvo, a los ochenta años de su edad, el premio Cervantes en
1992; Senel Paz, que ganó el premio Juan Rulfo de Radio Francia
Internacional en 1990 con su relato El lobo, el bosque y el hombre
nuevo, cuya versión cinematográfica -Fresa y chocolate-, de
la que él es el guionista, le dio renombre internacional, o Leonardo
Padura, que obtuvo el Premio Café Gijón 1995 por su novela policiaca
Máscaras, que fue editada por Tusquets en el 97. Recientemente,
la misma casa editorial publicó la novela Tuyo es el reino, de
Abilio Estévez, que ha sido tomada por la crítica española,
hiperbólicamente, como un renacimiento de la literatura cubana. Y es
que esta obra, configurada por una sucesión de imágenes líricas que se
despliegan en torno a los personajes que habitan un espacioso lugar
llamado La Isla, permite una lectura alegórica en la que los críticos
españoles seguramente vieron los signos de la disidencia política y la
trataron como una novela del exilio -del exilio interior en este
caso-, más que como una novela escrita adentro que simplemente
practica el ejercicio de la crítica, como tantas otras. No deja de ser
curioso que hoy por hoy la narrativa de afuera sea reconocida por su
contenido político cuando precisamente por su contenido político con
frecuencia fue descalificada la de adentro.
 No es la intención de estas páginas valorar la narrativa cubana
interior en detrimento de la exterior, en la que se cuentan tantas
obras de trascendencia y valía indiscutibles que admiro profundamente,
sino sólo señalar que la literatura cubana que se escribe en Cuba
tiene una gran vitalidad y se inscribe, tanto o más que la de afuera,
en la vigorosa tradición literaria cubana, sin duda una de las más
ricas del continente. Muchos de los escritores que han cobrado
resonancia fuera de Cuba hicieron parte de su obra en la isla, si bien
algunos sólo desarrollaron ahí la fase inicial de su producción, que
después completaron fuera, como Guillermo Cabrera Infante, que
recuerda en el exilio, con vívida nostalgia, La Habana de su
adolescencia, una ciudad tan irrecuperable como su propia juventud;
otros, en cambio, ahí llevaron a cabo la parte sustancial de su
producción, como Reinaldo Arenas, que escribe en Cuba su desbordante
obra narrativa, ciertamente en condiciones de persecución y
clandestinidad, para escribir, después del Mariel, en Nueva York,
Antes que anochezca, un testimonio estremecedor que se vuelve
testamento cuando pone al mismo tiempo punto final a su obra y a su
vida en 1990. Otros más parece que al salir de Cuba dejaron en la isla
su fecundidad narrativa, como Norberto Fuentes, que hasta donde
entiendo no ha publicado en el exilio nada comparable a sus obras de
interior. Hay también quienes salieron de Cuba sin ánimo detractor y
en el exterior produjeron obras que se empeñaron valerosamente en
establecer un punto de vista equidistante entre Cuba y Miami, crítico
pero no disidente, como Eliseo Alberto, si bien la lectura que se dio
a su sobrecogedor Informe contra mí mismo rompió el equilibrio
que la obra misma proponía y la balanza se inclinó hacia un lado para
que el libro se ubicara en la literatura del exilio, a cuya nómina
pertenece de lleno la novela Caracol Beach con la cual ganó,
junto con Sergio Ramírez, el codiciado premio Alfaguara.
No es la intención de estas páginas valorar la narrativa cubana
interior en detrimento de la exterior, en la que se cuentan tantas
obras de trascendencia y valía indiscutibles que admiro profundamente,
sino sólo señalar que la literatura cubana que se escribe en Cuba
tiene una gran vitalidad y se inscribe, tanto o más que la de afuera,
en la vigorosa tradición literaria cubana, sin duda una de las más
ricas del continente. Muchos de los escritores que han cobrado
resonancia fuera de Cuba hicieron parte de su obra en la isla, si bien
algunos sólo desarrollaron ahí la fase inicial de su producción, que
después completaron fuera, como Guillermo Cabrera Infante, que
recuerda en el exilio, con vívida nostalgia, La Habana de su
adolescencia, una ciudad tan irrecuperable como su propia juventud;
otros, en cambio, ahí llevaron a cabo la parte sustancial de su
producción, como Reinaldo Arenas, que escribe en Cuba su desbordante
obra narrativa, ciertamente en condiciones de persecución y
clandestinidad, para escribir, después del Mariel, en Nueva York,
Antes que anochezca, un testimonio estremecedor que se vuelve
testamento cuando pone al mismo tiempo punto final a su obra y a su
vida en 1990. Otros más parece que al salir de Cuba dejaron en la isla
su fecundidad narrativa, como Norberto Fuentes, que hasta donde
entiendo no ha publicado en el exilio nada comparable a sus obras de
interior. Hay también quienes salieron de Cuba sin ánimo detractor y
en el exterior produjeron obras que se empeñaron valerosamente en
establecer un punto de vista equidistante entre Cuba y Miami, crítico
pero no disidente, como Eliseo Alberto, si bien la lectura que se dio
a su sobrecogedor Informe contra mí mismo rompió el equilibrio
que la obra misma proponía y la balanza se inclinó hacia un lado para
que el libro se ubicara en la literatura del exilio, a cuya nómina
pertenece de lleno la novela Caracol Beach con la cual ganó,
junto con Sergio Ramírez, el codiciado premio Alfaguara.
 Hay en Cuba una magnífica generación de escritores maduros, que asumen
la tradición literaria de Lezama Lima, Virgilio Piñera, Novás Calvo,
Alejo Carpentier y que concurren en una ciudad a un tiempo pequeña y
metropolitana, en la que es posible encontrarse, visitarse, leerse y
donde el tiempo se pasa, igual que en todas las islas, recibiendo y
despidiendo amigos, como dice Lichi. Es notable el conocimiento
memorioso que tienen de la literatura a la que pertenecen, con todo y
su trivia, y la avidez -no en vano insulares por partida
triple- por la lectura de todo lo que provenga del exterior. Suelen
viajar mucho al extranjero, aunque siempre sin dinero y a veces a
países improbables. Tienen una formación literaria ``profesional'',
gracias a la cual practican con igual destreza varios géneros, aunque
su maestría, en concordancia con la tradición, destaca en la poesía
lírica y el cuento corto, y son capaces, los más de ellos, de
convertir sus textos narrativos en guiones cinematográficos. Publican
por concurso, ya que la escasez de papel en este ``periodo especial'',
que se ha hecho regular, ha restringido dramáticamente el número de
títulos y el tiraje de las ediciones. De ahí que participen en
cuantaÊcompetencia literaria se anuncie y que con tal inercia envíen
sus manuscritos a cuanto concurso internacional aparezca en el azul
del horizonte. Es tan grave la falta de papel, que Francisco López
Sacha se sabe sus novelas de memoria y a la menor provocación te
sorraja un capítulo con aliento de rapsodia. Tienen convicciones
políticas, en unos más acendradas que en otros, pero nunca han
practicado el realismo socialista ni cosa que se le parezca, y ejercen
la crítica como la ejerce cualquier narrador, sin que sus ideas
políticas necesariamente ocupen un lugar preponderante en sus
obras. Es una generación, como todas, diversa en tonos, estilos,
preocupaciones, temáticas, géneros, unidas, también como todas, en el
deseo de ser diversa. Una generación de escritores que viven en las
arduas circunstancias de La Habana, que colaboran con frecuencia en
La gaceta de Cuba, publicación bimensual dirigida heroicamente
por Norberto Codina, que pertenecen a la Unión Nacional de Escritores
y Artistas de Cuba (UNEAC), que reconocen el pródigo liderazgo de
Ambrosio Fornet, Pocho, el hombre que más sabe de literatura
cubana (dicen que si hay algún libro cubano que no haya leído
Pocho es porque todavía no se ha escrito). Escritores que
sufren las rudas condiciones de la triple insularidad, que tienen
serias dificultades para alimentarse, para transportarse, para
corresponder a la generosidad de los amigos extranjeros, para
publicar, para leer, aunque se prestan los libros entre sí hasta que
se acaban como si fueran pastillas de jabón.
Hay en Cuba una magnífica generación de escritores maduros, que asumen
la tradición literaria de Lezama Lima, Virgilio Piñera, Novás Calvo,
Alejo Carpentier y que concurren en una ciudad a un tiempo pequeña y
metropolitana, en la que es posible encontrarse, visitarse, leerse y
donde el tiempo se pasa, igual que en todas las islas, recibiendo y
despidiendo amigos, como dice Lichi. Es notable el conocimiento
memorioso que tienen de la literatura a la que pertenecen, con todo y
su trivia, y la avidez -no en vano insulares por partida
triple- por la lectura de todo lo que provenga del exterior. Suelen
viajar mucho al extranjero, aunque siempre sin dinero y a veces a
países improbables. Tienen una formación literaria ``profesional'',
gracias a la cual practican con igual destreza varios géneros, aunque
su maestría, en concordancia con la tradición, destaca en la poesía
lírica y el cuento corto, y son capaces, los más de ellos, de
convertir sus textos narrativos en guiones cinematográficos. Publican
por concurso, ya que la escasez de papel en este ``periodo especial'',
que se ha hecho regular, ha restringido dramáticamente el número de
títulos y el tiraje de las ediciones. De ahí que participen en
cuantaÊcompetencia literaria se anuncie y que con tal inercia envíen
sus manuscritos a cuanto concurso internacional aparezca en el azul
del horizonte. Es tan grave la falta de papel, que Francisco López
Sacha se sabe sus novelas de memoria y a la menor provocación te
sorraja un capítulo con aliento de rapsodia. Tienen convicciones
políticas, en unos más acendradas que en otros, pero nunca han
practicado el realismo socialista ni cosa que se le parezca, y ejercen
la crítica como la ejerce cualquier narrador, sin que sus ideas
políticas necesariamente ocupen un lugar preponderante en sus
obras. Es una generación, como todas, diversa en tonos, estilos,
preocupaciones, temáticas, géneros, unidas, también como todas, en el
deseo de ser diversa. Una generación de escritores que viven en las
arduas circunstancias de La Habana, que colaboran con frecuencia en
La gaceta de Cuba, publicación bimensual dirigida heroicamente
por Norberto Codina, que pertenecen a la Unión Nacional de Escritores
y Artistas de Cuba (UNEAC), que reconocen el pródigo liderazgo de
Ambrosio Fornet, Pocho, el hombre que más sabe de literatura
cubana (dicen que si hay algún libro cubano que no haya leído
Pocho es porque todavía no se ha escrito). Escritores que
sufren las rudas condiciones de la triple insularidad, que tienen
serias dificultades para alimentarse, para transportarse, para
corresponder a la generosidad de los amigos extranjeros, para
publicar, para leer, aunque se prestan los libros entre sí hasta que
se acaban como si fueran pastillas de jabón.
Cuentos de algunos de estos escritores figuran en una antología
organizada y prologada por Leonardo Padura y publicada por Difusión
Cultural de la UNAM en 1993 con el título El submarino
amarillo. En ella aparecen los nombres de Eduardo Heras León,
mejor conocido como El Chino, Mirta Yáñez, Miguel Mejides,
Francisco López Sacha, Senel Paz, Abel Prieto, que hoy se desempeña
como ministro de cultura, Reinaldo Montero, que ocupa un lugar
sobresaliente en la dramaturgia cubana, Abilio Estévez, Arturo Arango,
todos los cuales viven en Cuba, y algunos otros que decidieron
abandonar la isla, como Norberto Fuentes, Jesús Díaz, Reinaldo
Arenas. Es una antología que da cuenta de la diversidad mencionada y
de la alta calidad de los narradores en este género tan propio de
Hispanoamérica y muy particularmente de Cuba, el cuento corto.
Difusión Cultural de la UNAM ha publicado, además, diversas obras de
algunos de estos escritores en la colección ``Rayuela internacional'',
que concibió y animó por varios años Hernán Lara Zavala y que a
continuación comento brevísimamente:
 De Senel Paz publicó su primera y hasta ahora única novela, Un rey
en el jardín, que se refiere a los tiempos inmediatamente
anteriores a la Revolución del 59, vistos y vividos por un niño
enclavado en un mundo de mujeres, que ha hecho su reino en el jardín
tropical que lo rodea. No hablo más de él porque es conocido en
México, como dije arriba, por el relato El lobo, el bosque y el
hombre nuevo, publicado por Ediciones Era, que es el antecedente
directo de la película Fresa y chocolate. Me permito, sin
embargo, destacar la importancia del cuento de Senel que figura en
El submarino amarillo, titulado ``No le digas que la quieres'',
que relata la primera experiencia amorosa de un muchacho y una
muchacha el día que mataron al Che, y que es un modelo de perfección
narrativa, que goza de los mismos atributos que su relato El lobo,
el bosque y el hombre nuevo: la comprensión del mundo adolescente,
la ternura, la credibilidad, humor.
De Senel Paz publicó su primera y hasta ahora única novela, Un rey
en el jardín, que se refiere a los tiempos inmediatamente
anteriores a la Revolución del 59, vistos y vividos por un niño
enclavado en un mundo de mujeres, que ha hecho su reino en el jardín
tropical que lo rodea. No hablo más de él porque es conocido en
México, como dije arriba, por el relato El lobo, el bosque y el
hombre nuevo, publicado por Ediciones Era, que es el antecedente
directo de la película Fresa y chocolate. Me permito, sin
embargo, destacar la importancia del cuento de Senel que figura en
El submarino amarillo, titulado ``No le digas que la quieres'',
que relata la primera experiencia amorosa de un muchacho y una
muchacha el día que mataron al Che, y que es un modelo de perfección
narrativa, que goza de los mismos atributos que su relato El lobo,
el bosque y el hombre nuevo: la comprensión del mundo adolescente,
la ternura, la credibilidad, humor.
Eduardo Heras León es el más viejo de este grupo de escritores y fue
profesor de casi todos ellos en los talleres literarios que dirigía y
que sigue dirigiendo. También fue artillero en la frustrada invasión a
Bahía de Cochinos y varios de sus cuentos se refieren a la guerra,
aunque su temática es más amplia o, mejor dicho, la condición guerrera
del hombre emprende, en su narrativa, batallas de muy diversa
índole. Es notable la economía verbal de El Chino, su eficacia
narrativa, su contundencia.
Francisco López Sacha es un escritor verboso, gozador de la palabra y
su dicción, formado en la literatura de Lezama y la músicaÊde Los
Beatles. Es autor de un espléndido relato llamado ``Figuras en el
lienzo'', en el que imagina el encuentro entre Zola y Martí la noche
del estreno de Garín en La Comedia Francesa de París. Este
cuento, como el de El Chino, da título al volumen publicado por
la UNAM.
 Arturo Arango es un escritor finísimo, cuidadoso, autor de dos cuentos
memorables, además de ``El viejo y el bar'', que figura en la
multicitada antología: una ucronía, titulada ``La Habana elegante'' en
recuerdo de la revista modernista de Julián del Casal, en la que el
día de la muerte del poeta se prolonga durante todo el siglo hasta que
el poeta sucumbe, muerto de risa, como el último poema de Eliseo
Diego, en la casa de Miramar del escritor Pablo Armando Fernández,
entre los amigos que integran esta generación de narradores. Y ``Bola,
bandera y gallardete'', que relata la persistencia de una anciana que
decide quedarse en La Habana, sola, cuando llega el día en que la
ciudad es evacuada por todos sus habitantes. Deudor de Cortázar, sus
cuentos configuran situaciones improbables en las que subyace la
crítica sutil y la realidad es vista con la objetividad que la
distancia de la fantasía paradójicamente propicia. Estos cuentos se
encuentran en el libro ¿Quieres vivir otra vez?, de la
colección Rayuela Internacional.
Arturo Arango es un escritor finísimo, cuidadoso, autor de dos cuentos
memorables, además de ``El viejo y el bar'', que figura en la
multicitada antología: una ucronía, titulada ``La Habana elegante'' en
recuerdo de la revista modernista de Julián del Casal, en la que el
día de la muerte del poeta se prolonga durante todo el siglo hasta que
el poeta sucumbe, muerto de risa, como el último poema de Eliseo
Diego, en la casa de Miramar del escritor Pablo Armando Fernández,
entre los amigos que integran esta generación de narradores. Y ``Bola,
bandera y gallardete'', que relata la persistencia de una anciana que
decide quedarse en La Habana, sola, cuando llega el día en que la
ciudad es evacuada por todos sus habitantes. Deudor de Cortázar, sus
cuentos configuran situaciones improbables en las que subyace la
crítica sutil y la realidad es vista con la objetividad que la
distancia de la fantasía paradójicamente propicia. Estos cuentos se
encuentran en el libro ¿Quieres vivir otra vez?, de la
colección Rayuela Internacional.
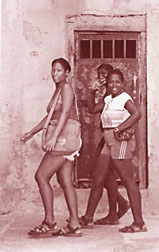 Como Leonardo Padura es, además de tripulante, el capitán de El
submarino amarillo, no puedo dejar de mencionarlo en estas
apretadísimas páginas. Al igual que casi todos los de esta generación,
es un escritor versado en varios géneros -la novela, el reportaje, el
ensayo, la crónica, el guión cinematográfico. Su curiosidad
periodística y su rigor investigativo lo han llevado a adentrarse en
varios temas de la cubanía, desde la historia del ron y de la familia
Bacardí hasta la tesis de lo real-maravilloso de Alejo Carpentier. Su
novela Máscaras, como dije, se hizo acreedora al Premio Café
Gijón de 1995 y, publicada por Tusquets en España, es accesible al
público lector mexicano; sin embargo, ésta forma parte de una
tetralogía, ``Las cuatro estaciones'', de novelas policiacas, dos de
las cuales fueron publicadas en La Habana y no tienen circulación
fuera de Cuba: Pasado perfecto y Vientos de cuaresma. La
cuarta aún permanece inédita, pero será publicada en breve por
Tusquets. Es interesante ver las modalidades que cobran en el
escenario habanero las estructuras clásicas de la novela policiaca,
simplemente porque la realidad social tiene peculiaridades que en la
obra se vuelven centrales: el tipo de crímenes que se cometen, la
omnipresencia de los Comités de Defensa de la Revolución integrados
por vecinos de cada cuadra, que de alguna manera ejercen la vigilancia
policiaca -y también política e ideológica- de la ciudad, las
dificultades para abastecerse de los insumos necesarios, la práctica
del trueque, la solidaridad vecinal, etcétera. Las novelas policiacas
de Padura, que respetan la tipología propia del género, se vuelven
otra cosa en el contexto de La Habana del ``periodo especial''.
Como Leonardo Padura es, además de tripulante, el capitán de El
submarino amarillo, no puedo dejar de mencionarlo en estas
apretadísimas páginas. Al igual que casi todos los de esta generación,
es un escritor versado en varios géneros -la novela, el reportaje, el
ensayo, la crónica, el guión cinematográfico. Su curiosidad
periodística y su rigor investigativo lo han llevado a adentrarse en
varios temas de la cubanía, desde la historia del ron y de la familia
Bacardí hasta la tesis de lo real-maravilloso de Alejo Carpentier. Su
novela Máscaras, como dije, se hizo acreedora al Premio Café
Gijón de 1995 y, publicada por Tusquets en España, es accesible al
público lector mexicano; sin embargo, ésta forma parte de una
tetralogía, ``Las cuatro estaciones'', de novelas policiacas, dos de
las cuales fueron publicadas en La Habana y no tienen circulación
fuera de Cuba: Pasado perfecto y Vientos de cuaresma. La
cuarta aún permanece inédita, pero será publicada en breve por
Tusquets. Es interesante ver las modalidades que cobran en el
escenario habanero las estructuras clásicas de la novela policiaca,
simplemente porque la realidad social tiene peculiaridades que en la
obra se vuelven centrales: el tipo de crímenes que se cometen, la
omnipresencia de los Comités de Defensa de la Revolución integrados
por vecinos de cada cuadra, que de alguna manera ejercen la vigilancia
policiaca -y también política e ideológica- de la ciudad, las
dificultades para abastecerse de los insumos necesarios, la práctica
del trueque, la solidaridad vecinal, etcétera. Las novelas policiacas
de Padura, que respetan la tipología propia del género, se vuelven
otra cosa en el contexto de La Habana del ``periodo especial''.
También Difusión Cultural de la UNAM publicó recientemente en la misma
colección una obra de Dulce María Loynaz, Fe de vida, que en
principio es la biografía de quien fue su marido, Pablo çlvarez de
Cañas, pero que acaba por ser una autobiografía más o menos reservada
de esta mujer extraordinaria y aristocrática que vivió toda su vida en
Cuba. Es, también, la biografía de La Habana durante el siglo XX, y
muy particularmente del Vedado, que tiene la misma edad que la
escritora.
Estas obras publicadas en México, que apenas he enlistado, pueden dar
una idea, aunque sea somera, de la gran energía literaria de la Cuba
de adentro, que, para ser reconocida y valorada, tiene la ímproba
tarea de vencer la triple insularidad a la que se ha visto
sometida.
 Pasaron ya los tiempos de Lezama Lima y Alejo Carpentier,
cuando la literatura que se hacía en Cuba, desde la marginalidad o
desde la representación oficial, se identificaba plenamente con el
país de procedencia y era, Revolución de por medio, la heredera
legítima de la rica tradición de José María de Heredia, Cirilo
Villaverde, José Martí, Julián del Casal. Hoy en día, el creciente
prestigio del exilio cubano, debido en alta medida al fin de la guerra
fría y a la consecuente globalización, y la cada vez más marcada
insularidad política de Cuba, que se sobrepone a su insularidad
geográfica, han provocado que la narrativa cubana que en la actualidad
se escribe fuera de Cuba sea más conocida y reconocida que la que se
escribe adentro. La del exilio, acaso porque se remite, por su propia
condición, al paraíso perdido en que Cuba se transfigura merced a la
nostalgia, es la narrativa que se identifica con el país y con su
tradición literaria, mientras que la narrativa que se escribe en la
isla suele ser considerada, sin que se le conozca suficientemente,
como inhibida o panfletaria. Hay, pues, además de la geográfica y la
política,Êuna tercera insularidad, la de la literatura.
Pasaron ya los tiempos de Lezama Lima y Alejo Carpentier,
cuando la literatura que se hacía en Cuba, desde la marginalidad o
desde la representación oficial, se identificaba plenamente con el
país de procedencia y era, Revolución de por medio, la heredera
legítima de la rica tradición de José María de Heredia, Cirilo
Villaverde, José Martí, Julián del Casal. Hoy en día, el creciente
prestigio del exilio cubano, debido en alta medida al fin de la guerra
fría y a la consecuente globalización, y la cada vez más marcada
insularidad política de Cuba, que se sobrepone a su insularidad
geográfica, han provocado que la narrativa cubana que en la actualidad
se escribe fuera de Cuba sea más conocida y reconocida que la que se
escribe adentro. La del exilio, acaso porque se remite, por su propia
condición, al paraíso perdido en que Cuba se transfigura merced a la
nostalgia, es la narrativa que se identifica con el país y con su
tradición literaria, mientras que la narrativa que se escribe en la
isla suele ser considerada, sin que se le conozca suficientemente,
como inhibida o panfletaria. Hay, pues, además de la geográfica y la
política,Êuna tercera insularidad, la de la literatura. No es la intención de estas páginas valorar la narrativa cubana
interior en detrimento de la exterior, en la que se cuentan tantas
obras de trascendencia y valía indiscutibles que admiro profundamente,
sino sólo señalar que la literatura cubana que se escribe en Cuba
tiene una gran vitalidad y se inscribe, tanto o más que la de afuera,
en la vigorosa tradición literaria cubana, sin duda una de las más
ricas del continente. Muchos de los escritores que han cobrado
resonancia fuera de Cuba hicieron parte de su obra en la isla, si bien
algunos sólo desarrollaron ahí la fase inicial de su producción, que
después completaron fuera, como Guillermo Cabrera Infante, que
recuerda en el exilio, con vívida nostalgia, La Habana de su
adolescencia, una ciudad tan irrecuperable como su propia juventud;
otros, en cambio, ahí llevaron a cabo la parte sustancial de su
producción, como Reinaldo Arenas, que escribe en Cuba su desbordante
obra narrativa, ciertamente en condiciones de persecución y
clandestinidad, para escribir, después del Mariel, en Nueva York,
Antes que anochezca, un testimonio estremecedor que se vuelve
testamento cuando pone al mismo tiempo punto final a su obra y a su
vida en 1990. Otros más parece que al salir de Cuba dejaron en la isla
su fecundidad narrativa, como Norberto Fuentes, que hasta donde
entiendo no ha publicado en el exilio nada comparable a sus obras de
interior. Hay también quienes salieron de Cuba sin ánimo detractor y
en el exterior produjeron obras que se empeñaron valerosamente en
establecer un punto de vista equidistante entre Cuba y Miami, crítico
pero no disidente, como Eliseo Alberto, si bien la lectura que se dio
a su sobrecogedor Informe contra mí mismo rompió el equilibrio
que la obra misma proponía y la balanza se inclinó hacia un lado para
que el libro se ubicara en la literatura del exilio, a cuya nómina
pertenece de lleno la novela Caracol Beach con la cual ganó,
junto con Sergio Ramírez, el codiciado premio Alfaguara.
No es la intención de estas páginas valorar la narrativa cubana
interior en detrimento de la exterior, en la que se cuentan tantas
obras de trascendencia y valía indiscutibles que admiro profundamente,
sino sólo señalar que la literatura cubana que se escribe en Cuba
tiene una gran vitalidad y se inscribe, tanto o más que la de afuera,
en la vigorosa tradición literaria cubana, sin duda una de las más
ricas del continente. Muchos de los escritores que han cobrado
resonancia fuera de Cuba hicieron parte de su obra en la isla, si bien
algunos sólo desarrollaron ahí la fase inicial de su producción, que
después completaron fuera, como Guillermo Cabrera Infante, que
recuerda en el exilio, con vívida nostalgia, La Habana de su
adolescencia, una ciudad tan irrecuperable como su propia juventud;
otros, en cambio, ahí llevaron a cabo la parte sustancial de su
producción, como Reinaldo Arenas, que escribe en Cuba su desbordante
obra narrativa, ciertamente en condiciones de persecución y
clandestinidad, para escribir, después del Mariel, en Nueva York,
Antes que anochezca, un testimonio estremecedor que se vuelve
testamento cuando pone al mismo tiempo punto final a su obra y a su
vida en 1990. Otros más parece que al salir de Cuba dejaron en la isla
su fecundidad narrativa, como Norberto Fuentes, que hasta donde
entiendo no ha publicado en el exilio nada comparable a sus obras de
interior. Hay también quienes salieron de Cuba sin ánimo detractor y
en el exterior produjeron obras que se empeñaron valerosamente en
establecer un punto de vista equidistante entre Cuba y Miami, crítico
pero no disidente, como Eliseo Alberto, si bien la lectura que se dio
a su sobrecogedor Informe contra mí mismo rompió el equilibrio
que la obra misma proponía y la balanza se inclinó hacia un lado para
que el libro se ubicara en la literatura del exilio, a cuya nómina
pertenece de lleno la novela Caracol Beach con la cual ganó,
junto con Sergio Ramírez, el codiciado premio Alfaguara. Hay en Cuba una magnífica generación de escritores maduros, que asumen
la tradición literaria de Lezama Lima, Virgilio Piñera, Novás Calvo,
Alejo Carpentier y que concurren en una ciudad a un tiempo pequeña y
metropolitana, en la que es posible encontrarse, visitarse, leerse y
donde el tiempo se pasa, igual que en todas las islas, recibiendo y
despidiendo amigos, como dice Lichi. Es notable el conocimiento
memorioso que tienen de la literatura a la que pertenecen, con todo y
su trivia, y la avidez -no en vano insulares por partida
triple- por la lectura de todo lo que provenga del exterior. Suelen
viajar mucho al extranjero, aunque siempre sin dinero y a veces a
países improbables. Tienen una formación literaria ``profesional'',
gracias a la cual practican con igual destreza varios géneros, aunque
su maestría, en concordancia con la tradición, destaca en la poesía
lírica y el cuento corto, y son capaces, los más de ellos, de
convertir sus textos narrativos en guiones cinematográficos. Publican
por concurso, ya que la escasez de papel en este ``periodo especial'',
que se ha hecho regular, ha restringido dramáticamente el número de
títulos y el tiraje de las ediciones. De ahí que participen en
cuantaÊcompetencia literaria se anuncie y que con tal inercia envíen
sus manuscritos a cuanto concurso internacional aparezca en el azul
del horizonte. Es tan grave la falta de papel, que Francisco López
Sacha se sabe sus novelas de memoria y a la menor provocación te
sorraja un capítulo con aliento de rapsodia. Tienen convicciones
políticas, en unos más acendradas que en otros, pero nunca han
practicado el realismo socialista ni cosa que se le parezca, y ejercen
la crítica como la ejerce cualquier narrador, sin que sus ideas
políticas necesariamente ocupen un lugar preponderante en sus
obras. Es una generación, como todas, diversa en tonos, estilos,
preocupaciones, temáticas, géneros, unidas, también como todas, en el
deseo de ser diversa. Una generación de escritores que viven en las
arduas circunstancias de La Habana, que colaboran con frecuencia en
La gaceta de Cuba, publicación bimensual dirigida heroicamente
por Norberto Codina, que pertenecen a la Unión Nacional de Escritores
y Artistas de Cuba (UNEAC), que reconocen el pródigo liderazgo de
Ambrosio Fornet, Pocho, el hombre que más sabe de literatura
cubana (dicen que si hay algún libro cubano que no haya leído
Pocho es porque todavía no se ha escrito). Escritores que
sufren las rudas condiciones de la triple insularidad, que tienen
serias dificultades para alimentarse, para transportarse, para
corresponder a la generosidad de los amigos extranjeros, para
publicar, para leer, aunque se prestan los libros entre sí hasta que
se acaban como si fueran pastillas de jabón.
Hay en Cuba una magnífica generación de escritores maduros, que asumen
la tradición literaria de Lezama Lima, Virgilio Piñera, Novás Calvo,
Alejo Carpentier y que concurren en una ciudad a un tiempo pequeña y
metropolitana, en la que es posible encontrarse, visitarse, leerse y
donde el tiempo se pasa, igual que en todas las islas, recibiendo y
despidiendo amigos, como dice Lichi. Es notable el conocimiento
memorioso que tienen de la literatura a la que pertenecen, con todo y
su trivia, y la avidez -no en vano insulares por partida
triple- por la lectura de todo lo que provenga del exterior. Suelen
viajar mucho al extranjero, aunque siempre sin dinero y a veces a
países improbables. Tienen una formación literaria ``profesional'',
gracias a la cual practican con igual destreza varios géneros, aunque
su maestría, en concordancia con la tradición, destaca en la poesía
lírica y el cuento corto, y son capaces, los más de ellos, de
convertir sus textos narrativos en guiones cinematográficos. Publican
por concurso, ya que la escasez de papel en este ``periodo especial'',
que se ha hecho regular, ha restringido dramáticamente el número de
títulos y el tiraje de las ediciones. De ahí que participen en
cuantaÊcompetencia literaria se anuncie y que con tal inercia envíen
sus manuscritos a cuanto concurso internacional aparezca en el azul
del horizonte. Es tan grave la falta de papel, que Francisco López
Sacha se sabe sus novelas de memoria y a la menor provocación te
sorraja un capítulo con aliento de rapsodia. Tienen convicciones
políticas, en unos más acendradas que en otros, pero nunca han
practicado el realismo socialista ni cosa que se le parezca, y ejercen
la crítica como la ejerce cualquier narrador, sin que sus ideas
políticas necesariamente ocupen un lugar preponderante en sus
obras. Es una generación, como todas, diversa en tonos, estilos,
preocupaciones, temáticas, géneros, unidas, también como todas, en el
deseo de ser diversa. Una generación de escritores que viven en las
arduas circunstancias de La Habana, que colaboran con frecuencia en
La gaceta de Cuba, publicación bimensual dirigida heroicamente
por Norberto Codina, que pertenecen a la Unión Nacional de Escritores
y Artistas de Cuba (UNEAC), que reconocen el pródigo liderazgo de
Ambrosio Fornet, Pocho, el hombre que más sabe de literatura
cubana (dicen que si hay algún libro cubano que no haya leído
Pocho es porque todavía no se ha escrito). Escritores que
sufren las rudas condiciones de la triple insularidad, que tienen
serias dificultades para alimentarse, para transportarse, para
corresponder a la generosidad de los amigos extranjeros, para
publicar, para leer, aunque se prestan los libros entre sí hasta que
se acaban como si fueran pastillas de jabón. De Senel Paz publicó su primera y hasta ahora única novela, Un rey
en el jardín, que se refiere a los tiempos inmediatamente
anteriores a la Revolución del 59, vistos y vividos por un niño
enclavado en un mundo de mujeres, que ha hecho su reino en el jardín
tropical que lo rodea. No hablo más de él porque es conocido en
México, como dije arriba, por el relato El lobo, el bosque y el
hombre nuevo, publicado por Ediciones Era, que es el antecedente
directo de la película Fresa y chocolate. Me permito, sin
embargo, destacar la importancia del cuento de Senel que figura en
El submarino amarillo, titulado ``No le digas que la quieres'',
que relata la primera experiencia amorosa de un muchacho y una
muchacha el día que mataron al Che, y que es un modelo de perfección
narrativa, que goza de los mismos atributos que su relato El lobo,
el bosque y el hombre nuevo: la comprensión del mundo adolescente,
la ternura, la credibilidad, humor.
De Senel Paz publicó su primera y hasta ahora única novela, Un rey
en el jardín, que se refiere a los tiempos inmediatamente
anteriores a la Revolución del 59, vistos y vividos por un niño
enclavado en un mundo de mujeres, que ha hecho su reino en el jardín
tropical que lo rodea. No hablo más de él porque es conocido en
México, como dije arriba, por el relato El lobo, el bosque y el
hombre nuevo, publicado por Ediciones Era, que es el antecedente
directo de la película Fresa y chocolate. Me permito, sin
embargo, destacar la importancia del cuento de Senel que figura en
El submarino amarillo, titulado ``No le digas que la quieres'',
que relata la primera experiencia amorosa de un muchacho y una
muchacha el día que mataron al Che, y que es un modelo de perfección
narrativa, que goza de los mismos atributos que su relato El lobo,
el bosque y el hombre nuevo: la comprensión del mundo adolescente,
la ternura, la credibilidad, humor. Arturo Arango es un escritor finísimo, cuidadoso, autor de dos cuentos
memorables, además de ``El viejo y el bar'', que figura en la
multicitada antología: una ucronía, titulada ``La Habana elegante'' en
recuerdo de la revista modernista de Julián del Casal, en la que el
día de la muerte del poeta se prolonga durante todo el siglo hasta que
el poeta sucumbe, muerto de risa, como el último poema de Eliseo
Diego, en la casa de Miramar del escritor Pablo Armando Fernández,
entre los amigos que integran esta generación de narradores. Y ``Bola,
bandera y gallardete'', que relata la persistencia de una anciana que
decide quedarse en La Habana, sola, cuando llega el día en que la
ciudad es evacuada por todos sus habitantes. Deudor de Cortázar, sus
cuentos configuran situaciones improbables en las que subyace la
crítica sutil y la realidad es vista con la objetividad que la
distancia de la fantasía paradójicamente propicia. Estos cuentos se
encuentran en el libro ¿Quieres vivir otra vez?, de la
colección Rayuela Internacional.
Arturo Arango es un escritor finísimo, cuidadoso, autor de dos cuentos
memorables, además de ``El viejo y el bar'', que figura en la
multicitada antología: una ucronía, titulada ``La Habana elegante'' en
recuerdo de la revista modernista de Julián del Casal, en la que el
día de la muerte del poeta se prolonga durante todo el siglo hasta que
el poeta sucumbe, muerto de risa, como el último poema de Eliseo
Diego, en la casa de Miramar del escritor Pablo Armando Fernández,
entre los amigos que integran esta generación de narradores. Y ``Bola,
bandera y gallardete'', que relata la persistencia de una anciana que
decide quedarse en La Habana, sola, cuando llega el día en que la
ciudad es evacuada por todos sus habitantes. Deudor de Cortázar, sus
cuentos configuran situaciones improbables en las que subyace la
crítica sutil y la realidad es vista con la objetividad que la
distancia de la fantasía paradójicamente propicia. Estos cuentos se
encuentran en el libro ¿Quieres vivir otra vez?, de la
colección Rayuela Internacional.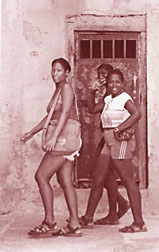 Como Leonardo Padura es, además de tripulante, el capitán de El
submarino amarillo, no puedo dejar de mencionarlo en estas
apretadísimas páginas. Al igual que casi todos los de esta generación,
es un escritor versado en varios géneros -la novela, el reportaje, el
ensayo, la crónica, el guión cinematográfico. Su curiosidad
periodística y su rigor investigativo lo han llevado a adentrarse en
varios temas de la cubanía, desde la historia del ron y de la familia
Bacardí hasta la tesis de lo real-maravilloso de Alejo Carpentier. Su
novela Máscaras, como dije, se hizo acreedora al Premio Café
Gijón de 1995 y, publicada por Tusquets en España, es accesible al
público lector mexicano; sin embargo, ésta forma parte de una
tetralogía, ``Las cuatro estaciones'', de novelas policiacas, dos de
las cuales fueron publicadas en La Habana y no tienen circulación
fuera de Cuba: Pasado perfecto y Vientos de cuaresma. La
cuarta aún permanece inédita, pero será publicada en breve por
Tusquets. Es interesante ver las modalidades que cobran en el
escenario habanero las estructuras clásicas de la novela policiaca,
simplemente porque la realidad social tiene peculiaridades que en la
obra se vuelven centrales: el tipo de crímenes que se cometen, la
omnipresencia de los Comités de Defensa de la Revolución integrados
por vecinos de cada cuadra, que de alguna manera ejercen la vigilancia
policiaca -y también política e ideológica- de la ciudad, las
dificultades para abastecerse de los insumos necesarios, la práctica
del trueque, la solidaridad vecinal, etcétera. Las novelas policiacas
de Padura, que respetan la tipología propia del género, se vuelven
otra cosa en el contexto de La Habana del ``periodo especial''.
Como Leonardo Padura es, además de tripulante, el capitán de El
submarino amarillo, no puedo dejar de mencionarlo en estas
apretadísimas páginas. Al igual que casi todos los de esta generación,
es un escritor versado en varios géneros -la novela, el reportaje, el
ensayo, la crónica, el guión cinematográfico. Su curiosidad
periodística y su rigor investigativo lo han llevado a adentrarse en
varios temas de la cubanía, desde la historia del ron y de la familia
Bacardí hasta la tesis de lo real-maravilloso de Alejo Carpentier. Su
novela Máscaras, como dije, se hizo acreedora al Premio Café
Gijón de 1995 y, publicada por Tusquets en España, es accesible al
público lector mexicano; sin embargo, ésta forma parte de una
tetralogía, ``Las cuatro estaciones'', de novelas policiacas, dos de
las cuales fueron publicadas en La Habana y no tienen circulación
fuera de Cuba: Pasado perfecto y Vientos de cuaresma. La
cuarta aún permanece inédita, pero será publicada en breve por
Tusquets. Es interesante ver las modalidades que cobran en el
escenario habanero las estructuras clásicas de la novela policiaca,
simplemente porque la realidad social tiene peculiaridades que en la
obra se vuelven centrales: el tipo de crímenes que se cometen, la
omnipresencia de los Comités de Defensa de la Revolución integrados
por vecinos de cada cuadra, que de alguna manera ejercen la vigilancia
policiaca -y también política e ideológica- de la ciudad, las
dificultades para abastecerse de los insumos necesarios, la práctica
del trueque, la solidaridad vecinal, etcétera. Las novelas policiacas
de Padura, que respetan la tipología propia del género, se vuelven
otra cosa en el contexto de La Habana del ``periodo especial''.