Jalil Saab H.
Magia y ciencia
Desde tiempos primitivos los hombres desean creer. Necesitan poder
influir y controlar de algún modo el mundo hostil que los rodea,
aliviar enfermedades, conocer el futuro, etc. Para ello han contado
con dos herramientas intelectuales: la magia y la ciencia.
Según Borges, la magia es ``hacer que las cosas dejen de ser como son,
para hacerlas como uno quiere que sean''. O, como la define Voltaire,
``el secreto de hacer lo que no puede la naturaleza''. Dado que la
mentalidad primitiva no tiene idea alguna de lo que la naturaleza
puede hacer, la magia aspira, precisamente, a dominarla. La magia en
su concepto fundamental, nos dice J. G. Frazer (La rama
dorada), es idéntica a la ciencia positivista del siglo XIX: orden
y uniformidad de la naturaleza determinadas por leyes inmutables, cuya
actuación puede ser prevista y calculada con precisión.
Dos son las leyes en la magia simpatética: la de semejanza
(homeopática) y la de contacto (contaminante). La primera nos dice que
los efectos semejan a sus causas; la segunda afirma que las cosas, que
una vez estuvieron en contacto, continúan actuando recíprocamente a
distancia, aun después de haber sido separadas físicamente. Tanto
Galileo como Newton estarían de acuerdo. Si en esencia magia y ciencia
se basan en el conocimiento sustentado en la observación y la
deducción, hay algo en lo que se divorcian definitivamente: el
método. La primera intenta manipular mediante ritos; la segunda confía
en la experimentación y la confrontación hipótesis-hechos.
La ciencia ha ganado su actual prestigio por derecho propio con
resultados y venciendo inercias intolerantes o conservadoras. Sin
embargo, enfrenta una situación muy peculiar: todos hablan de ella,
pero pocos la comprenden; se hace uso de sus productos tecnológicos,
pero se desconoce su funcionamiento; se le respeta, pero se le
teme.
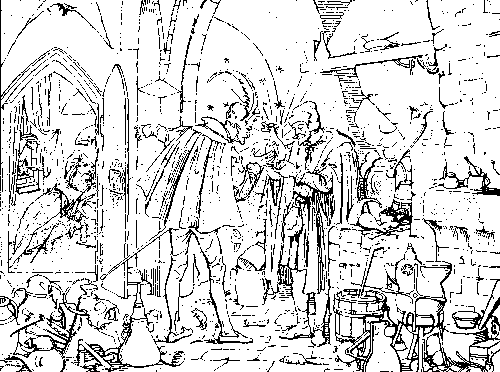 Ante la crisis de valores ético-morales de la era posnuclear resurgen
el esoterismo y el fundamentalismo, se consolidan la ignorancia y el
prejuicio. El supermercado espiritual crece, ya que el
escepticismo propio de la ciencia no se comercializa fácilmente. El
preciso lenguaje científico se ha convertido en jerga popular para
legitimar supersticiones ancestrales: la tradicional dualidad ética
bien-mal es sustituida por ``energías positivas y negativas''; alma,
espíritu o aura metafísica se cambia por diversas ``vibraciones
cósmicas'' o electromagnéticas; ángeles y duendes se identifican con
extraterrestres en naves ultralumínicas; zonas sagradas o prohibidas
por triángulos oceánicos donde las ondas hertzianas enmudecen;
chamanes, médicos brujos o hacedores de lluvia encuentran sus pares en
gurús, psíquicos o pastores.
Ante la crisis de valores ético-morales de la era posnuclear resurgen
el esoterismo y el fundamentalismo, se consolidan la ignorancia y el
prejuicio. El supermercado espiritual crece, ya que el
escepticismo propio de la ciencia no se comercializa fácilmente. El
preciso lenguaje científico se ha convertido en jerga popular para
legitimar supersticiones ancestrales: la tradicional dualidad ética
bien-mal es sustituida por ``energías positivas y negativas''; alma,
espíritu o aura metafísica se cambia por diversas ``vibraciones
cósmicas'' o electromagnéticas; ángeles y duendes se identifican con
extraterrestres en naves ultralumínicas; zonas sagradas o prohibidas
por triángulos oceánicos donde las ondas hertzianas enmudecen;
chamanes, médicos brujos o hacedores de lluvia encuentran sus pares en
gurús, psíquicos o pastores.
Conservamos también, desde luego, la sempiterna astrología y los
inmemoriales cultos satánicos, que no han sufrido cambios
novedosos. Lo que se llamó esotérico, o sea lo oculto, ahora se vende
en las librerías o se transmite ``de costa a costa y de frontera a
frontera'' por radio y televisión. En otras palabras, de oculto ya no
tiene nada.
``Nunca hasta ahora -nos dice A. Toffler- tantas personas de tantos
países se habían sentido tan intelectualmente desvalidas, ahogándose
en un torbellino de ideas encontradas, desorientadoras y
cacofónicas''. El fanatismo o la ausencia del sentido común (el menos
común de los sentidos), aunado al vertiginoso avance tecnológico,
puede provocar actitudes muy peligrosas (viajes suicidas, darwinismo
social, genocidio científico, etc.) que podrían regresarnos a la Edad
Media, pero con cibernética. El proceso ideológico-evolutivo ha
transitado de la magia a la religión, y de ésta a la ciencia, con
riesgo de hacerla a ella también una forma mágica para las mayorías,
que estarían dependiendo de novedosos sacerdotes de la nueva religión
todopoderosa: la tecno-ciencia. ``Tarde o temprano -de acuerdo con
Carl Sagan-, la mezcla combustible de ignorancia y poder nos explotará
en la cara''. [email protected]
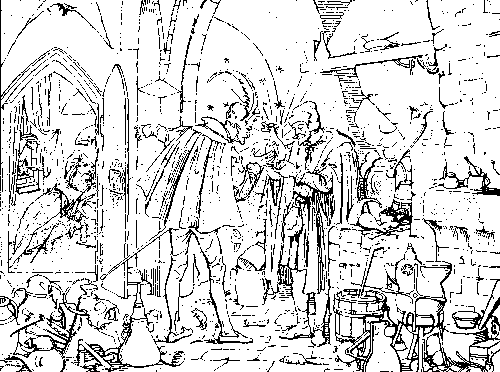 Ante la crisis de valores ético-morales de la era posnuclear resurgen
el esoterismo y el fundamentalismo, se consolidan la ignorancia y el
prejuicio. El supermercado espiritual crece, ya que el
escepticismo propio de la ciencia no se comercializa fácilmente. El
preciso lenguaje científico se ha convertido en jerga popular para
legitimar supersticiones ancestrales: la tradicional dualidad ética
bien-mal es sustituida por ``energías positivas y negativas''; alma,
espíritu o aura metafísica se cambia por diversas ``vibraciones
cósmicas'' o electromagnéticas; ángeles y duendes se identifican con
extraterrestres en naves ultralumínicas; zonas sagradas o prohibidas
por triángulos oceánicos donde las ondas hertzianas enmudecen;
chamanes, médicos brujos o hacedores de lluvia encuentran sus pares en
gurús, psíquicos o pastores.
Ante la crisis de valores ético-morales de la era posnuclear resurgen
el esoterismo y el fundamentalismo, se consolidan la ignorancia y el
prejuicio. El supermercado espiritual crece, ya que el
escepticismo propio de la ciencia no se comercializa fácilmente. El
preciso lenguaje científico se ha convertido en jerga popular para
legitimar supersticiones ancestrales: la tradicional dualidad ética
bien-mal es sustituida por ``energías positivas y negativas''; alma,
espíritu o aura metafísica se cambia por diversas ``vibraciones
cósmicas'' o electromagnéticas; ángeles y duendes se identifican con
extraterrestres en naves ultralumínicas; zonas sagradas o prohibidas
por triángulos oceánicos donde las ondas hertzianas enmudecen;
chamanes, médicos brujos o hacedores de lluvia encuentran sus pares en
gurús, psíquicos o pastores.