``Ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo
alumbre''
Calcular para actuar
Marco Antonio Sánchez Ramos
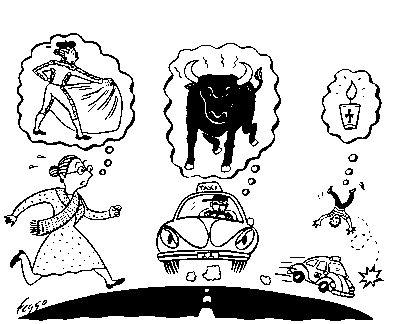 Cruzar una calle es una gran proeza, sobre todo si se trata de una vía
sin topes, sin puentes peatonales, sin semáforos o con un agente de
tránsito que nos hace a todos la vida imposible. Lo que nos queda a
aquellos que nos transportamos en dos pies es mantenernos en forma,
tener nuestros cinco sentidos puestos en cada esquina, torear con
verdadera maestría a los automovilistas y tener una capacidad de
cálculo bien desarrollada.
Cruzar una calle es una gran proeza, sobre todo si se trata de una vía
sin topes, sin puentes peatonales, sin semáforos o con un agente de
tránsito que nos hace a todos la vida imposible. Lo que nos queda a
aquellos que nos transportamos en dos pies es mantenernos en forma,
tener nuestros cinco sentidos puestos en cada esquina, torear con
verdadera maestría a los automovilistas y tener una capacidad de
cálculo bien desarrollada.
En esos casos nuestro cerebro integra una gran cantidad de información
sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, debemos calcular la longitud de
la calle que queremos cruzar, así como la distancia y velocidad de
cada uno de los automóviles, para lo cual necesitaremos la percepción
del espacio en tres dimensiones con nuestra visión binocular.
Algunos cerebros bien entrenados llegan a registrar la marca y el
modelo de cada carro, la edad aproximada de quien va manejando y hasta
el estado mental del sujeto; todo con tal de decidir, en una fracción
de segundo, si nos pasamos la calle o nos esperamos para mejores
tiempos.
Aunque el cálculo es una habilidad natural de nuestro cerebro,
necesitamos largos periodos de entrenamiento para tener cada vez más
aciertos en el menor tiempo posible. Sólo imaginemos a un catcher de
beisbol que puede detener una bola que viaja a más de 100 kilómetros
por hora, y cuyo entrenamiento comenzó en la tranquilidad de su cuna
queriendo agarrar un juguetito de su móvil.
Poco a poco tuvo que coordinar su habilidad para hacer el cálculo de
la velocidad, la distancia, la fuerza de sus músculos y el tiempo
preciso para mover el brazo. Ese tipo de coordinación que llamamos
psicomotriz es la que usamos para agarrar una cuchara, cargar una
maleta, caminar por la calle sin chocar con la gente y, claro, para
pasar nuestra famosa avenida sin semáforos.
 Aunque tengamos una buena coordinación y hayamos obtenido el grado de
doctor en el arte del cruzamiento de calles, la naturaleza puede
agregarle más emoción y mandarnos una ligera tormenta para hacer
resbaladizo el piso y camuflagear los ya tradicionales baches de
nuestras calles.
Aunque tengamos una buena coordinación y hayamos obtenido el grado de
doctor en el arte del cruzamiento de calles, la naturaleza puede
agregarle más emoción y mandarnos una ligera tormenta para hacer
resbaladizo el piso y camuflagear los ya tradicionales baches de
nuestras calles.
Ahora nuestro cerebro deberá acordarse del tipo de zapatos que
traemos para decidir al instante si corremos, andamos de puntitas o
nos quedamos mojándonos, pero a salvo. También tendrá la
responsabilidad de hacernos una revisión médica inmediata para saber
si no tenemos algún problema corporal, principalmente en los pies, que
nos impida acelerar y desacelerar en pocos segundos o que nos
imposibilite mantener el equilibrio si tropezamos, resbalamos o
tenemos que saltar un charco. Además deberá estar al tanto de nuestras
reservas de energía para que éstas no nos traicionen a la mitad de la
calle, cuando estemos por romper extraoficialmente la marca de los 100
metros con obstáculos.
Después de concienzudas deliberaciones, nuestro cerebro nos puede
indicar que el gasto de energía y el riesgo son menores si decidimos
caminar otras dos o tres cuadras y cruzar por una vialidad menos
transitada o donde exista un largísimo, fastidioso, pero seguro puente
peatonal.
Un cálculo similar lo hace continuamente un insecto llamado mantis
religiosa. Ese animalito salta de rama en rama, siempre queriendo
llegar a la más alta para poder dominar el panorama y encontrar su
cena del día. En cada salto, la mantis debe calcular la distancia
entre las ramas, por lo que es usual verla balanceándose de un lado a
otro, como si estuviera arrullando algo, con el fin de que el objeto
sobre el que quiere saltar lo perciba con los dos ojos; sólo así su
cerebro podrá integrar la información y generar una representación
tridimensional de su espacio.
 Una vez teniendo el dato de la distancia, la mantis debe calcular
otros dos parámetros más: 1) la fuerza que necesitará para impulsarse
y 2) el ángulo que deberá tener su cuerpo res- pecto a la horizontal
para que el impulso la haga llegar al lugar deseado. Por extraño que
parezca, la mantis religiosa tiene en su cerebro la información
suficiente para suplir a cualquier maestro de matemáticas en la clase
de tiro parabólico.
Una vez teniendo el dato de la distancia, la mantis debe calcular
otros dos parámetros más: 1) la fuerza que necesitará para impulsarse
y 2) el ángulo que deberá tener su cuerpo res- pecto a la horizontal
para que el impulso la haga llegar al lugar deseado. Por extraño que
parezca, la mantis religiosa tiene en su cerebro la información
suficiente para suplir a cualquier maestro de matemáticas en la clase
de tiro parabólico.
Ese insecto sabe que a mayor ángulo y fuerza, mayor el alcance. Por
supuesto, también conoce las reglas: si exagera en fuerza gastará más
energía de la que necesita, y si aumenta demasiado el ángulo
simplemente no llegará.
Igual que las mantis, los atletas que practican el salto de longitud
no necesitan tener un posgrado en matemáticas para calcular el ángulo
óptimo que deberán tener en el momento del salto para llegar lo más
lejos posible.
Como actualmente las marcas olímpicas se rompen por ``cualquier pelo
de rana'', los atletas deben tomar en cuenta hasta los más mínimos
detalles; por ejemplo, deben planear perfectamente la carrera con la
finalidad de que puedan poner el pie con el que se impulsarán, justo
antes de la línea de salto.
Las mantis pequeñas casi siempre deciden saltar siguiendo, por
supuesto, las reglas ya descritas por Isaac Newton; pero a las
grandes, aunque son buenas en hacer los cálculos de las distancias, su
peso les impide describir un buen tiro parabólico con poco gasto de
energía, por lo que llevan su vida sin tantos sobresaltos y prefieren
rodear el obstáculo caminando.
 Si usted tiene unos añitos o unos kilitos de más, seguramente su
cerebro lo tomará en cuenta para calcular el tiempo que perderá al
estar rodeando cada uno de los charcos con los que se topará en ese
largo vía crucis que representa cruzar la calle.
Si usted tiene unos añitos o unos kilitos de más, seguramente su
cerebro lo tomará en cuenta para calcular el tiempo que perderá al
estar rodeando cada uno de los charcos con los que se topará en ese
largo vía crucis que representa cruzar la calle.
Esto me recuerda a mi querida abuela, a quien -no obstante que sigue
teniendo una buena visión binocular, que sus cálculos de la distancia
y la velocidad son casi perfectos y que su ánimo la impulsa a seguir
de ``pata de perro''-, el reumatismo la ha obligado a tener una
estrategia alternativa para seguir cruzando las calles.
Ella ha desarrollado una destreza inigualable para calcular
exactamente cuántas veladoras le debe poner al santo de su devoción
para alumbrarlo sin quemarlo, con el fin de que, con la ``ayuda
divina'', ella pueda cruzar las calles con su andar parsimonioso, con
los ojos cerrados y con una paz espiritual que le permite
desconectarse momentáneamente de esos estruendosos gritos, bocinazos y
recordatorios familiares que con tanta generosidad nos ofrecen las
calles citadinas.
[email protected]
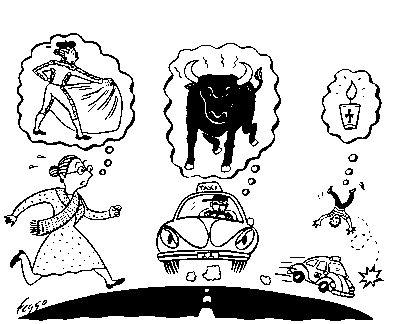 Cruzar una calle es una gran proeza, sobre todo si se trata de una vía
sin topes, sin puentes peatonales, sin semáforos o con un agente de
tránsito que nos hace a todos la vida imposible. Lo que nos queda a
aquellos que nos transportamos en dos pies es mantenernos en forma,
tener nuestros cinco sentidos puestos en cada esquina, torear con
verdadera maestría a los automovilistas y tener una capacidad de
cálculo bien desarrollada.
Cruzar una calle es una gran proeza, sobre todo si se trata de una vía
sin topes, sin puentes peatonales, sin semáforos o con un agente de
tránsito que nos hace a todos la vida imposible. Lo que nos queda a
aquellos que nos transportamos en dos pies es mantenernos en forma,
tener nuestros cinco sentidos puestos en cada esquina, torear con
verdadera maestría a los automovilistas y tener una capacidad de
cálculo bien desarrollada. Aunque tengamos una buena coordinación y hayamos obtenido el grado de
doctor en el arte del cruzamiento de calles, la naturaleza puede
agregarle más emoción y mandarnos una ligera tormenta para hacer
resbaladizo el piso y camuflagear los ya tradicionales baches de
nuestras calles.
Aunque tengamos una buena coordinación y hayamos obtenido el grado de
doctor en el arte del cruzamiento de calles, la naturaleza puede
agregarle más emoción y mandarnos una ligera tormenta para hacer
resbaladizo el piso y camuflagear los ya tradicionales baches de
nuestras calles. Una vez teniendo el dato de la distancia, la mantis debe calcular
otros dos parámetros más: 1) la fuerza que necesitará para impulsarse
y 2) el ángulo que deberá tener su cuerpo res- pecto a la horizontal
para que el impulso la haga llegar al lugar deseado. Por extraño que
parezca, la mantis religiosa tiene en su cerebro la información
suficiente para suplir a cualquier maestro de matemáticas en la clase
de tiro parabólico.
Una vez teniendo el dato de la distancia, la mantis debe calcular
otros dos parámetros más: 1) la fuerza que necesitará para impulsarse
y 2) el ángulo que deberá tener su cuerpo res- pecto a la horizontal
para que el impulso la haga llegar al lugar deseado. Por extraño que
parezca, la mantis religiosa tiene en su cerebro la información
suficiente para suplir a cualquier maestro de matemáticas en la clase
de tiro parabólico. Si usted tiene unos añitos o unos kilitos de más, seguramente su
cerebro lo tomará en cuenta para calcular el tiempo que perderá al
estar rodeando cada uno de los charcos con los que se topará en ese
largo vía crucis que representa cruzar la calle.
Si usted tiene unos añitos o unos kilitos de más, seguramente su
cerebro lo tomará en cuenta para calcular el tiempo que perderá al
estar rodeando cada uno de los charcos con los que se topará en ese
largo vía crucis que representa cruzar la calle.