La Jornada Semanal, 12 de abril de 1998
LA HIJA DEL
CANIBAL
Rosa Montero
El trabajo de Rosa Montero comprende dos
facetas complementarias: desde 1976 publica regularmente en El
País, de cuyo suplemento literario estuvo a cargo, y en 1980 ganó
el Premio Nacional de Periodismo por sus reportajes y artículos
literarios. Ha publicado las novelas Crónica del desamor, Te
trataré como una reina, Amado amo, Temblor, y Bella y
oscura. La hija del caníbal, de la que ofrecemos un adelanto, ganó
el Premio Primavera de novela en España.
La mayor revelación que he tenido en mi vida comenzó con la
contemplación de la puerta batiente de unos urinarios. He observado
que la realidad tiende a manifestarse así, insensata, inconcebible y
paradójica, de manera que a menudo de lo grosero nace lo sublime; del
horror, la belleza, y de lo trascendental, la idiotez más completa. Y
así, cuando aquel día mi vida cambió para siempre yo no estaba
estudiando la analítica trascendental de Kant, ni descubriendo en un
laboratorio la curación del sida, ni cerrando una gigantesca compra de
acciones en la Bolsa de Tokio, sino que simplemente miraba con ojos
distraídos la puerta color crema de un vulgar retrete de caballeros
situado en el aeropuerto de Barajas.
 Al principio ni siquiera me di cuenta de que estaba sucediendo algo
fuera de lo normal. Era el 28 de diciembre y Ramón y yo nos íbamos a
pasar el fin de año a Viena. Ramón era mi marido: llevábamos un año
casados y nueve años más viviendo juntos. Ya habíamos pasado el
control de pasaportes y estábamos en la sala de embarque, esperando la
salida de nuestro vuelo, cuando a Ramón se le ocurrió ir al
servicio. Yo debo de tener algún antepasado pastor en mi oculta
genealogía de plebeya, porque no soporto que la gente que va conmigo
se disperse y, lo mismo que mi Perra-Foca, que siempre se afana en
mantener unida a la manada, yo procuro pastorear a los amigos con los
que salgo. Soy ese tipo de persona que recuenta con frecuencia a la
gente de su grupo, que pide que aviven el paso a los que van atrás y
que no corran tanto a los que van delante, y que, cuando entra con
otros en un bar abarrotado, no se queda tranquila hasta que no ha
instalado a sus acompañantes en un rinconcito del local, todos bien
juntos. Es de comprender que, con semejante talante, no me hiciera
mucha gracia que Ramón se marchase justo cuando estábamos esperando el
embarque. Pero faltaba todavía bastante para la hora del vuelo y los
servicios estaban enfrente, muy cerca, a la vista, apenas a treinta
metros de mi asiento. De modo que me lo tomé con calma y sólo le pedí
dos veces que no se retrasara:
Al principio ni siquiera me di cuenta de que estaba sucediendo algo
fuera de lo normal. Era el 28 de diciembre y Ramón y yo nos íbamos a
pasar el fin de año a Viena. Ramón era mi marido: llevábamos un año
casados y nueve años más viviendo juntos. Ya habíamos pasado el
control de pasaportes y estábamos en la sala de embarque, esperando la
salida de nuestro vuelo, cuando a Ramón se le ocurrió ir al
servicio. Yo debo de tener algún antepasado pastor en mi oculta
genealogía de plebeya, porque no soporto que la gente que va conmigo
se disperse y, lo mismo que mi Perra-Foca, que siempre se afana en
mantener unida a la manada, yo procuro pastorear a los amigos con los
que salgo. Soy ese tipo de persona que recuenta con frecuencia a la
gente de su grupo, que pide que aviven el paso a los que van atrás y
que no corran tanto a los que van delante, y que, cuando entra con
otros en un bar abarrotado, no se queda tranquila hasta que no ha
instalado a sus acompañantes en un rinconcito del local, todos bien
juntos. Es de comprender que, con semejante talante, no me hiciera
mucha gracia que Ramón se marchase justo cuando estábamos esperando el
embarque. Pero faltaba todavía bastante para la hora del vuelo y los
servicios estaban enfrente, muy cerca, a la vista, apenas a treinta
metros de mi asiento. De modo que me lo tomé con calma y sólo le pedí
dos veces que no se retrasara:
-No tardes, ¿eh? No tardes.
Le miré mientras cruzaba la sala: alto pero rollizo, demasiado
redondeado por en medio, sobrado de nalgas y barriga, con la coronilla
algo pelona asomando entre un lecho de cabellos castaños y finos. No
era feo: era blando. Cuando lo conocí, diez años atrás, estaba más
delgado, y yo aproveché la apariencia de enjundia que le daban los
huesos para creer que su blandura interior era pura sensibilidad. De
estas confusiones irreparables están hechas las cuatro quintas partes
de las parejas. Con el tiempo le fue engordando el culo y el
aburrimiento, y cuando ya apenas si podíamos estar juntos una hora sin
desencajarnos la mandíbula a bostezos, se nos ocurrió casarnos para
ver si así la cosa mejoraba. Pero a decir verdad no mejoró.
Me entretuve pensando en todo esto mientras contemplaba el batir de la
puerta de los urinarios, si bien lo pensaba sin pensar, quiero decir
sin ponerle mucho interés a lo pensado, sino dejando resbalar la
cabeza de aquí para allá. Y así, pensaba en Ramón, y en que tenía que
hablar con el ilustrador de mi último cuento para decirle que cambiara
los bocetos del Burrito Hablador porque parecía más bien una Vaquita
Vociferante, y en que estaba empezando a sentir hambre. Pensé en ir
ver la Venus de Willendorf en Viena, y la imagen de esa
estatuilla oronda me trajo de nuevo a la cabeza a Ramón, que tardaba
demasiado, como siempre. Del servicio de caballeros entraban y salían
de cuando en cuando los caballeros, todos más diligentes que mi
marido. Ese muchacho que ahora empujaba la puerta, por ejemplo, había
entrado mucho después que Ramón. Empecé a odiar a Ramón, como tantas
veces. Era un odio normal, doméstico, tedioso.
Ahora un chaqueta roja sacaba de los urinarios a un viejo medio
calvo que iba en silla de ruedas. Dediqué unos minutos de reflexión a
lo llenos que están los aeropuertos últimamente de ancianos en
carritos. Muchos viejos, sí, pero sobre todo muchísimas
viejas. Ancianas sarmentosas y matusalénicas atrapadas por la edad en
el encierro de sus sillas y trasladadas de acá para allá como un
paquete: en los ascensores las colocan de cara a la pared y ellas
contemplan estoicamente el lienzo de metal durante todo el
viaje. Pero, por otro lado, son ancianas triunfadoras que han vencido
a la muerte, a los maridos, a las penurias probables de su pasada
vida; viejas viajeras, zascandiles, supersónicas, que están en un
aeropuerto porque van de acá para allá como cohetes y que
probablemente se sienten encantadas de ser transportadas por un
chaqueta roja; qué digo encantadas, más aún que eso,
probablemente se sientan vengadas: ellas, que llevaron a multitud de
niños durante tantos años, ahora son llevadas, como reinas, en el
trono duramente conquistado de sus sillas de ruedas. Una vez coincidí
con una de esas ancianas volanderas en el ascensor de no sé qué
aeropuerto. Estaba encajada en su silla como una ostra en su concha y
era una pizca de persona, una mínima momia de boca desdentada y ojos
encapotados por el velo lluvioso de la edad. Yo la estaba contemplando
a hurtadillas, a medio camino entre la compasión y la curiosidad,
cuando la anciana levantó la cabeza súbitamente y clavó en mí su
mirada lechosa: ``Hay que disfrutar de la vida mientras se pueda'',
dijo con una vocecita fina pero firme, y luego sonrió con evidente y
casi feroz satisfacción. Es la victoria final de las decrépitas.
Y Ramón no salía. Estaba empezando a preocuparme.
Pensé entonces, no sé bien por qué, en si alguien sabría identificarme
si yo me perdiera. Un día, en otro aeropuerto, vi a un hombre que me
recordaba a un ex amante. Había estado varios meses con él y hacía
apenas un par de años que no le veía, pero en ese momento no podía
estar segura de si ese hombre era Tomás o no. Lo miraba desde el otro
lado de la sala y por momentos se me parecía a él como una gota de
agua: el mismo cuerpo, la misma manera de moverse, el pelo liso y
largo recogido en la nunca con una goma, la línea de la mandíbula, los
ojos ojerosos como un panda. Pero al instante siguiente la semejanza
se borraba y se me ocurría que no eran iguales, ni en el gesto, ni en
la envergadura, ni en la mirada. Me acerqué un poco a él, disimulando,
para salir de la agonía, y ni siquiera más cerca conseguí estar
segura; tan pronto me convencía su presencia y me acordaba de mí misma
pasando la punta de la lengua por sus labios golosos, como adquiría la
repentina certidumbre de estar contemplando un rostro por completo
ajeno. Quiero decir que, con tan sólo dos años de no verle, ya no era
capaz de reconstruirle con mi mirada, como si para poder reconocer la
identidad del otro, de cualquier otro, tuviéramos que mantenernos en
constante contacto. Porque la identidad de cada cual es algo fugitivo
y casual y cambiante, de modo que, si dejas de mirar a alguien durante
un tiempo largo, puedes perderlo para siempre, igual que si estás
siguiendo con la vista a un pececillo en un inmenso acuario y de
repente te distraes, y cuando vuelves a mirar ya no hay quien lo
distinga de entre todos los otros de su especie. Yo pensaba que a mí
podría sucederme lo mismo, que si me perdiera tal vez nadie podría
volver a recordarme. Menos mal que en esos casos cabe recurrir a las
señas de identidad, siempre tan útiles: Lucía Romero, alta, morena,
ojos grises, delgada, cuarenta y un años, cicatriz en el abdomen de
apendicitis, cicatriz en la rodilla derecha en forma de media luna de
una caída de bicicleta, un lunar redondo y muy coqueto en la comisura
de los labios.
En ese momento empezaron a llamar para nuestro vuelo por los altavoces
y la sala entera se puso de pie. Agarré la bolsa de Ramón y la mía y
me dirigí enfurecida hacia la puerta batiente del servicio, a contra
dirección de todo el mundo, sintiéndome una torpe fugitiva que, en el
momento crucial de la huida masiva de la ciudad sitiada, pone rumbo
hacia el lugar inadecuado. En todas las subidas y bajadas de un avión
hay algo de éxodo frenético.
-¡Ramón! ¡Ramón! ¡Que se va el vuelo! ¿Qué haces ahí dentro? -llamé
desde la puerta.
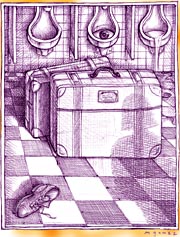 De los urinarios salieron apresuradamente un par de adolescentes y un
señor cincuentón con cara de tener problemas de próstata. Pero Ramón
no aparecía. Empujé un poco la hoja batiente y atisbé hacia el
interior. Parecía vacío. La desesperación y la inquietud creciente me
dieron fuerzas para romper el tabú de los mingitorios masculinos
(territorio prohibido, sacralizado, ajeno), y entré resueltamente en
el habitáculo. Era un cuarto grande, blanco como un quirófano. A la
derecha había una fila de retretes con puerta; a la izquierda, las
consabidas y tripudas lozas adheridas al muro; al fondo, los
lavabos. No había ni otra salida ni una sola ventana.
De los urinarios salieron apresuradamente un par de adolescentes y un
señor cincuentón con cara de tener problemas de próstata. Pero Ramón
no aparecía. Empujé un poco la hoja batiente y atisbé hacia el
interior. Parecía vacío. La desesperación y la inquietud creciente me
dieron fuerzas para romper el tabú de los mingitorios masculinos
(territorio prohibido, sacralizado, ajeno), y entré resueltamente en
el habitáculo. Era un cuarto grande, blanco como un quirófano. A la
derecha había una fila de retretes con puerta; a la izquierda, las
consabidas y tripudas lozas adheridas al muro; al fondo, los
lavabos. No había ni otra salida ni una sola ventana.
-Perdón -voceé, pidiendo excusas al mundo por mi atrevimiento
-. ¿Ramón? ¡Ramón! ¿Dónde estás? ¡Vamos a perder el avión!
En el silencio sólo se escuchaba un tintineo de agua. Avancé hacia la
pared de los lavabos, abriendo las puertas de los reservados y
temiendo encontrarme a Ramón tumbado en el suelo de alguno de ellos:
un infarto, una embolia, un desmayo. Pero no. No había nadie. ¿Cómo
era posible? Estaba convencida de no haber dejado de vigilar la
entrada de los servicios durante todo el tiempo. Bueno, estaba
casi convencida: era evidente que Ramón había salido, así es
que tenía que haberme distraído en algún momento; seguro que Ramón
estaría ahora esperándome fuera, tal vez hasta se sentiríaÊirritado
por no encontrarme, a fin de cuentas era yo quien tenía los
billetes. Salí corriendo de los urinarios y me dirigí a la puerta de
embarque, frente a la que se apelotonaba aún un buen número de gente,
y busqué a Ramón con la mirada entre la masa abigarrada de
viajeros. Nada. Entonces le odié, cómo le odié, uno de esos odios de
repetición, secos y fulminantes, que tanto abundan en el devenir de la
conyugalidad.
-Pero qué cabrón, dónde demonios estará, seguro que se ha ido al
free shop a comprar más tabaco, siempre me hace lo mismo, como
si no supiera lo nerviosa que me pongo con los viajes -mascullé en
tono casi audible.
Y me retiré a un lado de la cola, en un sitio bien visible,
depositando las pesadas bolsas en el suelo y esperando
desesperadamente su regreso.
Las horas siguientes fueron de las más amargas de mi vida. Primero el
aluvión de pasajeros que se agolpaba ante la puerta fue disminuyendo y
disminuyendo de la misma manera, fluida e implacable, con que un reloj
de arena vacía su copa, y al rato ya no quedaba nadie frente al
mostrador. La empleada de Iberia me dijo que pasara, yo le expliqué
que estaba esperando a mi marido, ella me pidió que lo buscara porque
el vuelo estaba ya muy retrasado.
-Sí, claro, buscarlo, pero ¿dónde?- gemí desconsolada.
Y sin embargo lo busqué, dejé las bolsas a la empleada y corrí
alocadamente por el aeropuerto, me asomé al free shop, al bar,
a las tiendas, al quiosco de prensa, mientras oía cómo empezaban a
llamarle por los altavoces.
``Don Ramón Iruña Díaz, pasajero del vuelo de Iberia 349 con destino
Viena, acuda urgentemente a la puerta de embarque B26.''
Regresé sin aliento y empapada de sudor dentro de mis ropas
invernales, con la esperanza de encontrármelo, contrito y con alguna
explicación plausible, junto a la puerta. Pero desde lejos pude ver
que no estaba. Eso sí, había aumentado el número de empleados de la
compañía. Ahora había dos hombres y dos mujeres uniformados.
-Señora, el vuelo tiene que salir, no podemos esperar más a su
marido.
Siempre me ha deprimido que me llamen señora, pero en aquel momento
deseé morirme.
-No se preocupe, pasa muchas veces. Luego resulta que aparecen
bebidos, por ejemplo -decía una de las mujeres, supongo que con la
pretensión de consolarme.
Y yo tenía que balbucir que Ramón era abstemio.
-O se han marchado porque sí, tan tranquilamente. ¿Te acuerdas de
aquel tipo que se cogió otro vuelo para escaparse de fin de semana con
su secretaria? comentó con su compañero uno de los hombres.
Y yo intentaba reunir algún fragmento de dignidad para decir que no,
que Ramón desde luego jamás haría eso.
Me pareció advertir, aún dentro de mi tribulación, que en los
comentarios de los empleados de Iberia se agazapaba una irritación
considerable, cosa en cierto modo natural si tenemos en cuenta que
tuvieron que sacar nuestras maletas de la bodega del avión y que,
entre unas cosas y otras, el vuelo salió con cerca de hora y media de
retraso. Una supervisora de Iberia y un señor de civil que luego
resultó ser policía se quedaron hablando conmigo durante unos
minutos. Conté por enésima vez lo de los urinarios y el policía entró
a inspeccionarlos.
-No parece haber nada raro. Mire, señora, yo que usted me marchaba a
casa, seguro que luego acaba apareciendo; estas cosas ocurren en los
matrimonios más a menudo de lo que usted piensa.
¿Pero qué cosas ocurían en los matrimonios? La frase del
policía sonaba críptica, ominosa. De repente me sentí como una
adolescente ingenua y boba que ignora las más básicas realidades de la
vida adulta: ¿cómo?, pero ¿no sabes que los maridos siempre muestran
una curiosa tendencia a volatilizarse cuando entran en los retretes
públicos? El rubor me subió a las mejillas y me sentí culpable, como
si la responsabilidad de la desaparición de Ramón fuera de algún modo
mía.
La supervisora me vio arder la cara y aprovechó mi turbación para
quitarse el muerto de encima y despedirse. Otro tanto hizo el policía,
y de pronto me encontré sola en medio de la sala de embarque vacía,
sola con un carrito cargado de maletas que ya no iban a ninguna parte,
sola en esa desolación de aeropuerto desierto, viajera estancada y sin
destino, tan desorientada como quien se ha perdido dentro de un mal
sueño.
En ese estupor pasé unas pocas horas, no sé cuántas, esperando el
milagro del advenimiento de Ramón. Me recorrí varias veces el
aeropuerto empujando el incómodo carrito y vi embarcar un número
indeterminado de vuelos desde la fatídica puerta B26. Al fin la
certidumbre de que no iba a volver se fue abriendo paso en mi
cabeza. Tal vez me ha abandonado, me dije, tal y como sostenía el
policía. Quizá se haya ido con su secretaria a las Bahamas (aunque
Marina tenía sesenta años). O puede que, en efecto, esté borracho como
una cuba, tendido y oculto en cualquier esquina. Pero ¿cómo habría
podido hacer todo eso sin abandonar los urinarios? Yo le había visto
entrar, pero no había salido.
De manera que cogí un taxi y me fui a casa, y cuando comprobé lo que
ya sabía, esto es, que Ramón tampoco estaba allí, me acerqué a la
comisaría a presentar una denuncia. Me hicieron multitud de preguntas,
todas desagradables: que cómo nos llevábamos él y yo, que si Ramón
tenía amantes, que si tenía enemigos, que si habíamos discutido, que
si estaba nervioso, que si tomaba drogas, que si había cambiado
últimamente de manera de ser. Y, aunque fingí una seguridad ultrajada
al contestarles, el cuestionario me hizo advertir lo poco que me
fijaba en mi marido, lo mal que conocía las respuestas, la inmensa
ignorancia con que la rutina cubre al otro.
Pero esa noche, en la cama, aturdida por lo incomprensible de las
cosas, me sorprendió sentir un dolor que hacía tiempo que no
experimentaba: el dolor de la ausencia de Ramón. A fin de cuentas
llevábamos diez años viviendo juntos, durmiendo juntos, soportando
nuestros ronquidos y nuestras toses, los calores de agosto, los pies
tan congelados en invierno. No le amaba, incluso me irritaba; llevaba
mucho tiempo planteándome la posibilidad de separarme, pero él era el
único que me esperaba cuando yo volvía de viaje y yo era la única que
sabía que él se frotaba minoxidil todas las mañanas en la calva. La
cotidianidad tiene estos lazos, el entrañamiento del aire que se
respira a dos, del sudor que se mezcla, la ternuraÊanimal de lo
irremediable. Así es que aquella noche, insomne y desasosegada en la
cama vacía, comprendí que tenía que buscarlo y encontrarlo, que no
podría descansar hasta saber qué le había ocurrido. Ramón era mi
responsabilidad, no por ser mi hombre, sino mi costumbre. Bien, no he
hecho nada más que empezar y ya he mentido. El día que desapareció
Ramón no fue el 28 de diciembre, sino el 30; pero me pareció que esta
historia absurda quedaría más redonda si fechaba su comienzo en el Día
de los Inocentes. El cambio se me ocurrió sobre la marcha, a modo de
adorno estilístico; aunque supongo que en realidad eso es lo que
hacemos todos, reordenar y reiventar constantemente nuestro pasado, la
narración de nuestra biografía. Hay quien cree que la música es el
arte más básico, y que desde el principio de los tiempos y la primera
cueva que habitó el ser humano hubo una criatura que batió las palmas
o golpeó dos piedras para crear ritmo. Pero yo estoy convencida de que
el arte primordial es el narrativo, porque, para poder ser, los
humanos nos tenemos previamente que contar. La identidad no es
más que el relato que nos hacemos de nosotros mismos.
Yo siempre he disfrutado inventando. Es algo natural en mí, no puedo
evitarlo; de repente se me dispara la cabeza, y todo lo que pienso me
lo creo. Recuerdo que una vez, yo debía de tener unos nueve años, mi
Padre-Caníbal me dejó esperando dentro del coche de la compañía en la
que trabajaba como actor, mientras él recogía los bártulos en el local
de ensayo antes de salir de gira por los pueblos. El coche era un
Citron Pato destartalado y negro; era junio, el sol se
aplastaba sobre la chapa y yo me estaba muriendo de calor. No sé si
fue cosa del agobio o del aburrimiento, pero el caso es que me puse de
rodillas en el asiento, asomé medio cuerpo por la ventanilla abierta y
empecé a pedir socorro.
-¡Socorro! ¡Ayúdenme, por favor!
No había mucha gente por la calle, pero enseguida se pararon dos
muchachos, y luego un matrimonio joven, y una señora gorda, y un
anciano. Eran tiempos inocentes todavía.
-¿Qué te pasa, bonita?
 Compungidísima, fui respondiendo a sus preguntas y les conté mi vida:
mis padres habían muerto atropellados por un tren, sí, los dos a la
vez, una mala suerte, una cosa horrible: y ahí empezaron a saltárseme
las lágrimas, aunque luché con bravura por contenerme. Yo vivía con
mis tíos, que me trataban muy mal. Me pegaban y me mataban de hambre:
ahora mismo llevaba sin comer desde el día anterior. Para que no les
molestara, me encerraban durante horas en el coche; a veces, incluso
me habían hecho pasar la noche ahí. Para entonces yo ya
sollozabaÊamargamente y los transeúntes estaban por completo
horrorizados; intentaron abrir la puerta del Citron, pero mi
Padre-Caníbal había echado la llave para evitar que yo anduviera
zascandileando, de manera que el hombre que estaba allí con su mujer
me agarró por los sobacos y me sacó a través de la ventanilla. Era un
tipo joven, fuerte y guapo, y yo me abracé a su cuello dejándome mecer
por su dulce consuelo, tan necesario para mí en aquel momento de
orfandad triste y negra. Pero justo entonces llegaron mis
progenitores, y antes de que las cosas pudieran aclararse, el Caníbal
ya había recibido un par de guantazos. Terminamos todos en la
comisaría. Creo que el Caníbal no me ha perdonado aquello todavía,
aunque después se pasó muchos años repitiendo: ``Esta chica ha salido
como yo, va a ser actriz.'' Pero también en eso se equivocó.
Compungidísima, fui respondiendo a sus preguntas y les conté mi vida:
mis padres habían muerto atropellados por un tren, sí, los dos a la
vez, una mala suerte, una cosa horrible: y ahí empezaron a saltárseme
las lágrimas, aunque luché con bravura por contenerme. Yo vivía con
mis tíos, que me trataban muy mal. Me pegaban y me mataban de hambre:
ahora mismo llevaba sin comer desde el día anterior. Para que no les
molestara, me encerraban durante horas en el coche; a veces, incluso
me habían hecho pasar la noche ahí. Para entonces yo ya
sollozabaÊamargamente y los transeúntes estaban por completo
horrorizados; intentaron abrir la puerta del Citron, pero mi
Padre-Caníbal había echado la llave para evitar que yo anduviera
zascandileando, de manera que el hombre que estaba allí con su mujer
me agarró por los sobacos y me sacó a través de la ventanilla. Era un
tipo joven, fuerte y guapo, y yo me abracé a su cuello dejándome mecer
por su dulce consuelo, tan necesario para mí en aquel momento de
orfandad triste y negra. Pero justo entonces llegaron mis
progenitores, y antes de que las cosas pudieran aclararse, el Caníbal
ya había recibido un par de guantazos. Terminamos todos en la
comisaría. Creo que el Caníbal no me ha perdonado aquello todavía,
aunque después se pasó muchos años repitiendo: ``Esta chica ha salido
como yo, va a ser actriz.'' Pero también en eso se equivocó.
A Ramón siempre le irritaron mis improvisaciones sobre la vida, mi
sentido de la innovación. Por ejemplo, una vez fuimos a pasar un fin
de semana a un hotel de Cuenca, y la señora de la recepción,
confundiendo mi traje flotante e informe con un embarazo, me preguntó
con una sonrisita de complicidad matriarcal si era mi primero.
-¿Mi primero? No, mi sexto -respondí de inmediato, aprovechándome de
que Ramón se había acercado al coche y me había dejado sola unos
momentos.
-¿Seis? ¡Admirable! Las mujeres de ahora ya casi nunca tienen tantos
hijos. Yo misma sólo tengo tres, y eso que soy de otra generación.
-Pues sí, yo tengo seis: los gemelos y luego Anita y Rosita, y después
Jorge y Damián.
-Pero entonces éste es el séptimo, no el sexto- dijo la mujer con
puntillosa sorpresa, siguiendo el cómputo de mis hijos con sus gruesos
dedos.
-Eso es, el séptimo. Pero es que a los gemelos, como se parecen tanto,
casi siempre les consideramos como uno solo.
Cuando Ramón se enteró de que tenía seis hijos, se puso furioso. Pero
como siempre fue un cobarde respecto al qué dirán, no se atrevió a
contradecirme públicamente. Cuando desayunábamos, cuando comíamos,
cada vez que entrábamos o salíamos, la matrona nos hacía algún
comentario sobre nuestra prole; o sobre los cuidados idóneos que se
deben guardar en el cuarto mes de embarazo, que era el mío; o sobre
los dolores y las grandezas del parto. Era una de esas mujeres que
viven por y para la maternidad, como si parir fuera la obra suprema de
la Humanidad, aquella que nos entroniza en el Olimpo junto a los
conejos.
-¿Qué, ya han hablado hoy con los niños? -nos preguntaba la matrona,
por ejemplo, con enternecida obsequiosidad.
-Pues sí, pues sí- contestaba yo mientras Ramón se ponía amarillo.
-¿Y qué tal?
-Nada, muy bien, todo estupendo: Rosita se ha caído y se ha pelado una
rodilla, los gemelos están algo acatarrados y a Jorgito se le ha
empezado a mover el primer diente. Ya sabe usted lo que sucede con los
niños, siempre les ocurre algún percance...
-Claro, claro -contestaba la mujer, refulgente de sabiduría
maternal.
Entre unas cosas y otras, para Ramón fue un fin de semana muy
amargo.
Yo no tengo niños. Quiero decir con esto que sigo siendo hija y sólo
hija, que no he dado el paso habitual que suelen dar los hombres y las
mujeres, las yeguas y los caballos, los carneros y las ovejas, los
pajaritos y las pajaritas, como diría yo misma en mis abominables
cuentos infantiles. A veces esta situación de suspensión biológica
resulta algo extraña. Todas las criaturas de la creación se afanan
prioritaria y fundamentalmente en parir y poner y desovar y empollar y
criar; todas las criaturas de la creación nacen con la finalidad de
llegar a ser padres, y hete aquí que yo me he quedado detenida en el
estadio intermedio de hija y sólo hija, hija para siempre hasta el
final, hasta que sea una hija anciana y venerable, octogenaria y
decrépita pero hija.
Volviendo al principio: también he mentido en otros dos detalles. En
primer lugar, no soy lo que se dice alta, sino más bien bajita. O sea,
para ser exactos, diminuta, hasta el punto de que los vaqueros me los
compro en la sección de niños de los grandes almacenes. Y tampoco
tengoÊlos ojos grises, sino negros. ¡Lo siento! No pude remediarlo. Sí
es cierto que, para mi edad, parezco más joven. Incluso muchísimo más
joven. Muchas veces la gente, al verme tan menuda, me toma por una
adolescente cuando estoy de espaldas. Luego me contemplan por delante
y dicen: ``Perdone usted, señora'', sin advertir que es justamente esa
frase lo que no les perdono. Una vez me encontraba tendida boca abajo
en la playa, en biquini, lagarteando al sol, cuando escuché una voz
chillona a mis espaldas.
-¿Te quieres venir conmigo a dar una vuelta en el pedaló?
Me incorporé sobre un codo y miré hacia atrás: era un chaval de unos
quince o dieciséis años. No sé cuál de los dos se quedó más
atónito.
-¿Cómo? -dije torpemente.
-Que si se quiere venir usted a dar una vuelta en el pedaló -repitió
el muchacho con gran presencia de ánimo.
-No, muchas gracias; el mar me marea.
Tras lo cual el chico se retiró y los dos seguimos a lo nuestro,
aliviadísimos. Fue como un encuentro intergaláctico en la tercera
fase.
De modo que parezco más joven, y aunque mis ojos son negros, son
bonitos. Mi nariz es pequeña y la boca bien dibujada y más bien
gruesa. Tengo también unos dientes preciosos que son falsos, porque
los míos los perdí todos en el accidente de hace tres años. A veces,
cuando estoy muy nerviosa, me dedico a mover la prótesis para atrás y
para delante con la punta de la lengua.
Asimismo, es cierto que Lucía Romero posee un lunar coqueto en la
comisura de los labios. Esa marca menuda es el centro de gravedad de
su atractivo, el vértice de sus relaciones con los hombres, porque
todos sus amantes, incluidos los más vertiginosos y fugaces, han
pretendido poetizar sobre ese milímetro de piel. ``Es el mojón que
marca el camino hacia tu boca'', le dijo una vez uno, por
ejemplo. ``Es una isla desierta en la que he naufragado'', adornó un
segundo. ``Es un lunar de puta que me la pone dura'', comentó algún
otro expeditivamente. De manera que el núcleo del erotismo de Lucía
Romero, la base de su supuesto encanto, es un fragmento de carne
renegrida y defectuosa, una equivocación de la epidermis, un cúmulo de
células erróneas que en algún momento tal vez devenga en cáncer.
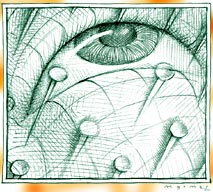 Por último, a veces a Lucía Romero le parece estar contemplándose
desde el exterior, como si fuese la protagonista de una película o de
un libro; y en esos momentos suele hablar de sí misma en tercera
persona con el mayor descaro. Piensa Lucía que esta manía le viene de
muy antiguo, tal vez de su afición a la lectura; y que esa tendencia
hacia el desdoblamiento habría podido ser utilizada con provecho si se
hubiera dedicado a escribir novelas, dado que la narrativa, a fin de
cuentas, no es sino el arte de hacerse perdonar la esquizofrenia. Pero
algo debió de torcerse en la vida de Lucía en algún momento, porque,
pese a que siempre deseó dedicarse a escribir, hasta la fecha sólo ha
pergeñado horrorosos cuentos para niños, insulsos parloteos con
cabritas, gallinitas y gusanitos blancos, una auténtica orgía de
diminutivos.
Por último, a veces a Lucía Romero le parece estar contemplándose
desde el exterior, como si fuese la protagonista de una película o de
un libro; y en esos momentos suele hablar de sí misma en tercera
persona con el mayor descaro. Piensa Lucía que esta manía le viene de
muy antiguo, tal vez de su afición a la lectura; y que esa tendencia
hacia el desdoblamiento habría podido ser utilizada con provecho si se
hubiera dedicado a escribir novelas, dado que la narrativa, a fin de
cuentas, no es sino el arte de hacerse perdonar la esquizofrenia. Pero
algo debió de torcerse en la vida de Lucía en algún momento, porque,
pese a que siempre deseó dedicarse a escribir, hasta la fecha sólo ha
pergeñado horrorosos cuentos para niños, insulsos parloteos con
cabritas, gallinitas y gusanitos blancos, una auténtica orgía de
diminutivos.
A base de escribir todas esas necedades para los más pequeños, Lucía
Romero se ha hecho un nombre entre los autores infantiles y es capaz
de vivir de sus libros. Pero no se puede decir que su trabajo le
apasione. De hecho, y como la mayoría de sus colegas, Lucía detesta a
los niños. Porque los escritores de literatura infantil suelen odiar a
los niños, de la misma manera que los críticos cinematográficos odian
las películas y los críticos literarios odian leer. A veces, Lucía
coincide con sus colegas, en una feria, por ejemplo, o en un congreso;
y es entonces cuando más abominable y más insoportable le parece su
oficio, con todos esos hombres y mujeres tan talludos fingiendo
destrezaÊjuvenil e insensata alegría. Todos esos charlatanes, ella
incluida, embadurnando el aire de viscosa dulzura y de
diminutivos. Cuando cualquiera sabe que la infancia es en verdad cruel
y siempre mayúscula.
 Al principio ni siquiera me di cuenta de que estaba sucediendo algo
fuera de lo normal. Era el 28 de diciembre y Ramón y yo nos íbamos a
pasar el fin de año a Viena. Ramón era mi marido: llevábamos un año
casados y nueve años más viviendo juntos. Ya habíamos pasado el
control de pasaportes y estábamos en la sala de embarque, esperando la
salida de nuestro vuelo, cuando a Ramón se le ocurrió ir al
servicio. Yo debo de tener algún antepasado pastor en mi oculta
genealogía de plebeya, porque no soporto que la gente que va conmigo
se disperse y, lo mismo que mi Perra-Foca, que siempre se afana en
mantener unida a la manada, yo procuro pastorear a los amigos con los
que salgo. Soy ese tipo de persona que recuenta con frecuencia a la
gente de su grupo, que pide que aviven el paso a los que van atrás y
que no corran tanto a los que van delante, y que, cuando entra con
otros en un bar abarrotado, no se queda tranquila hasta que no ha
instalado a sus acompañantes en un rinconcito del local, todos bien
juntos. Es de comprender que, con semejante talante, no me hiciera
mucha gracia que Ramón se marchase justo cuando estábamos esperando el
embarque. Pero faltaba todavía bastante para la hora del vuelo y los
servicios estaban enfrente, muy cerca, a la vista, apenas a treinta
metros de mi asiento. De modo que me lo tomé con calma y sólo le pedí
dos veces que no se retrasara:
Al principio ni siquiera me di cuenta de que estaba sucediendo algo
fuera de lo normal. Era el 28 de diciembre y Ramón y yo nos íbamos a
pasar el fin de año a Viena. Ramón era mi marido: llevábamos un año
casados y nueve años más viviendo juntos. Ya habíamos pasado el
control de pasaportes y estábamos en la sala de embarque, esperando la
salida de nuestro vuelo, cuando a Ramón se le ocurrió ir al
servicio. Yo debo de tener algún antepasado pastor en mi oculta
genealogía de plebeya, porque no soporto que la gente que va conmigo
se disperse y, lo mismo que mi Perra-Foca, que siempre se afana en
mantener unida a la manada, yo procuro pastorear a los amigos con los
que salgo. Soy ese tipo de persona que recuenta con frecuencia a la
gente de su grupo, que pide que aviven el paso a los que van atrás y
que no corran tanto a los que van delante, y que, cuando entra con
otros en un bar abarrotado, no se queda tranquila hasta que no ha
instalado a sus acompañantes en un rinconcito del local, todos bien
juntos. Es de comprender que, con semejante talante, no me hiciera
mucha gracia que Ramón se marchase justo cuando estábamos esperando el
embarque. Pero faltaba todavía bastante para la hora del vuelo y los
servicios estaban enfrente, muy cerca, a la vista, apenas a treinta
metros de mi asiento. De modo que me lo tomé con calma y sólo le pedí
dos veces que no se retrasara: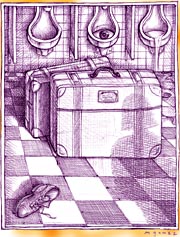 De los urinarios salieron apresuradamente un par de adolescentes y un
señor cincuentón con cara de tener problemas de próstata. Pero Ramón
no aparecía. Empujé un poco la hoja batiente y atisbé hacia el
interior. Parecía vacío. La desesperación y la inquietud creciente me
dieron fuerzas para romper el tabú de los mingitorios masculinos
(territorio prohibido, sacralizado, ajeno), y entré resueltamente en
el habitáculo. Era un cuarto grande, blanco como un quirófano. A la
derecha había una fila de retretes con puerta; a la izquierda, las
consabidas y tripudas lozas adheridas al muro; al fondo, los
lavabos. No había ni otra salida ni una sola ventana.
De los urinarios salieron apresuradamente un par de adolescentes y un
señor cincuentón con cara de tener problemas de próstata. Pero Ramón
no aparecía. Empujé un poco la hoja batiente y atisbé hacia el
interior. Parecía vacío. La desesperación y la inquietud creciente me
dieron fuerzas para romper el tabú de los mingitorios masculinos
(territorio prohibido, sacralizado, ajeno), y entré resueltamente en
el habitáculo. Era un cuarto grande, blanco como un quirófano. A la
derecha había una fila de retretes con puerta; a la izquierda, las
consabidas y tripudas lozas adheridas al muro; al fondo, los
lavabos. No había ni otra salida ni una sola ventana. Compungidísima, fui respondiendo a sus preguntas y les conté mi vida:
mis padres habían muerto atropellados por un tren, sí, los dos a la
vez, una mala suerte, una cosa horrible: y ahí empezaron a saltárseme
las lágrimas, aunque luché con bravura por contenerme. Yo vivía con
mis tíos, que me trataban muy mal. Me pegaban y me mataban de hambre:
ahora mismo llevaba sin comer desde el día anterior. Para que no les
molestara, me encerraban durante horas en el coche; a veces, incluso
me habían hecho pasar la noche ahí. Para entonces yo ya
sollozabaÊamargamente y los transeúntes estaban por completo
horrorizados; intentaron abrir la puerta del Citron, pero mi
Padre-Caníbal había echado la llave para evitar que yo anduviera
zascandileando, de manera que el hombre que estaba allí con su mujer
me agarró por los sobacos y me sacó a través de la ventanilla. Era un
tipo joven, fuerte y guapo, y yo me abracé a su cuello dejándome mecer
por su dulce consuelo, tan necesario para mí en aquel momento de
orfandad triste y negra. Pero justo entonces llegaron mis
progenitores, y antes de que las cosas pudieran aclararse, el Caníbal
ya había recibido un par de guantazos. Terminamos todos en la
comisaría. Creo que el Caníbal no me ha perdonado aquello todavía,
aunque después se pasó muchos años repitiendo: ``Esta chica ha salido
como yo, va a ser actriz.'' Pero también en eso se equivocó.
Compungidísima, fui respondiendo a sus preguntas y les conté mi vida:
mis padres habían muerto atropellados por un tren, sí, los dos a la
vez, una mala suerte, una cosa horrible: y ahí empezaron a saltárseme
las lágrimas, aunque luché con bravura por contenerme. Yo vivía con
mis tíos, que me trataban muy mal. Me pegaban y me mataban de hambre:
ahora mismo llevaba sin comer desde el día anterior. Para que no les
molestara, me encerraban durante horas en el coche; a veces, incluso
me habían hecho pasar la noche ahí. Para entonces yo ya
sollozabaÊamargamente y los transeúntes estaban por completo
horrorizados; intentaron abrir la puerta del Citron, pero mi
Padre-Caníbal había echado la llave para evitar que yo anduviera
zascandileando, de manera que el hombre que estaba allí con su mujer
me agarró por los sobacos y me sacó a través de la ventanilla. Era un
tipo joven, fuerte y guapo, y yo me abracé a su cuello dejándome mecer
por su dulce consuelo, tan necesario para mí en aquel momento de
orfandad triste y negra. Pero justo entonces llegaron mis
progenitores, y antes de que las cosas pudieran aclararse, el Caníbal
ya había recibido un par de guantazos. Terminamos todos en la
comisaría. Creo que el Caníbal no me ha perdonado aquello todavía,
aunque después se pasó muchos años repitiendo: ``Esta chica ha salido
como yo, va a ser actriz.'' Pero también en eso se equivocó.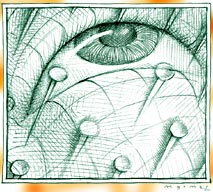 Por último, a veces a Lucía Romero le parece estar contemplándose
desde el exterior, como si fuese la protagonista de una película o de
un libro; y en esos momentos suele hablar de sí misma en tercera
persona con el mayor descaro. Piensa Lucía que esta manía le viene de
muy antiguo, tal vez de su afición a la lectura; y que esa tendencia
hacia el desdoblamiento habría podido ser utilizada con provecho si se
hubiera dedicado a escribir novelas, dado que la narrativa, a fin de
cuentas, no es sino el arte de hacerse perdonar la esquizofrenia. Pero
algo debió de torcerse en la vida de Lucía en algún momento, porque,
pese a que siempre deseó dedicarse a escribir, hasta la fecha sólo ha
pergeñado horrorosos cuentos para niños, insulsos parloteos con
cabritas, gallinitas y gusanitos blancos, una auténtica orgía de
diminutivos.
Por último, a veces a Lucía Romero le parece estar contemplándose
desde el exterior, como si fuese la protagonista de una película o de
un libro; y en esos momentos suele hablar de sí misma en tercera
persona con el mayor descaro. Piensa Lucía que esta manía le viene de
muy antiguo, tal vez de su afición a la lectura; y que esa tendencia
hacia el desdoblamiento habría podido ser utilizada con provecho si se
hubiera dedicado a escribir novelas, dado que la narrativa, a fin de
cuentas, no es sino el arte de hacerse perdonar la esquizofrenia. Pero
algo debió de torcerse en la vida de Lucía en algún momento, porque,
pese a que siempre deseó dedicarse a escribir, hasta la fecha sólo ha
pergeñado horrorosos cuentos para niños, insulsos parloteos con
cabritas, gallinitas y gusanitos blancos, una auténtica orgía de
diminutivos.