La Jornada Semanal, 29 de marzo de 1998
DESPEDIDA
Juan Villoro y Ricardo Cayuella
Gally
Los idos de marzo
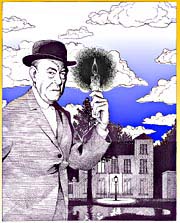 Hace 160 semanas escribí en estas páginas: "Iniciamos hoy nuestro
trabajo con la desmedida ambición de agregarle motivos al domingo." No
me corresponde a mí juzgar en qué medida contribuimos a animar el día
del descanso bíblico, los picnics y el futbol. En tres años, el tiempo
ha pasado con suficiente inclemencia para ladear el edificio de La
Jornada hacia la calle de Artículo 123 (rebautizada como Artículo
mortis), pero nuestro trabajo responde a otro
reloj. Periodismo: el tema del siglo de este domingo, mañana sirve
para envolver pescado. Los Rolling Stones, que algo saben de
tradición, cantan en sus conciertos: "¿Quién quiere periódicos de
ayer?" Si alguien se interesa en la etapa de La Jornada Semanal
que hoy concluye, tendrá que ingresar a los esquivos territorios de la
memoria o de los archivos.
Hace 160 semanas escribí en estas páginas: "Iniciamos hoy nuestro
trabajo con la desmedida ambición de agregarle motivos al domingo." No
me corresponde a mí juzgar en qué medida contribuimos a animar el día
del descanso bíblico, los picnics y el futbol. En tres años, el tiempo
ha pasado con suficiente inclemencia para ladear el edificio de La
Jornada hacia la calle de Artículo 123 (rebautizada como Artículo
mortis), pero nuestro trabajo responde a otro
reloj. Periodismo: el tema del siglo de este domingo, mañana sirve
para envolver pescado. Los Rolling Stones, que algo saben de
tradición, cantan en sus conciertos: "¿Quién quiere periódicos de
ayer?" Si alguien se interesa en la etapa de La Jornada Semanal
que hoy concluye, tendrá que ingresar a los esquivos territorios de la
memoria o de los archivos.
Para un escritor de ficción, trabajar en un periódico es un saludable
y absorbente baño de realidad. Después de tres años, contraje un
síntoma peligroso: mis jornadas de periodista eran el pretexto ideal
para explicar por qué no escribía los libros que quería escribir. Si
no podemos estar seguros de nuestro talento, al menos podemos estar
seguros de nuestras excusas. En consecuencia, decidí abandonar mis
días de editor y seguir vinculado al periódico como colaborador.
No hubiera cumplido estos tres años sin el apoyo de incontables
amigos. Con su generosa disposición a inventarle virtudes a la gente,
Carlos Payán Velver me consideró apto para dirigir un suplemento en el
que me bastaba participar como lector. México atravesaba la peor
crisis de su industria editorial y numerosos suplementos se habían
cerrado o reducido. Defender la cultura de la letra en ese momento
podía ser visto como una ingenuidad o una cruzada. Para mí, fue una
forma de corresponder a los editores que habían publicado mis textos a
lo largo de veinte años.
Al asumir la dirección de La Jornada, Carmen Lira Saade evaluó
nuestro trabajo en términos que nos impulsaron a seguir adelante. El
apoyo y la libertad que recibí de Payán y Lira fueron indispensables
para que La Jornada Semanal adquiriera un tono propio, que
ojalá se haya notado.
Roberto Calasso ha escrito que editar es el arte de tener los nervios
de punta. Si esto es verdad para la sofisticadas colecciones que él
dirige en Milán, lo es mucho más para los suplementos donde el
insomnio y la gastritis son temas recurrentes. Durante 160 semanas,
Ricardo Cayuela Gally, Eduardo Hurtado, Carlos García-Tort, Marga
Peña, José Luis Guzmán, Rosario Bedolla, Arturo Fuerte y Verónica
Silva integraron un equipo que rebasó sus obligaciones profesionales y
me ofreció una impagable terapia de apoyo. No dejaré de agradecerles
estos tres años.
Un rasgo definitorio de La Jornada es que sus auténticos dueños
son los lectores. Con excesiva frecuencia, escribir equivale a lanzar
una botella al mar. Gracias al sinnúmero de comentarios para mejorar
desde los temas de portada hasta los pies de foto, jamás nos sentimos
en la isla donde los náufragos sobreviven comiéndose la camisa.
Desde nuestro primer domingo, nos propusimos ser un espacio plural,
ajeno a capillas y porras bravas. Este propósito de tolerancia sólo
podía ejercerse con la ayuda de los colaboradores. Agradezco a todos
los colegas que nos distinguieron con sus textos, incluido al que me
dijo: "Acepto que me publiques al lado de ese miserable con el que no
me comería ni una jícama en la calle."
Toda empresa literaria apuesta a ser leída y, en buena medida, los
periódicos dependen de las "grandes firmas". No puedo citar a toda la
gente que, como Aurora Bernárdez o Elías Trabulse, nos ayudaron a
publicar inéditos de Cortázar o Sor Juana, e hicieron que la capacidad
de convocatoria de La Jornada Semanal dependiera de una
comunidad enorme y no de los atributos de su director.
Un suplemento vivo es un taller. Acaso el mayor privilegio intelectual
de estos tres años fue leer primicias de jóvenes escritores. Desde el
futuro, La Jornada Semanal será vista como la pradera casi
inverosímil donde los grandes leones fueron jóvenes.
Hoy cerramos un ciclo, pero los motivos del domingo continúan: dos
amigos entrañables, Hugo Gutiérrez Vega y Rosa Beltrán, estarán al
frente de La Jornada Semanal. Para ellos, la mejor de las
bienvenidas.
El editor se parece al controlador de tráfico áereo: ordena lo que
está en el aire. No puede inventar aviones, pero regula los
aterrizajes. Agradezco la confianza de quienes pensaron que yo podía
mirar el cielo que antes cuidaron Fernando Benítez y Roger Bartra.
Como en el verso de fray Luis, el aire se serena. Buen momento para el
despegue.
Juan Villoro
Dos anécdotas y una palabra
Las fórmulas protocolarias suelen ser recursos expresivos que
enmascaran un gran vacío semántico. En ese tenor están los brindis
diplomáticos (¡larga vida a los reyes de Holanda!); las dedicatorias,
en una tesis doctoral, a los sinodales (y al Dr. Gregorio Salvatierra,
sabio donde los haya); los agradecimientos en la entrega de los
îscares (agradezco a mi nana Lorenza el haberme castigado sin tregua
durante mis primeros 17 años de vida. Sin sus regaños y constantes
críticas hoy mi vida sería un páramo sin reflectores), y las
despedidas editoriales. ¿Cómo escapar a esta función fáctica de la
lengua y decir algo con verdadero sentido?
¿Debo aprovechar este espacio para decir un par de cosas lapidarias
sobre nuestra república de las letras, gracias al mirador privilegiado
que resulta un suplemento para descubrir los hábitos de sus ciudadanos
más ilustres? No lo creo. ¿Se trata entonces de especular
gratuitamente sobre dimes y diretes, chismes y chismetes del mundo
periodístico? La verdad, se me antoja, pero no es mi papel. ¿Soy la
persona indicada para ponderar los posibles méritos hemerográficos del
suplemento que, con estos editores, hoy termina? Desde luego que
no. ¿Hacer una lista de los colaboradores y amigos que formaron el
corazón de este empeño editorial es una salida elegante? Sí, pero
apenas sería justo con todos los que lo hicieron posible y abarcaría
muchas páginas, aun sin ser exhaustivo. Tampoco se trata de revelar
ahora nuestra idea de cultura
-un suplemento es algo que se agota cada domingo- y, al cuarto para
las doce, explicarlo todo. ¿Qué queda? Queda desearles mucha suerte a
los que nos suceden, queda contar un par de anécdotas y dar las
gracias.
En una ocasión, Juan me pidió que lo acompañara a comer con un amigo
suyo, doctor en letras inglesas y experto traductor, que quería
proponernos algo para el suplemento. Intenté rehusarme con el clásico
"soy muy tímido, no sé qué decir cuando se acaba el tópico del clima,
tengo mucho trabajo". Al final acepté, como suelo, entre otras cosas
porque soy muy tímido y detesto hablar del reporte
metereológico. Comimos en una cantina, lo que en el Centro quiere
decir, bebimos muchísimo. ¿La plática empezó en Eliot y acabó
comparando a Michele Pfeiffer con Wynona Ryder, como frecuentemente
nos pasa? No, esta vez mantuvo su talante literario, pese a que la
comparación entre ambas divas ha sido definida por el propio Juan como
una fractura generacional insuperable. ¿Empezó con preguntas
curriculares y acabó en confidencias amorosas? Para nada. Sin embargo,
de regreso a la oficina cayó una tormenta de esas que Tláloc suele
enviarnos cada estío a los hombres del altiplano. Fue tal la cantidad
de agua que era inútil resistirse a la empapada y aburridísimo pasarse
la velada en una cornisa de banco cerrado, Bital para más inri. Por
fin, el granizo nos hizo libres, y empezamos a perseguirnos, pisando
los charcos de agua adrede y arrojándonos al lodo como si estuviéramos
en Woodstock. Todavía me pregunto qué pasó con ese rígido académico
que llegó de traje a la Redacción a proponernos un dossier. No
fue la comunión de la palabra. Fue algo más primitivo. Fue el
encuentro de la correspondencia perdida con la naturaleza. ¿De qué
están hechos los miedos del hombre si todos somos hijos del mismo
barro?
En otra ocasión, me tocó pedirle una portada a Toño Helguera, genial
cartonista del periódico y leal camarada. Mi función era explicarle el
contenido del tema principal para que él nos hiciera una
ilustración. No había acabado de decir la primera palabra (Magri...),
cuando Toño me interrumpió en seco y me dijo: "No digas nada más. Ya
era hora que tocaran ese tema. Lo sé todo, me fascina, ¿para cuándo la
quieres?" Yo insistí, precavido, en explicar algunas
cosas. Entablamos, no un diálogo de sordos, sino algo más peligroso,
un diálogo de entusiastas. Yo decía "el Danubio" y el replicaba sin
oírme "la luz negra". El decía pipa y yo aclaraba que no fumo. Yo
decía Trieste y él decía que no estaba triste. El jueves en la tarde,
como habíamos acordado, llegó con su flamante portada. Cuando vi su
espléndido Magritte, entendí toda la plática y sólo alcancé a decirle:
mais Antoine, ceci non plus n'est pas un Magris, parafraseando
el célebre Ceci n'est pas une pipe de Magritte. La generosidad
de Toño me perdonó todo y, por si fuera poco, nos dibujó un Magris en
Trieste en unas cuantas horas. Esta página tiene como ilustración
aquella portada.
Por último, una sola palabra en mi despedida. Es una palabra al mismo
tiempo sublunar y sublime. La usamos todos los días, sin reparar en su
significado, con el cartero, el carnicero, el carpintero. Sin embargo,
es la única palabra que pudo pronunciar Abraham después de que el
inefable Jehová perdonara, ya lista la pira funeraria, la vida de su
hijo Isaac; no se le ocurrió otra a Odiseo, el hijo de Laertes, para
saldar cuentas con los feacios por su hospitalidad en su accidentado
regreso a casa. Me refiero, claro, a la palabra gracias. A veces lo
más sencillo es lo más complicado. Simplemente, gracias.
Ricardo Cayuela
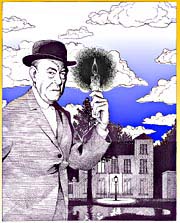 Hace 160 semanas escribí en estas páginas: "Iniciamos hoy nuestro
trabajo con la desmedida ambición de agregarle motivos al domingo." No
me corresponde a mí juzgar en qué medida contribuimos a animar el día
del descanso bíblico, los picnics y el futbol. En tres años, el tiempo
ha pasado con suficiente inclemencia para ladear el edificio de La
Jornada hacia la calle de Artículo 123 (rebautizada como Artículo
mortis), pero nuestro trabajo responde a otro
reloj. Periodismo: el tema del siglo de este domingo, mañana sirve
para envolver pescado. Los Rolling Stones, que algo saben de
tradición, cantan en sus conciertos: "¿Quién quiere periódicos de
ayer?" Si alguien se interesa en la etapa de La Jornada Semanal
que hoy concluye, tendrá que ingresar a los esquivos territorios de la
memoria o de los archivos.
Hace 160 semanas escribí en estas páginas: "Iniciamos hoy nuestro
trabajo con la desmedida ambición de agregarle motivos al domingo." No
me corresponde a mí juzgar en qué medida contribuimos a animar el día
del descanso bíblico, los picnics y el futbol. En tres años, el tiempo
ha pasado con suficiente inclemencia para ladear el edificio de La
Jornada hacia la calle de Artículo 123 (rebautizada como Artículo
mortis), pero nuestro trabajo responde a otro
reloj. Periodismo: el tema del siglo de este domingo, mañana sirve
para envolver pescado. Los Rolling Stones, que algo saben de
tradición, cantan en sus conciertos: "¿Quién quiere periódicos de
ayer?" Si alguien se interesa en la etapa de La Jornada Semanal
que hoy concluye, tendrá que ingresar a los esquivos territorios de la
memoria o de los archivos.