
La Jornada Semanal, 1 de febrero de 1998
Estamos en el piso decimocuarto del célebre Instituto Tecnológico de Massachusetts. La vista sobre el río Charles es inmejorable. Una broma entre los científicos es decir que sólo los que han aprobado el ``curso Nobel'' pueden tener una oficina como la de Mario. El triunfo no ha sido fácil. El semanario inglés New Scientist, no sin un dejo de ironía, se refirió al hecho de que en 1995 este científico de la atmósfera hubiese ganado el premio más cotizado, en términos de: ``¡Ah!, claro, la capa de ozono y la ecologíaÉ Debimos haberlo supuesto.''
Finalmente, la misma redacción de New Scientist reconoció que se trataba de un premio justo a una teoría sencilla, clara y elegante. No sólo eso. También notó la actitud responsable e inteligente de los científicos involucrados en una de las polémicas más importantes del siglo.
A los 54 años de edad, Mario ocupa una posición académica de nuevo, aunque procura no despegarse mucho de sus grupos de investigación. Como asesor de la administración Clinton, debe atender otros aspectos de la química atmosférica que también forman parte de esa nueva ciencia ``compleja'' y planetaria que prefiguraron, por una parte, Paul Crutzen y Sherwood Rowland (correcipientarios junto con Mario Molina del Premio Nobel), y por otra, Rachel Carson (Silent Spring, 1962), Ralph Nader (Unsafe at Any Speed, 1966) y R. Buckminster Fuller (Manual for Spaceship Earth, 1970).
Hay un aire puro en la Tierra?
-Por desgracia, no. En la estación de rastreo de Tasmania hemos detectado trazas de algunos compuestos clorados. Esa es la realidad. Pero no debemos ser pesimistas. La polémica sobre nuestra teoría nos enseñó que muchos no estaban considerando el problema desde un punto de vista realmente global.
Muchas conclusiones de los científicos pagados por las empresas eran parciales. Algunos decían que las concentraciones de CFCs eran tan pequeñas y los gases eran tan estables que no habría ningún problema; otros trataban de aducir que los CFCs no dañaban cierta especie, por ejemplo, al pájaro del ganado. Bueno, tal vez eso podía ser verdad, hasta cierto punto, pero no invalidaba el hecho de que estaban afectando los procesos químicos en un sitio estratégico para la vida en el planeta y, lo peor, que la seguirían afectando por mucho tiempo más, aun si se hubieran detenido la producción y el consumo de aerosoles de inmediato, quiero decir, el mismo año de 1974.
-¿Hay una solución a este problema generado por los CFCs y a otros similares?
-Se han hecho muchas sugerencias de cómo resolverlos. Se habla de rediseñar la atmósfera terrestre, de hacer ingeniería ambiental. Son buenas promesas. Por ejemplo, para resolver el problema del efecto de invernadero que está calentando la temperatura mundial, hay quienes creen que si se lleva al espacio una gran cantidad de placas de aluminio, éstas funcionarían como espejos y desviarían una fracción de la luz del Sol. Sin embargo, dado que no conocemos todavía cómo funciona todo el sistema, podríamos ocasionar con esta clase de ``paraguas'' un mayor daño aún del que tratamos de remediar. Y estamos hablando de sombrillas gigantescas, es decir, de una ingeniería de gran escala.

Otro ejemplo tiene que ver con nuestro asunto del ozono. Hay quienes proponen ``fabricarlo'', hacerlo en grandes cantidades para rellenar la capa. Esto es impensable, pues, como hemos visto, se trata de procesos muy complejos y de cantidades enormes que costaría muchísimo producir. Tan sólo digamos que la cantidad de energía para producir ozono estratosférico sería mayor que la cantidad de energía que consume la humanidad por unidad de tiempo, ya sea un segundo, un día o un año. Claro, pueden idearse algunos trucos con procedimientos de amplificación. Por desgracia, todos adolecen de graves defectos porque no consideran que las reacciones químicas en los polos son distintas a las de los trópicos. No es fácil adoptar una solución de este tipo.
-Quizá sea nuestra confianza en que el aprendiz de brujo, el homo faber que todos llevamos dentro, seguirá encontrando soluciones para salir del paso. ¿No deberíamos mejor hacernos a un lado, reconocer que nos equivocamos y retirarnos?
-La solución más sencilla, y la única lógica con menos consecuencias para el medio ambiente, es suspender la emisión de esos compuestos. Y esa es la que ha prevalecido. Tiene importancia porque es un ejemplo en la resolución de otros problemas, ya que no implica disminuir la calidad de vida sino cambiar la tecnología. El camino a seguir es encontrar tecnologías limpias, en lugar de tratar de compensar el daño.
Ha habido un cambio de actitud, sin duda. Antes se producía y luego nos preguntábamos qué habríamos de hacer con los residuos. Hoy se piensa desde un principio en no generar más desechos que los indispensables, al menos no tantos por los que haya que preocuparse después.
-En cuanto a los HCFCs y a los HFCs, ¿qué tan seguros y qué tan transitorios son?
-Son mucho menos dañinos que los CFCs. Como sabemos, los HFCs no tienen cloro y casi no afectan al ozono estratosférico. En cuanto a los HCFCs, si bien tienen cloro y, por tanto, son ofensivos para este ozono, también es cierto que son menos estables y solamente una pequeña fracción, menos del 10 por ciento, llega a la estratosfera. Son, por lo menos, 10 veces menos perjudiciales que los CFCs.
Tú te refieres a su temporalidad. En efecto, son transitorios y tuvimos que aceptar estos compuestos intermedios debido a las condiciones y a la posición de la industria que ya conocemos. De otra manera, no habrían estado dispuestos a dejar de fabricar los más dañinos, los CFCs, y el tiempo hubiera seguido corriendo. El Protocolo de Montreal contempla unos 30 años, mientras las empresas invierten en tecnologías nuevas.
-No obstante, países en desarrollo como México, China y la India tienen permiso para seguir produciendo CFCs.
-Así es. Ellos consideran que sufren todos los trastornos por el desarrollo del primer mundo y no obtienen ningún beneficio. Como quiera que sea, contribuyen con una porción mínima en la producción de CFCs. Casi todo se produce en los países industrializados que firmaron el Protocolo de Montreal. La idea es la misma, facilitarles la transición.
-Pero eso genera un mercado negro.
-No hay duda de que cualquier acción ocasiona diversos trastornos y situaciones paradójicas. En México o Brasil, por ejemplo, no es ilegal producir CFCs y, puesto que la tecnología es muy conocida, se fabrican a un bajo costo. Pero este es un asunto que toca a las autoridades vigilar. Otra situación curiosa es la que se presenta a partir de la desaparición de la Unión Soviética.
Cuando se negoció y se firmó el Protocolo de Montreal, la URSS era un país constituido del primer mundo. Hoy en día ese lugar lo tomó Rusia, que se ha declarado en vías de desarrollo a causa de sus múltiples problemas sociales y económicos, y quiere tener las opciones de estas naciones para la producción de CFCs.
-¿Hay reservas importantes?
-Por fortuna no. Debido a su gran demanda, casi toda la producción de CFCs se consume en cuanto sale de las fábricas y acaba en la atmósfera en un tiempo relativamente corto. No obstante, la tendencia es cambiar lo más rápido posible las viejas tecnologías. Lo mismo para México, Brasil, la India o Rusia, cada vez será menos conveniente producir refrigeradores con CFCs porque serán rechazados en el mercado internacional.
-¿Qué tan nocivos son otros compuestos, como los que llevan bromo?
-Mucho. La química de estos compuestos y sus fuentes, el bromuro de metilo (CH3Br) y los halógenos que se usan para extinguir fuego (CBrF3, CBrClF2, CBrF2CBrF2) son de especial importancia en la estratosfera polar. Los átomos de bromo son unas 50 veces más eficaces que los átomos de cloro al destruir la capa de ozono. Por fortuna, se utilizan poco. Se ha logrado también que las pruebas de los extinguidores no lleven estas sustancias sino sustitutos.
-Monitorear el ambiente, ¿no resulta una tarea aburrida y monótona?
-Es algo que debemos de hacer. Pero nuestra labor no termina ahí. Hemos tratado de aclarar los mecanismos y procesos fundamentales de la atmósfera con cierto éxito. No sólo se han prohibido los CFCs, ahora sabemos que los óxidos de nitrógeno que emiten los motores de los aviones supersónicos son menos dañinos para el ozono estratosférico de lo que se suponía hace 10 años. Además, la tecnología de los motores se ha refinado y emitirán muchas menos moléculas de este compuesto. Todo ello quizá permita la construcción de nuevos aviones supersónicos en vuelos trasatlánticos sobre la estratosfera.

Tenemos que saber si el sistema está empeorando o no y, al mismo tiempo, cuál es el origen del deterioro. Sólo así podemos dar el siguiente paso: comprender el funcionamiento del sistema lo suficiente como para poder hacer modelos y predicciones reales, al mismo tiempo que se fabrican aviones supersónicos. Aquí en el MIT, en colaboración con Global Change, hay un esfuerzo de cooperación muy importante por tratar de comprender el funcionamiento de la atmósfera, no sólo en relación con los océanos y los cambios biológicos, que ya es un asunto complejo, sino con la economía.
Por ejemplo, las sociedades tendrán que incorporar el costo a futuro, es decir, el costo para el medio ambiente, que no había sido tomado en cuenta en el pasado. De esa manera, el uso de la energía convencional será más eficiente y podrá promoverse el uso de las llamadas energías alternativas. La realidad es que tenemos una serie de problemas en puerta, como el aumento de dióxido de carbono por el crecimiento de la economía, y lo menos que podemos hacer es seguir monitoreando la atmósfera en todo el mundo. Esto va cambiar la composición de la atmósfera terrestre en los próximos decenios.
-Para poder construir modelos confiables, ¿la físico-química atmosférica tiene que volverse una ciencia holística y compleja, en cierta forma heterodoxa?
-Es la ciencia del planeta. No podemos regresar al curioso del Renacimiento pero buscamos, digamos, un reduccionismo moderado. Necesitamos establecer principios fundamentales, aunque no de la magnitud que se han propuesto los físicos con el Modelo Estándar de la Materia. Ya hemos dicho que hasta no hace mucho tiempo los físicos de la atmósfera pensaban que los químicos no teníamos nada que decir con respecto a los eventos que ocurren en las capas superiores de la Tierra. Les parecía ``perturbador'' que, por ejemplo, el ozono fuera activo en términos químicos, porque significaba que no era un compuesto traza perfecto. Lo mismo sucedió con la naturaleza de lo viviente. Había una química fundamental que debía ser explicada. Y entonces surgió la bioquímica.
Mi amigo Murray Gell Mann(1) fue un ejemplo de un reduccionista fuerte que comprendió la necesidad de someter la complejidad a escrutinio.(2) Otro caso es el de Francis Crick, quien empezó en un reduccionismo fuerte, el de la genética de los años cincuenta, y terminó en una ciencia holística, desde luego con una fuerte base empírica, como es tratar de explicar la relación mente-cerebro. No sólo hay que entender cada proceso a nivel elemental y luego resumirlo todo; hay que entender la complejidad del sistema, puesto que se trata de otro nivel de integración.
Tal vez en el caso de la estratosfera sí podemos explicar con cierta profundidad cada una de las reacciones moleculares importantes. Eso nos permite armar modelos más o menos confiables sobre el funcionamiento del sistema. Pero en el caso de la troposfera y en la química de las zonas urbanas, la complejidad de reacciones e intereses humanos es tal que no basta con hacer una lista de cada uno de los compuestos químicos y de cada una de sus reacciones. Tal vez toda la química se pueda explicar con la ecuación de Schrdinger pero eso no significa que no haya una investigación que llevar a cabo, y que ésta es valiosa para el conocimiento y vital para las especies. Necesitamos atacar el problema tan complejo como es.
Pensando un poco más en el futuro, es esencial entender el funcionamiento del sistema para poder determinar el desarrollo de nuevas tecnologías, ya que predecir su efecto implica tomar en cuenta todos sus efectos potenciales en el medio ambiente. La energía nuclear, por ejemplo, no afecta el sistema invernadero pero genera desperdicios peligrosos. ¿Dónde guardarlos de manera que no hagan daño?
Otro ejemplo es la biomasa, es decir, la necesidad de producir cantidades apreciables de ciertas plantas para utilizarlas como combustible, en lugar de usar petróleo, con la idea de que, al crecer, las plantas habrán absorbido dióxido de carbono. Sin embargo, para que funcione se necesita tener grandes áreas donde crezcan estas plantas y eso puede ocasionar efectos ecológicos locales inéditos. Para entender esos efectos hay que aclarar antes las repercusiones que pueden tener en el resto del planeta.
-Sin ser simplistas, ¿podrías decirnos qué falta para entender el sistema?
-Creo que los puntos débiles están en nuestro desconocimiento de los procesos microfísicos. La formación de nubes y el funcionamiento de los océanos, por ejemplo, son fenómenos que pueden ser afectados por las actividades humanas. Entenderlos es también muy complicado. La mecánica de fluidos, los fenómenos de viscosidad y densidad del agua son más complicados que la atmósfera misma.
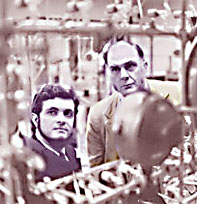
Otro punto débil es nuestra comprensión de las relaciones que han establecido en diferentes épocas el mundo biológico y la composición de la atmósfera. ¿De qué manera van a afectar a los seres vivos los cambios en el medio ambiente, y luego, cómo responderá éste a tales cambios, digamos, en la atmósfera? A veces podemos plantear hipótesis a partir del comportamiento de una planta en el laboratorio. Pero calcular las consecuencias en un sistema ecológico es algo más complicado.
Además, hay poca gente investigando en esa dirección. Este es un tercer punto débil. Podríamos estar construyendo ya nuevas tecnologías para comprender las consecuencias químicas, por ejemplo, de la desertificación. Esto no es nuevo, la humanidad ha cambiado las propiedades de la superficie de la Tierra en grandes áreas desde hace siglos.
Creemos que vale la pena predecir con bases científicas la manera como va a responder el sistema, si la actividad industrial sigue creciendo como lo ha hecho hasta ahora. Por eso digo que deberíamos perfeccionar y diversificar los aparatos de medición, que ahora son escasos y costosos. Se hace algo vía satélite, aunque no todas las mediciones por ese medio son las apropiadas. Hay que realizar mediciones en otras altitudes y eso requiere de un nuevo instrumental. Esta es una ciencia joven y confío en que los gobernantes, industriales y empresarios del mundo entiendan que no podemos esperar a ver qué pasa.
-¿Y qué sabemos?
-Sabemos, en principio, que hay procesos de amplificación. En algunas partes del planeta están bien caracterizados. Cambian, desde luego, con las estaciones del año y con los vientos. Eso nos pide muchísimas más mediciones. Pongamos el caso de los óxidos de nitrógeno, que se producen por combustión. Los óxidos de nitrógeno son muy reactivos y no duran mucho en la atmósfera.
Eso implica que su concentración en la atmósfera no es homogénea. Cerca de zonas de combustión, por ejemplo, hay mayores concentraciones. Sin embargo, cantidades muy pequeñas de estos óxidos de nitrógeno tienen efectos muy grandes, porque entran en un proceso de amplificación y generan ozono. Para poder predecir el efecto total, habría que conocer no sólo cuáles son las concentraciones en ciertas partes del mundo sino en muchos sitios. Y aún estamos lejos de poder llevar a cabo mediciones tan vastas. No tenemos lo que se llama una climatología, es decir, un estudio de la distribución de estos gases en la Tierra, en función de la época del año y a distintas alturas.
Esto se sabe mejor para el ozono, porque este gas es mucho más fácil de medir. En cambio los óxidos de nitrógeno son precursores del ozono. Así que para entender éste hay que comprender lo que le pasa a aquéllos. Lo mismo sucede con los hidrocarburos o los compuestos orgánicos volátiles. Muchos son de origen biológico, lo cual nos induce a medir más. Habría que saber cuáles son de origen biológico, cuáles son de origen industrial y cuáles son de origen biológico indirecto.
Deberíamos poder medir la composición del aire, de tal manera que tenga uno la información de dónde viene ese aire, si de alguna quemazón en los trópicos o si su origen es industrial. Con un análisis químico suficientemente detallado puede uno dilucidar la causa de estos cambios.
-¿El rastreo en aviones sin piloto es tan factible como los globos aerostáticos?
-Lo es, aunque no hay nuevas inversiones en estos aparatos. Inclusive del ozono mismo no tenemos mediciones buenas en toda la atmósfera, excepto por lo que nos muestran los satélites y que no es de buena calidad, a diferencia de lo que sucede en la alta troposfera o estratosfera. Intentos como el de James Anderson, de Harvard, quien trató de desarrollar aviones automáticos, no han prosperado.
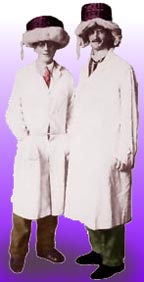
Hay que entender que los mayores avances en este tipo de tecnologías se dieron por razones militares. Había mucho más presupuesto del que hay ahora para la ciencia, y los aviones espías, piloteados, son una prueba de ello. Lo irónico es que, por un lado, el fin de la guerra fría disminuyó notablemente el uso de los aviones espías. Y por otro, puesto que no hay dinero para hacer ese tipo de investigación, estos aviones se utilizan ahora, si bien en forma esporádica, para volar a la estratosfera y llevar a cabo algunas mediciones.
Esto quiere decir que la sociedad casi ha perdido de vista el funcionamiento del planeta y no está invirtiendo de una manera atinada. Lo hizo cuando había guerra y se olvidó enseguida. Yo creo que es justificable pensar en inversiones importantes. En la actualidad, estamos tratando de sacarle jugo a las inversiones de la guerra fría pero no podemos continuar así toda la vida. Ahora contamos con los satélites pero, como he dicho, sólo sirven para una clase de mediciones y no para muchas otras.
-Al margen, tampoco debemos olvidar que mucho de lo que originó la investigación satelital también tenía objetivos militares.
-Por lo pronto, la mayor parte de las mediciones las llevan a cabo personas que van a distintas partes del planeta a monitorear el ambiente. Hace poco estuve en Tasmania, donde se encuentra el aire más limpio del planeta, ya que esa isla recibe un intenso viento que no ha tocado tierra en miles de kilómetros. Tasmania está lo más lejos posible de los centros de contaminación. Pues, como adelantamos, incluso en ese aire es posible ver claramente los efectos de las actividades industriales.
-¿Qué han encontrado: CFCs...?
-Estos compuestos fueron los primeros que pudieron medirse en todo el planeta, ya que son muy estables. También se han encontrado óxidos de nitrógeno, productos de la combustión. El cambio es más drástico en los trópicos, cerca del çfrica y en el Amazonas. También son notables los problemas que está ocasionando en el Polo Sur la contaminación mundial. Desde el punto de vista científico los retos son formidables. La química y la física detrás de los procesos naturales es compleja pero no inescrutable. Hoy contamos con una ciencia sobre la cual pueden proyectarse mejor los enigmas que aún quedan para entender la atmósfera terrestre. La carrera no ha terminado.
Notas:
(1) Premio Nobel de Física en 1969 y uno de los proponentes del Modelo
Estándar de la Materia.
(2) Véase M. Gell Mann, The Quark and the Jaguar,
W. H. Freeman, NY, 1994.
(3) La desertificación es buen ejemplo, pues modifica las propiedades
de reflexión de luz solar y tiene efectos en los climas locales, entre
otros.