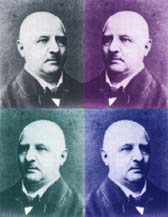
La Jornada Semanal, 20 de octubre de 1996
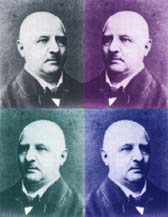
Nacido el 4 de septiembre de 1824 en la pequeña población de Ansfelden, en la Alta Austria, el compositor Anton Bruckner ocupa un importante lugar en la línea del sinfonismo europeo. Su obra acusa una labor continua de autocrítica y superación, impregnada de una actitud humilde y grandiosa: su profundo catolicismo, entendido por Bruckner en términos de su nulidad ante Dios y de su más hondo agradecimiento al Creador por permitirle expresarse en el más divino de todos los lenguajes, la música. Por ello, no nos sorprende que su última sinfonía, la Novena, que quedara inconclusa, lleve la siguiente leyenda: "Dedicada al Dios amado." Bruckner murió en Viena el 11 de octubre de 1896.
Hasta qué punto esta religiosidad bruckneriana fue resultado de una confrontación personal con las cuestiones teológicas o la consecuencia de una inercia de su propia infancia y juventud, no lo sabemos. Lo cierto es que Bruckner tuvo desde temprana edad una estrecha relación con los quehaceres eclesiásticos. Huérfano de padre a los 13 años (1937), en circunstancias no precisamente holgadas en lo económico, el niño Anton ingresó ese mismo año, a inciativa de su madre, al Monasterio de San Florián (Froylán), donde cursó estudios generales (y especialmente de música) hasta 1840. Bruckner regresaría a este impresionante monasterio barroco en 1845, en calidad de profesor y para continuar sus estudios organísticos con Anton Kattinger, organista del monasterio.
Para entonces, Bruckner tenía en su haber varias composiciones, todas basadas en textos religiosos: Misa en Do-mayor (1852), Misa en Fa-mayor (1845) y otras obras de pequeño formato. A ellas seguirían el Requiem (1849), el Magnificat (1852) y la Missa Solemnis (1854). Las primeras obras puramente sinfónicas aparecen en el catálogo de Bruckner en 1862, lo que ofrece una idea del largo proceso que recorrió hasta sentirse seguro de abordar el lenguaje orquestal. Era lógico, pues los diferentes puestos con los que se había ganado la vida hasta entonces, tenían todos que ver con la música coral y organística lo cual, por cierto, hizo de Bruckner uno de los oganistas europeos más connotados de la época. Sabemos de sus triunfales improvisaciones al órgano en el Palaciode Cristal y en el Royal Albert Hall, de Londres. La relación cotidiana que Bruckner tuvo con el órgano, llamado el rey de los instrumentos, fue decisiva en su desarrollo como compositor; esto explica que su obra sinfónica tenga, toda ella, una concepción sonora organística.
El reconocimiento como compositor sinfónico se tardó en llegarle a Bruckner: tras muchos intentos, no es sino hasta la ejecución de su Séptima sinfonía, en 1885, en Munich (bajo la dirección de H. Levi), que Bruckner conoce el éxito. Ya no habría marcha atrás en la seducción exitosa de públicos de toda Europa, incluyendo la capital austriaca, que tanto lo había rechazado.
Admirador de Richard Wagner (en 1865 oyó su Tristán e Isolda y estableció contacto con el también compositor de El Anillo de los Nibelungos), Bruckner no niega la influencia wagneriana pero mantiene siempre su propia, inconfundible personalidad. Hay dos referencias específicas a Wagner en las sinfonías brucknerianas: la Tercera sinfonía, en re-menor, está explícitamente dedicada a Wagner; y en el célebre "Adagio" de su Séptima sinfonía, según palabras del propio Bruckner, encontramos un canto fúnebre que sirve de epílogo al movimiento, compuesto al enterarse de la muerte de Wagner (1883).
Será posible enumerar los elementos más característicos del sinfonismo bruckneriano? Ya me he referido a su profunda religiosidad; también mencioné lo "organístico" de su concepción sonora orquestal. Aquí debo subrayar la necesaria asociación entre lo organístico y lo religioso; de hecho, toda la actividad de Bruckner como organista tuvo lugar en templos católicos. Este campesino vuelto compositor es también muy austriaco, lo que también lo relaciona en línea directa con Mozart (1756-1791), Hayden (1732-1809), Schubert (1797-1828) y Mahler (1860-1911). En sus sinfonías encontramos no únicamente los famosos ländler (antecesores del vals), sino también las atmósferas campiranas que Mahler reforzó con las inclusión de los cencerros en el aparato orquestal, o las imágenes idílico-nostálgicas de los bellos paisajes austriacos, tan magistralmente "descritos" por Schubert en sus tiempos lentos.
La música de Bruckner es un elogio a la armonía: aquí todo está en función de los planos armónicos que se desarrollan creando tensión o distensión, condicionando los elementos melódicos, rítmicos e instrumentales a los que va fijando la armonía. Así, las armonías brucknerianas (que a pesar de tantos acordes de séptima no nos "exasperan" como en Tristán e Isolda, pues todos tienen una solución) están allí para guiarnos a la liberación última, que no es otra cosa que el encuentro con la imagen perfecta, es decir, la imagen divina: la armonía bruckneriana como sendero para llegar a la divinidad.
Este aspecto de la aspiración divina en Bruckner se ve reforzado con melodías y ritmos de tal sencillez que parecen ingenuos, sin malicia, sin carnalidad. En Bruckner el sonido tiene valor sólo en relación directa con su contenido musical, y no en función de alguna asociación ajena a la naturaleza misma de la música.
En sus orquestaciones, Bruckner se limita al uso de la dotación instrumental tradicional, aunque enfatiza la suavidad de su universo sonoro con la inclusión de las llamadas "tubas wagnerianas", tan populares en las bandas de música austriacas. Si bien el trato que da a cada instrumento va acorde con el idioma propio del instrumento, Bruckner logra estructuras sonoras de un balance perfecto que recuerdan, una vez más, al consumado organista: el que no sólo sabe tocar teclas y pedales sino, sobre todo, el que conoce el complejo y fascinante arte de los registros organísticos.
La música de Bruckner, como la imagen del Creador, es rica en contrastes: es épica, idílica, campirana, íntima, consciente, grandiosa, nostálgica, piadosa, honesta, generosa, humilde, franca, es expresión directa de su alma. Mientras la tendencia masiva de nuestros días es escapar de nosotros mismos, la música de Bruckner es un excelente camino para buscar el alma perdida.
Sergio Cárdenas
Joaquín Robina Pliego
1. Composición: edificación en constante ascenso
La música es intemporal, abstracta en su precisión. En este sentido, la música es el modelo de todas las artes, o más bien de todo el arte.
Entre las formas musicales creadas por Anton Bruckner (Austria, 1824-1896), encontramos obras para órgano, orquesta o coros, que son guía fundamental para el entendimiento del arte, pues en ellas se adivina la esencia del propósito primero y se diría que único; sus Misas, sus sinfonías quizá muy especialmente la Séptima, la Octava, la Novena o su Te Deum son verdaderas edificaciones, planos y volúmenes sonoros "constructivamente" unidos, tal vez aplastantes en una primera impresión, cuyos tonos y acordes se elevan por encima de la cumbre alcanzada, transmitiendo su cualidad de objetos etéreos.
Se trata de un concepto de lo real que la naturaleza nos da a conocer aun en su aspecto destructor, aunque de modo prevaleciente al hacerse, ampliarse, multiplicarse infinitamente, ya se trate de la estructura del cosmos o de la estructura del átomo, del Mundo o de la amiba, de la humanidad o de cada individuo...
2. Equilibrio clásico y sobreabundancia romántica
La obra de Anton Bruckner es una composición de composiciones, una suma de arquitecturas, un "complejo constructivo"; en términos de unidad, esto sólo sucede con la obra de unos cuantos compositores.
Me gusta pensar que este edificio echa por tierra la ruinosa idea estética que intenta oponer lo clásico y lo romántico: Bruckner es romántico, no por haber nacido en el siglo XIX ni por la exuberancia de la forma, tan "obvia" a la mirada de los oídos, sino, en todo caso, porque inventa catedrales sonoras como las que la arquitectura realizó en la Edad Media: la sobriedad y el equilibrio, que se suponen característicos de lo clásico 888 , se exceden en el rigor, mas no para romperlo sino para reencontrar la esencia de la expresión más pura.
Me he referido a las catedrales del medievo. Y no es verdad que la catedral neoclásica toma los mismos elementos para elogio de la acumulación, y que tal acumulación aspira a que el equilibrio se mantenga en su ruptura cosa que también intentó hacer la arquitectura medieval, al perseguir mayores alturas con el deseo (cumplido) de que las piedras tocaran el alma del Cielo sin que el edificio sucumbiera? Y no es verdad que en los templos de todas las épocas aun en los rascacielos, templos de la Babel moderna prevalece el espíritu que anhela el restablecimiento de lo sagrado? Lo clásico y lo romántico oscilan, aparentemente, como el péndulo; y, sin embargo, de pronto se descubren sinónimos en algún espacio arquitectónico o en algún espacio acústico. La obra de Bruckner es clásica por su trazo en equilibrio, y es romántica debido a que en su clasicismo está implícita la aspiración al exceso.
3. La emoción a través de la frialdad expresiva
La música de Bruckner es una suma de todos los espacios: es catedral y es todas las "cavernas", el hogar destinado a la armonía humana y a la armonía entre los seres, el cosmos donde habitamos; también, si se presta atención, pudieran escucharse en esta música exhaustiva algunas reminiscencias de los salones renacentistas, que a su vez conservan resabios de la antigüedad... Esta obra sinfónica es una suerte de resumen "constructivo" de todos los espacios que habitamos, como especie y como individuos, pero también de aquellos espacios a los que aspiramos, en resonancia con la sacralidad que nos constituye.
En el clasicismo el romanticismo, y viceversa, cuando escuchamos a Bruckner. En su frialdad de cálculo geométrico, exacta a pesar de los pintoresquismos, la emoción está sujeta a las explosiones del alma arrebatada.
4. Sonido y silencio
Bach, Beethoven, Wagner, maestros de Anton Bruckner, de quienes él aprendió los varios "manuales de procedimientos"? En tal caso, habría que incluir también, por ejemplo, al futuro miniaturista Webern, a Franck, a Fauré o a Debussy, quienes por muy excesivos, parcos, localistas, materiales o místicos que sean, se aproximan, cada quien a su modo, al punto de la abstracción, ese receptáculo de la significación y la presencia de lo real. Sucede que en la idea del aprendizaje, y en la idea sucedánea de la influencia, se atiende en forma exclusiva a los asuntos de la especialización y de la técnica. Se ve con horror la mención del supuesto parentesco entre Berlioz, Wagner y Bruckner, porque se cree que la música, fuera de la simbología convenida en el papel, se encuentra en la combinación de sonidos y silencios peculiares de cada artista, de modo que alguien más podría aprender cada técnica musical específica.
Pero más que de aprendizaje, y antes que de influencias, convendría hablar de coincidencias asimiladas, elaboradas, traducidas, recreadas, es decir, de una comunión en el propósito final. La música se obtiene mediante muy variados procedimientos técnicos, a través de sonidos y silencios, pero más allá de ellos: en el franco silencio de la abstracción, capaz de expresar todo lo real.
Anton Bruckner, hermanado con la sabiduría musical, pone la primera piedra de la simplicidad, la de su tema, y sobre esa piedra acumula variaciones. En periodos breves o prolongados, descansando, como si la contemplación se observara a sí misma, aumentando y cambiando, alcanza una obra de obras, hecha de prolongaciones e instantaneidades, capaz de dar cuerpo a la impresión expresa de lo inexpresable.
5. De la substancia que nos toca
Somos música. Somos llamados a que nos toque el punto de la perfecta abstracción, la que es, siendo intangible, innombrable, y que nos antecede y es anterior a todos los espacios.
Manuel Capetillo