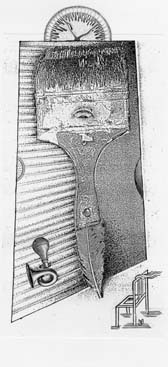 La calle se encontraba muy vacía para ser media
mañana. Rubén insertó con prisa la llave de la
puerta porque el teléfono estaba sonando. Tan pronto
abrió se abalanzó hacia el aparato sobre el mostrador.
La calle se encontraba muy vacía para ser media
mañana. Rubén insertó con prisa la llave de la
puerta porque el teléfono estaba sonando. Tan pronto
abrió se abalanzó hacia el aparato sobre el mostrador.
La Jornada Semanal, 6 de octubre de 1996
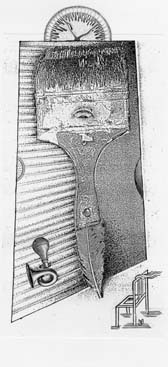 La calle se encontraba muy vacía para ser media
mañana. Rubén insertó con prisa la llave de la
puerta porque el teléfono estaba sonando. Tan pronto
abrió se abalanzó hacia el aparato sobre el mostrador.
La calle se encontraba muy vacía para ser media
mañana. Rubén insertó con prisa la llave de la
puerta porque el teléfono estaba sonando. Tan pronto
abrió se abalanzó hacia el aparato sobre el mostrador.
La Brocha Gorda a sus órdenes.
Disculpe dijo la voz al otro lado, me equivoqué.
Colgó la bocina. Desde que el negocio cayera en un irremediable cuestabajo, sus fantasías lo habían llevado a pensar que cada llamada telefónica podía traer la solución: un pedido millonario, un contrato para pintar mil casas o la raya central de una nueva carretera que atravesaría el país, una gran fábrica de muebles en busca de laca, el departamento de tránsito que había decidido pintar de amarillo todas las áreas de no estacionarse.
Los cobradores, en cambio, nunca llamaban por teléfono. Hacerlo era como poner a la presa sobre aviso y darle tiempo para correr o esconderse. No anticipaban su presencia más que con el tronar de sus motocicletas, casi cuando ya estaban ahí. Todos eran iguales, vinieran de parte del banco, de los proveedores, del gobierno o del rentero. Vestían una camisa blanca, con tres botones abiertos, y tan rala que un poco de sudor bastaba para revelar vellos y tetillas. Todos parecían conducir la misma moto y guardar sus papeles en el mismo estuche azul marino y usar los mismos lentes oscuros con pretensiones de Ray Ban.
Dos horas antes lo había visitado uno.
El señor Rubén Soto?
Y Rubén respondió como lo hacía con todos:
De momento no se encuentra. Algún recado?
Vengo de Pimsa. Dígale que si para el viernes no paga, sus cuentas se van al departamento jurídico.
Bien, yo le digo.
Seis meses atrás contaba con la ayuda de un empleado, lo que le permitía abrir el negocio de ocho de la mañana a ocho de la noche. Ahora lo cerraba cada vez que salía a su casa o al banco o a realizar cualquier trámite. Y fuera su ausencia de cinco minutos o de todo el turno, no variaba el letrero de la puerta: vuelvo al rato. Un letrero que, por lo general, nadie leía.
Mundo le dijo el día que lo desocupó, no tengo para tu sueldo.
Ya lo sé dijo Mundo, tiene dos meses de no pagarme.
Durante ese tiempo Mundo nunca le exigió su salario. Se había acostumbrado a ver en Rubén no un patrón sino un amigo, pues era tanto el ocio, que raramente recibía una orden y, en cambio, ambos se la pasaban conversando, jugando naipes y dominó, e inventando formas para sobrevivir la jornada.
En un momento de escrúpulos, cuando ya Mundo había recogido sus cosas, Rubén agregó:
Te prometo que cuando las cosas mejoren te pago tus dos meses y tu liquidación.
Pero no había modo de pensar que las cosas mejorarían.
No se preocupe, señor, al cabo yo no mantengo a nadie.
Y si quieres dijo Rubén, hasta te vienes otra vez a trabajar conmigo.
Mundo no respondió. Cruzó la calle y se sentó en el filo de la banqueta. A los pocos segundos se detuvo una pesera. Cuando Rubén la vio arrancar y perderse en la distancia deseó de todo corazón poder marcharse igual que Mundo.
El teléfono volvió a timbrar. La voz que Rubén escuchó al otro lado de la línea le resultó más decepcionante que el número equivocado. Era Clara, su mujer, y Clara nunca hablaba para algo bueno.
Rube?
Sí, dime.
Te tengo malas noticias.
Él se mantuvo en silencio. Le aburrían los artificios empleados por su mujer para iniciar una conversación en vez de ir directamente al asunto.
No me vas a preguntar qué?
Rubén supuso que se trataba de dinero. De qué otro asunto se ocuparía Clara? Luego pensó en que por fin se había muerto la tía Encarna, pero no la consideró una mala noticia.
Qué poco te importa lo que nos ocurre reclamó Clara.
Bueno, pues dijo Rubén, para evitar una discusión, cuéntame lo que pasa.
Clara ya había cambiado de opinión.
Ahorita no, te lo digo cuando vuelvas a la casa.
Como quieras, pero tengo que cortar porque llegó un cliente.
Por lo general, esa frase era un truco para terminar conversaciones. Esta vez, en verdad había una mujer en el quicio de la puerta sosteniendo el muestrario de una marca rival.
Oiga dijo la mujer, tiene pintura Berel?
Rubén estaba harto de esa pregunta. Todos los que entraban por esa puerta querían pintura Berel y no la basura que él vendía.
No, señora, nada más tengo Cope.
La mujer iba a darse la media vuelta cuando Rubén soltó su frase tan estudiada:
Cope le da la misma calidad a mitad de precio.
Las manos de Rubén temblaron con los truenos de una motocicleta que se aproximaba. La mujer se mantuvo inmóvil mientras medía las intenciones del hombre tras el mostrador.
Me lo asegura?
Rubén asintió con alivio. La motocicleta se había seguido de largo.
Mire dijo la mujer señalando el muestrario, quiero tres cubetas de un color como éste.
Ahora necesitaba salvar el segundo obstáculo: Berel vendía en treintaiséis colores, mientras que Cope, sólo en doce. Rubén no podía venderle un color como ése. Son unos pendejos los de Cope, afirmaba, no saben que nomás los huevos se venden por docena. En tanto planeaba una estrategia, notó que la mujer se hacía más consciente del local. Por ningún lado se veían cubetas de pintura, si acaso un anaquel con latas de medio litro. En la pared, un anuncio de lámina rezaba: pinta tu éxito con brochas éxito; y del exhibidor sólo pendían dos brochas del número tres. Las pocas lijas ya se habían pandeado con la humedad y el piso mostraba una capa de polvo de al menos dos semanas sin barrer.
Mucha gente se queja de ese color dijo Rubén porque una vez que se aplica se ve mucho más oscuro.
Había en su voz algo de fragilidad que inspiraba confianza. La mujer preguntó:
Entonces qué me recomienda?
Rubén sacó el muestrario de Cope y señaló uno de los colores.
Mejor llévese el café piñón.
No sé dijo la mujer, yo quería algo más amarillito.
Los tonos amarillos acaban por cansar la vista.
Se congratuló por su respuesta y sólo se arrepintió de no haberla inventado antes. Le pareció una forma efectiva de disuadir a cualquiera, y que se podría emplear para todos los colores.
Lo tiene en existencia?
Por qué me pregunta eso, señora?
Es que veo tan vacío su local
Rubén sonrió.
Prefiero guardar todo en la bodega señaló hacia el acceso cubierto con una cortina que tenía a sus espaldas.
Volteó hacia atrás y gritó:
Mundo, tráeme tres cubetas de café piñón!
Espérese dijo la mujer, todavía no me dice el precio.
De las tres o de cada una?
El total.
Rubén abrió un cajón y extrajo la lista de precios. Odiaba abrirlo porque era igual a ver el montón de cuentas vencidas; sólo el recibo del teléfono tenía sello de pagado.
Va a querer brochas o rodillos?
La mujer negó con la cabeza. Ya no parecía tan dócil como un minuto antes.
Mundo! gritó de nuevo.
El teléfono comenzó a timbrar. Una, dos, tres veces y Rubén no se movió ni quitó los ojos de la lista de precios. En un trozo de cartón se puso a escribir cualquier serie de números que le viniera a la cabeza. Primero el año de su nacimiento, luego el último sueldo que cobró mucho tiempo atrás cuando trabajó para una fábrica de refrigeradores. En tercer lugar escribió su código postal. El teléfono insistía. Para Rubén, más de cinco timbrazos era una falta de educación y hasta ese momento iban once. La mujer avanzó hacia el aparato como tentada a responder. Por fin dijo:
Oiga, no va a contestar?
Rubén estaba seguro de que era Clara. No se habría aguantado las ganas de contarle la mala noticia ni de preguntarle si, ahora sí, el cliente le había comprado algo.
No dijo Rubén, yo le doy preferencia a la gente que se toma la molestia de venir, no a la que marca un número.
Timbró catorce veces y se silenció. Rubén metió la lista al cajón.
No sé qué le pasa a este muchacho. Ha de estar hasta el fondo de la bodega y no me escucha.
Le pidió a la mujer que lo esperara y se metió tras la cortina. La supuesta bodega era un pequeño cuarto con escritorio y baño. Había un bulto de estopa y una caja llena de botellas vacías, principalmente de tequila, en las que se despachaba el adelgazador. Sólo eso. Lo más próximo a Mundo era una camiseta de los Vaqueros de Dallas con el número ochenta, que pendía de un clavo en la pared; su camiseta de trabajo que decidió dejar porque, a fin de cuentas, ya no tenía trabajo. Rubén volteó a ver su reloj para medir la paciencia de la mujer. No fue mucha; antes de dos minutos escuchó que le gritaba:
Oiga!
No respondió. Sólo quería que se fuera, que lo dejara solo, que no le anduviera preguntando estupideces sobre precios y colores de pintura. A esa hora, el cuarto era un sitio sofocante; el sol calentaba el techo como si fuera una parrilla y no había ventanas para que circulara el aire. Primero le sudó la frente; después las axilas y las manos. Que se vaya al demonio, que me deje en paz. A los tres minutos la sintió caminar hacia la salida. Luego escuchó que el auto arrancaba. Cada vez la gente tiene menos paciencia, se dijo. El cliente de ayer aguantó siete minutos.
Salió casi detrás de ella, esperando sólo lo suficiente para no ser visto, y cerró la puerta luego de colocar el letrero: vuelvo al rato.
Entró en el Lontananza, pidió una cerveza. Mientras la bebía, observó al cantinero con envidia. Él sí tenía un negocio próspero con clientes a cualquier hora y con la libertad de vender las marcas que quisiera. Además, todos los que entraban por esa puerta aceptaban sin remilgos cualquier trueque. "Deme un Presidente." "Nomás tengo Viejo Vergel." "Bueno, deme de ése." Adentro del Lontananza no importaba que todo fuera blanco o negro o azul. Y por si fuera poco, los clientes no cuestionaban precios ni revisaban las notas a conciencia. Eso sí era un negocio noble. Por qué carajos, se preguntó Rubén, fue a poner una tlapalería y no una cantina.
Llamó al cantinero. Por las botellas vacías que le compraba para el adelgazador, Rubén sabía que en el Lontananza manejaban tres marcas de tequila: Sauza, Herradura y Cuervo.
Tráigame una botella de Orendáin dijo.
No tenemos dijo el cantinero, pero si quiere le puedo traer
Orendáin o nada interrumpió Rubén.
Ambos se miraron fijamente por unos instantes. Rubén pudo adivinar la rabia del cantinero cuando éste le respondió:
Nada.
Entonces sonrió y se retiró satisfecho, sintiéndose con el derecho de no pagar la cerveza. El cantinero no hizo el intento de ir tras él.
Rubén volvió a su negocio. Antes de entrar escuchó que otra vez sonaba el teléfono. No se apresuró en abrir la puerta; quiso saber si su mujer lo dejaría sonar más de catorce veces. Sin embargo, de pronto se le ocurrió que tal vez no era Clara y corrió hacia la bocina. Sólo escuchó el tono de marcar, y sin demora lo aprovechó para llamar a su casa.
Clara.
Dime, Rube.
Para qué me llamaste?
Ya te dije, una mala noticia, pero me espero a que vuelvas.
Sí dijo Rubén, eso fue la primera vez.
La única dijo ella.
Hubo un largo silencio. Colgó la bocina sin despedirse. Pensaba en una carretera que cruzaría el país de norte a sur, una carretera de cuatro carriles que necesitaría no sólo raya en medio sino en cada extremo; seis rayas en total.
Mundo! gritó. Por qué no lo contestaste?
Por las sombras supo que ya pasaba de mediodía. No le quedaba sino esperar el resto de la tarde a que aquella persona, fuera quien fuera, volviera a comunicarse.
Intentó eludir el aburrimiento de varias formas. Durmió una siesta, pero el calor lo despertó. Compró el diario de la tarde y lo leyó de cabo a rabo, incluyendo la programación de la televisión y el aviso oportuno. Intentó resolver el crucigrama de la penúltima página pero se dio por vencido en el siete horizontal: "Especie de instrumento musical que se hace con una calabaza que tiene piedrecitas dentro." Consultó el crucigrama resuelto al pie de la página y encontró que era la solución al del día anterior.
Ni loco vuelvo a comprar este periódico.
Salió a la calle a jugar a las biografías. Junto con Mundo solía emplear a diario este recurso para resistir el hastío.
Pasó una mujer obesa. Tendría unos cuarenta y cinco años y llevaba una blusasin mangas desde donde asomaban unos brazos descomunales. En el izquierdo se distinguía, como un sello brillante y blancuzco, la cicatriz de una antigua vacuna. Estiraba constantemente su falda hacia abajo porque cada tres o cuatro pasos se le trepaba muy por encima de las rodillas.
Desde niña es igual de gorda, pensó Rubén. Sólo que entonces tenía sueños de ser cantante. Su mamá la ponía a cantar en fiestas familiares, ante el disgusto de los tíos y tías. Por supuesto, nunca le brotó una voz a la altura de sus sueños, y con ese cuerpo ni quién se atreviera a presentarla en televisión.
Rubén canceló sus pensamientos de un tajo. Los sintió muy planos y sin originalidad. No le servía el fracaso de los demás sin alguien con quien compartirlo. De haber estado Mundo, entre los dos hubieran desarrollado toda su vida: algún motivo que le vedara el derecho a la felicidad; luego, su matrimonio con un hombre viejo, enfermo y sin dinero, que no buscaba la compañía de una mujer sino los cuidados de una enfermera; su costumbre de cantar todo lo que escuchara en el radio, incluyendo los jingles; su frustración porque el marido se le murió tan pronto que no hubo oportunidad de concebir un hijo.
Perdió de vista a la mujer cuando dio la vuelta en una esquina. No es divertido jugar solo a las biografías, pensó, y cuando entró de nuevo al local también pensó que tal vez nunca había sido divertido, pero con Mundo al menos había modo de engañarse y de fingir la risa.
El alumbrado público se activó y los coches comenzaron a circular con los faros encendidos. Rubén supo que era hora de partir, de volver a casa para conocer las malas noticias que su mujer le había preparado. Vuelvo al rato, leyó y se preguntó si tendría ánimos para volver al día siguiente.
Se alejó lentamente del local, aguzando los oídos por si escuchaba un último llamado del teléfono. Cruzó la calle y decidió sentarse un rato en el borde de la banqueta para contemplar desde ahí su negocio. Vio el letrero de lámina que decía La Brocha Gorda bajo una gran brocha que trazaba un arco iris, las ventanas que multiplicaban el logotipo de Pinturas Cope y el toldo rojo y blanco desde que el colgaba la frase "Más calidad por menos precio". Un taxi le interrumpió la vista al detenerse frente a él. El chofer aceleró varias veces sin arrancar, dirigiéndole una mirada solícita.
No voy dijo Rubén, y se echó a caminar.
Luego de dos cuadras escuchó voces en una casa. Eran dos mujeres, aparentemente madre e hija, porque una le reclamaba a otra las malas calificaciones que había obtenido y la amenazaba con no permitirle ver más telenovelas. La otra se explicaba diciendo que los maestros la traían contra ella y que las telenovelas eran las menos culpables. Rubén dudó por un instante antes de tocar la puerta.
La discusión se silenció de inmediato. No obstante, pasó un largo rato antes de que le abrieran. Primero se encendió un foco sobre la puerta, luego rechinaron los goznes.
Sí? asomó la cabeza una muchacha de unos quince años.
Disculpe dijo Rubén, tiene pintura Berel?
La muchacha no supo qué contestar, sólo miró con ojos incrédulos al hombre que tenía enfrente. Entonces, la puerta se abrió más y dejó ver la figura de una mujer malhumorada.
Qué quiere? preguntó.
Dice que si tenemos pintura Berel dijo la muchacha.
La mujer subió la voz con tono más amargo que cuando prohibió las telenovelas.
Lárguese o le hablo a mi marido.
Por el dejo de alarma en la mujer, Rubén supo que no era sino una amenaza, que ese marido, de existir, estaba muy lejos.
Me voy porque quiero dijo Rubén. Porque no tiene Berel.
Caminó hasta la siguiente cuadra y se detuvo de nuevo frente a una casa. Esta vez no la eligió porque escuchara gritos adentro sino por el aspecto leproso de su fachada. La pintura rosa se había vuelto un polvo que se iba desprendiendo con cada viento y lluvia, y dejaba ver el gris del enjarrado. Rubén talló el muro con la mano y luego se chupó los dedos cubiertos con polvo rosa. No le cupo duda: era Cope, del color que en el muestrario llevaba el nombre de rosa talismán. Todos habían sido bautizados con nombres que en ese momento le parecieron absurdos: el azul encanto, el blanco ostión, el gris europa, el verde esperanza y el verde ensueño, el café piñón y el café terrenal.
Tocó varias veces sin que nadie le abriera, y entonces, con la seguridad de que no había nadie en casa, se puso a dar de patadas contra la puerta metálica. En eso vio que al otro lado de la calle venía la mujer de la vacuna. La cantante, pensó.
Cánteme algo susurró. Hubiera querido gritarlo, pero le faltó el aire tras el esfuerzo de las patadas.
La mujer captó que Rubén le había hablado y se detuvo.
No le escuché dijo.
Su voz resultó mucho más dulce de lo que Rubén hubiera imaginado. Se le ocurrió que tal vez la mujer iba de vuelta a casa, donde encontraría un marido amoroso y dos o tres hijos que le besarían la mejilla. Tal vez nunca quiso ser cantante y tal vez nunca deseó nada fuera de sus posibilidades. La vio cruzar la calle y acercársele.
Qué se le ofrece, señor? preguntó. Necesita algo?
Tan amable, tan dulce, tan cerca se volvió fastidiosa; al punto que Rubén no pudo sobrellevar su presencia. La ignoró, se dio la vuelta para tocar de nuevo la puerta y se mantuvo de espaldas hasta asegurarse de que se había ido. Poco le importó que no le abrieran; al fin faltaban varias cuadras para llegar a su casa y quedaban muchas puertas por tocar. Además, haría una escala en el Lontananza. Nada le sería tan reconfortante como gastar el último dinero en un trago que le diera la paciencia necesaria para enfrentarse a la mala noticia de Clara, al teléfono que no suena, al muestrario de doce colores, a la camiseta número ochenta de los Vaqueros de Dallas, a las mujeres de voz dulce. Qué más daba si le servían Orendáin o Sauza o lo que fuera; ahora, lo verdaderamente importante era hacer rendir su dinero, más cantidad por menos precio, tráigame lo que sea, del más barato, aunque sea tan corriente como la pintura Cope, aunque luego tenga que pagar por la botella vacía para llenarla de adelgazador y taparla con un trozo de periódico enrollado con un crucigrama a medio resolver.
Rubén miró el largo de la calle y las luces rojas de un auto que se alejaba, y se preguntó si acaso las maracas podrían ser instrumentos musicales hechos de calabazas con piedras dentro.
Para dejarlo vivir un tiempo en su casa, Héctor Lanzagorta le
puso como primera condición levantarse temprano y buscar el
modo de sentarse a escribir nuevamente. Le sugirió que lo
intentara en una biblioteca, donde además podía leer
horas enteras si se estancaba.
Si quieres, quédate aquí todo el día; pero es bastante seguro que te hagas pendejo tú solo y no escribas nada. Por lo demás, mi querido amigo, así me evitas la vergüenza entre el vecindario de pasar por mi mayate.
Conforme pasaron las semanas, el escritor se hizo a una rutina. Avanzó en la redacción de su novela con cierto tropiezo pero satisfecho por saber, sin vanidad, que escribía en el tono correcto. Cuando se percibió espabilado y vigilante de sí, entregó "currículums" y proyectos en varias universidades. Se compró ropa; revisó su cuenta de inversiones y el saldo de sus tarjetas de crédito y, para sorpresa suya, notó que en su asueto bohemio no había dilapidado gran cosa.
Sin embargo, no lo abandonó la vaga desazón que sentía por la existencia de su hijo. Un hijo al que no vería nacer ni crecer, y en la elección de cuyo nombre no tendría voz ni injerencia. Durante algunos días se engañaba con la especie de que Estela en el futuro le levantaría el castigo. La idea resultaba abrumadoramente buena porque le ahorraba la parafernalia de la paternidad primeriza: los desvelos, la mortificación por la salud del vástago, etcétera. Llegaría entonces a la vida de su hijo cuando éste hubiese crecido, y lo asombraría con su noble oficio, su fama, su sentido del humor.
Pero difícilmente sucedería de tal modo. Esta vez su aliado sería el tiempo distante, no el tiempo que le tocaba vivir a diario y doblegarlo para su beneficio o ante el que se doblegaba según su fuerza e imprevisión pero le daba al menos la certidumbre de cómo sería su porvenir inmediato, sino ese tiempo mayúsculo y distante del que en verdad nada sabía salvo que lo esperaba décadas adelante con situaciones que podrían serle propicias o aciagas.
Se refugió en el cinismo, convenciéndose de que a resultas de una aventura de mediana monta embarazó a una mujer a la que apenas conocía y a quien le importaba más contar con su hijo, absoluta, completamente para ella, que con su padre. Flaubert, se consolaba, no había tenido hijos ni esposa, y eso, a pesar del costo moral, había tenido mucho que ver en la construcción del magnífico prosista que hoy todos leíamos.
Al cabo de dos meses empezó a recibir respuestas a sus solicitudes. La más atractiva venía de una prestigiada universidad del extranjero en cuyo departamento de letras había una vacante para un maestro residente. A su pesar, declinó la invitación. Prefería mudarse a alguna ciudad próxima; con retirarse una temporada de la suya era suficiente para exorcizar su divorcio. Tenía la convicción de que cuantos aseguraban habersecansado de su propio país y aun de la religión en la que fueron bautizados, se habían cansado pura y simplemente de sí mismos. Por suerte ése no era todavía su caso.
Menos por echarlo de su casa que por ofrecerle otras perspectivas, Héctor le sugirió esa suerte de autoexilio que encontraba cualquiera viviendo en ciudades pequeñas. Pocos allí lo conocerían, y al primer atisbo de abulia podía correr a la ciudad matriz para emborracharse con los amigos. Ante la opinión de muchos pasaría como una criatura migratoria incapaz de arraigarse en un lugar. Lo verían con misterio por sus interminables ausencias y reapariciones, ignorarían sus métodos para sobrevivir económicamente y, lo mejor, su próximo derrotero.
Escogió la ciudad vecina por su obvia cercanía distaba sólo una hora de la suya y la carretera era buena y por contar con un permanente clima fresco. Por las tardes además era común que la neblina arribara suavemente a las calles hasta cubrir la población por completo. Siempre le gustó la neblina porque se sentía a resguardo de la mirada de Dios y porque todos se reconcentraban desplazándose en silencio; como el bosque, era otro de los elementos de su paisaje interior.
En muy poco tiempo se acostumbró al espíritu aldeano de la ciudad. Cuando empezó a sentirse como un lugareño más, se divertía en su fuero interno repasando una frase que había leído en un libro de Le Corbusier acerca del hombre moderno y su sensibilidad corrompida por las alegrías ilusorias de la urbe.
En esa época leyó una biografía de Napoleón y de manera automática asoció consigo mismo y su incipiente exilio la imagen del guerrero abatido en la Isla de Elba. Durante las horas melancólicas se consolaba pensando en el destino de Napoleón pero, a poco, la noble imagen devino en una caricatura. El Corso no habitaba siquiera en una casa corriente, sino que era una especie de náufrago aunque vestido con su uniforme imperial a la sombra de una palmera mirando hacia la lejanía, allá donde habitaban en tierra firme los hombres que lo habían exiliado. Después, para brindarle alguna comodidad en el humillante trance, lo imaginó sin sus botas, descalzo sobre la arena. Entonces la Isla de Elba, informe al principio, se reducía a un tamaño esencial, suficiente para darle cabida a un solo hombre, algo así como el planeta donde habitaba el Principito.
Descubrió también un bar que colmó sus aspiraciones de bebedor. Era el sótano de una casona cuyas enormes columnas sirvieron para dividir el lugar por áreas y compartimentos. Destacaba la piedra original de la construcción y el sólido vigamen. Su buen gusto lo hacía sentirse en una ciudad colonial del centro del país; la música además sonaba discretamente en los altavoces. Llegó solo al local muchas veces y algunas pocas se fue acompañado por nuevas como efímeras amigas. Tomaba apenas el segundo bourbon de la noche cuando lo saludó Marlene, una compañera de la escuela donde daba un seminario de novela contemporánea. Se avisó de que era probable que la llevara a la cama al ver cómo el beso que le dio en la mejilla abarcaba una porción de su boca.
Hablaron de la opera prima de su coterráneo Rolando Guerra, la novela Los hijos de la biznaga, y coincidieron que se trataba de un libro formidable que estaba muchos años adelante de la tosca sensibilidad literaria de los bárbaros norteños. Marlene le confesó su admiración por el ecuatoriano Marcelo Chiriboga; incluso, abriendo el secreto, comentó que la dirección de la escuela tenía planes de invitarlo para que diera una conferencia magistral. Al escritor lo entusiasmó la idea. Se ofreció a ayudarlos en la organización y, desde luego, a releer concienzudamente la obra de Chiriboga para hacer un buen ensayo y publicarlo justo cuando estuviera entre ellos.
De hecho, y si no te molesta Marlene le hablaba ahora en un tono sosegado: se le había acercado lo bastante para que su muslo, como una embarcación ligera, descansara contra el de él, quiero pedirte que des un curso sobre Chiriboga.
Por qué habría de molestarme yo?
Es que no es para los alumnos, sino para un grupo con el que quiero presentarte lo más pronto posible.
Es un grupo de señoras? casi respingó; minúsculo en su metafísica y esencial Isla de Elba, apareció en su mente un Napoleón descalzo y burlón, satisfecho de un exilio en el que no cabía nadie más. Al menos él, parecía decirle, no tenía que emplearse en tareas tan desagradables como ilustrar a una ronda de señoras a propósito de la calidad artística de tal o cual escritor.
Apuró el resto de un tercer bourbon y repitió la pregunta:
Te refieres a un grupo de señoras?
También hay varios señores.
Acaso porque se percibió molesto y porque no quería dejar de acostarse con ella, la respuesta de Marlene lo desarmó como por ensalmo. Marlene misma se desconcertó un poco cuando lo oyó decir:
Si es así, entonces no hay problema. Aunque quisiera primero conocerlos a todos.
Pero en rigor sí hubo problemas. Trabajó con un grupo cuyos integrantes convivían desde tiempo atrás entre sí, y quienes a pesar de su atención reverente en el fondo tomaban la literatura como un ornato más que lucir, una gracia social más que aprender para opinar con alguna autoridad sobre los libros de moda. En realidad el escritor debió decirle aquella noche a Marlene que quería primero verlos a todos, como aludiendo más bien a un hato de ganado humano con pretensiones intelectuales. Había en efecto varios varones, un abogado y dos hombres de empresa, con lo que se rompía el esquema de estar al frente de un grupo de señoras, pero de no haberse sentido comprometido con Marlene jamás les hubiera dado aquel curso. Detestaba esa atracción tan sutil que los ricos ejercían sobre cuantos no lo eran y de la cual no dudaban en aprovecharse para marcarles los pasos y buenas maneras a quienes acabarían poniéndose a su servicio.
Para colmo, en su desesperación de ver con qué escasa pasión leían las novelas de Marcelo Chiriboga, elucubró que Marlene se acostó con él aquella noche, luego de salir del bar, sólo para que se sintiera comprometido. Abandonó esa idea con gran alivio unas semanas antes de la conferencia magistral cuando volvió a hacerle el amor. Esta vez ella lo buscó en su casa. Hacía mucho frío y él no bebió casi porque sólo tenía tequila y lo evitó por consideración a su gastritis.
A pesar de que el alcohol no alteró entonces sus sentidos, especialmente el gusto y el olfato, disfrutó con el olor y el sabor vaginal de Marlene mientras le hacía un pausado cunilinguo en el sofá de la sala. Por la textura de su piel notó que también ella sentía frío, pero no quiso encender la chimenea para que el olor de la combustión no se mezclara en su nariz con el de la mujer. Después la llevó al suelo para experimentar más el frío y tratar de imaginarse el olor crudo de las parejas que fornicaban a la intemperie en las regiones heladas.
Buscó mentalmente a Napoléon y lo halló, de espaldas ante su ojo panorámico, en su islita de Elba, oculto tras la palmera para masturbarse a gusto. Concedió que así, solo como lo creía confinado, el Corso tenía por fuerza que desahogarse a veces frente a la inmensidad del mar. En medio de sus reflexiones el escritor eyaculó al fin, sonriendo y ligeramente sudoroso, feliz de poder hacerlo, no obstante su exilio, en el sexo abrigador de una mujer.